
DE CORLEONE A JEREZ (I) - LOS PERRINO
La huida de Francesco Perrino de Sicilia por vendetta. La historia del héroe y patriota Valentín Perrino durante la invasión francesa. (50 páginas)
CAPÍTULO 1: La noche de Corleone
Sicilia, otoño de 1605

La luna llena se reflejaba en las aguas del Mediterráneo como una moneda de plata flotando en tinta negra. Francesco Perrino caminaba por las calles empedradas de Corleone con la cautela de un gato, pegado a las sombras de los edificios. A sus veintiséis años, había aprendido que en Sicilia las noches claras eran las más peligrosas: la luz de la luna revelaba tanto como ocultaba.
En el zurrón de cuero que llevaba al hombro tintineaban suavemente varias monedas de oro. No muchas, pero suficientes para empezar una vida nueva lejos de allí. Muy lejos.
Francesco se detuvo en una esquina y miró hacia atrás. Las calles estaban desiertas, pero eso no significaba nada. En Corleone, las paredes tenían ojos y los silencios tenían dientes.
Dos horas antes, su vida había sido completamente diferente.
Francesco trabajaba como escribano en el palacio del Conte di Modica, uno de los nobles más poderosos de Sicilia. Era un buen trabajo para un hombre sin título: copiaba documentos, llevaba registros, traducía correspondencia del español al italiano y viceversa. Sicilia y Nápoles formaban parte del Reino de España, y los nobles necesitaban hombres cultos que dominaran ambos idiomas.
El Conte confiaba en él. O al menos eso había creído Francesco hasta esa noche.
Todo había comenzado con una carta.
El Conte había salido temprano esa tarde para reunirse con otros nobles en Palermo. Francesco había aprovechado para adelantar trabajo en el estudio del palacio. Mientras organizaba documentos para el día siguiente, un sobre sellado cayó de entre un fajo de cartas. El sello de cera estaba roto, como si alguien ya lo hubiera leído.
Francesco, con la meticulosidad propia de su oficio, lo recogió para archivarlo correctamente. Pero algo en el encabezamiento captó su atención: "Al muy ilustre Virrey de Sicilia, Don Pedro Téllez-Girón".
Su curiosidad —ese impulso casi autodestructivo de conocer los secretos— lo traicionó. Desplegó la carta.
Las primeras líneas eran protocolarias. Las siguientes, lo cambiaron todo.
"...confirmado que el cargamento llegará al puerto de Marsala en la noche del 15 de noviembre. Veinticinco barriles de pólvora y mosquetes suficientes para armar a doscientos hombres. El capitán del navío cree transportar aceite y tejidos, como indica el manifiesto falso. Nadie sospechará hasta que sea demasiado tarde..."
Francesco sintió que la sangre se le helaba. Siguió leyendo, incapaz de detenerse.
"...una vez que tengamos las armas, procederemos según lo acordado. El levantamiento comenzará simultáneamente en Palermo, Mesina y Catania. Los españoles no esperan una rebelión de esta magnitud. Cuando el Virrey se dé cuenta, ya habremos tomado los puertos principales..."
Era una conspiración. Los nobles sicilianos planeaban una rebelión armada contra la Corona española. Y el Conte di Modica no era solo un participante: era uno de los líderes.
Francesco releyó la carta, sus manos temblaban ligeramente. Esto era alta traición. Si la conspiración triunfaba, Sicilia podría independizarse de España. Si fracasaba, todos los involucrados acabarían ejecutados públicamente, y sus familias deshonradas para siempre.
Y él acababa de descubrir el secreto.
Escuchó pasos en el corredor. Rápidamente, volvió a doblar la carta y la colocó donde la había encontrado. Fingió estar absorto en su trabajo cuando uno de los guardias del palacio asomó la cabeza.
—¿Todavía trabajando, Perrino? —preguntó el hombre con tono amigable.
—Ya sabes cómo es el Conte —respondió Francesco con una sonrisa que no sentía—. Quiere todo listo para cuando regrese.
El guardia asintió y se alejó.
Francesco esperó cinco minutos que se le hicieron eternos. Luego, con movimientos deliberadamente casuales, recogió sus cosas y salió del palacio.
Pero no fue lo suficientemente cuidadoso.
Caminaba por el mercado cuando lo interceptaron. Dos hombres que conocía vagamente, asociados del Conte. Uno de ellos, Salvatore Greco, era conocido por resolver los "problemas" del noble con métodos expeditivos.
—Francesco —dijo Greco con una sonrisa que no llegaba a sus ojos—. Qué casualidad encontrarte aquí.
—Salvatore —respondió Francesco, manteniendo la voz firme—. Buenas noches.
—El Conte preguntó por ti esta tarde. Quería saber si habías visto ciertos documentos que dejó en su estudio.
El corazón de Francesco latió más rápido, pero su rostro permaneció sereno.
—No vi nada fuera de lo común. Solo los registros habituales.
Greco dio un paso más cerca. El segundo hombre se movió para bloquear cualquier ruta de escape.
—¿Estás seguro? Porque el Conte está muy preocupado por la... confidencialidad de ciertos asuntos.
Francesco entendió entonces que estaba en peligro mortal. Quizás el guardia había informado que lo encontró cerca de esos documentos. Quizás alguien lo había visto leyendo la carta. O simplemente, quizás el Conte había decidido que era más seguro eliminar a todos los que pudieran saber algo.
En Sicilia, los secretos peligrosos se guardaban mejor en tumbas que en cofres.
—Si el Conte tiene dudas sobre mi lealtad —dijo Francesco con cuidado—, estaré encantado de hablar con él mañana y tranquilizarlo personalmente.
—Oh, hablarás con él —dijo Greco—. Esta noche. Ahora mismo, de hecho. Ven con nosotros.
No era una invitación. Era una sentencia de muerte.
Francesco conocía las historias. Hombres que "iban a hablar" con el Conte y nunca regresaban. Sus cuerpos aparecían días después en barrancos, o nunca aparecían.
Tenía dos opciones: ir con ellos y morir, o huir y al menos tener una oportunidad.
Escogió la segunda.
Con un movimiento repentino, empujó a Greco contra el segundo hombre y echó a correr. Detrás de él escuchó gritos, pasos apresurados, el sonido de una daga desenvainada.
Corrió por calles que conocía desde niño, saltó vallas, atravesó patios, se escondió en sombras. Su corazón bombeaba adrenalina pura. No podía volver a su casa —estarían esperándolo. No podía buscar ayuda de su familia— los pondrían en peligro.
Solo tenía una opción: desaparecer.
Se dirigió al puerto, donde un viejo amigo de su padre trabajaba como carpintero en un astillero. El hombre le debía un favor. Francesco cobró esa deuda esa noche: información sobre qué barcos zarparían al amanecer y hacia dónde.
—Hay uno que va a Nápoles —susurró su amigo—. Y de ahí salen barcos hacia España casi a diario. Pero Francesco... si huyes, no podrás volver. Los Greco no olvidan.
—Lo sé —respondió Francesco.
Le quedaban unas horas antes del amanecer. Fue a la pequeña casa donde vivía con su madre viuda y sus dos hermanos menores. Esperó en las sombras hasta estar seguro de que nadie vigilaba, luego entró silenciosamente.
Su madre, Giovanna, despertó al oír ruido en la cocina. Al ver a su hijo recogiendo sus pocas pertenencias, supo inmediatamente que algo terrible había pasado. Su intuición materna era infalible.
—¿Qué has hecho? —susurró.
—Nada, madre. Pero vi algo que no debía ver. Tengo que irme. Esta misma noche.
Giovanna no lloró. Era una mujer fuerte que había criado tres hijos sola después de que su marido muriera en un accidente en el astillero. Sabía que en Sicilia, a veces la supervivencia exigía sacrificios imposibles.
—¿A dónde irás?
—A España. Al Reino de Castilla. Allí nadie me conoce. Puedo empezar de nuevo.
Ella asintió y fue a su habitación. Regresó con una pequeña bolsa de monedas —los ahorros de años— y una medalla de plata de San Cristóbal, patrono de los viajeros.
—Toma esto. Y recuerda: un Perrino nunca olvida de dónde viene, pero tampoco tiene miedo de ir hacia adelante.
Francesco abrazó a su madre, memorizando su olor a lavanda y pan horneado. Luego miró a sus hermanos dormidos: Antonio y la pequeña Caterina. Dos razones más para no volver nunca.
—Cuídalos —le dijo a su madre—. Cuando sea seguro, les enviaré dinero.
—No —dijo ella con firmeza—. No envíes nada. No escribas. Si has de vivir, vive completamente lejos de aquí. Nosotros nos las arreglaremos. Tú... tú empieza una nueva familia. Ten hijos. Que el nombre Perrino signifique algo bueno en tierras nuevas.
Francesco asintió, incapaz de hablar.
Salió de la casa antes del amanecer. En el puerto, sobornó a un marinero para que lo dejara esconderse en la bodega del barco a Nápoles. Durante tres días viajó oculto entre barriles de vino y sacos de grano, comiendo poco, bebiendo menos, esperando.
En Nápoles consiguió pasaje en un barco mercante español que iba a Barcelona. El capitán necesitaba alguien que supiera escribir y hacer cuentas. Francesco mintió sobre su pasado —dijo que su familia había muerto en un incendio y que buscaba empezar de nuevo en España.
El capitán, un castellano llamado Rodrigo Mendoza, le creyó sin hacer demasiadas preguntas.
—En Castilla siempre hay lugar para hombres trabajadores —le dijo—. Y si sabes leer y escribir, mejor aún. La mayoría de los campesinos son analfabetos. Un hombre con tu educación puede llegar lejos.
Durante el viaje, Francesco perfeccionó el castellano. Era bueno con los idiomas.
También aprendió sobre la Tierra de Arévalo, donde el capitán Mendoza había nacido. Le habló de los sexmos, de las pequeñas aldeas dedicadas a la agricultura, de la vida sencilla y honesta de los campesinos castellanos.
—Si yo no hubiera elegido el mar —dijo Mendoza una noche, compartiendo vino bajo las estrellas—, habría sido feliz cultivando trigo en alguna aldea olvidada por Dios. Hay algo hermoso en la simplicidad, ¿sabes? En saber que tu vida tiene un ritmo, que las estaciones vienen y van, que tu mayor preocupación es si lloverá a tiempo para la cosecha.
Francesco escuchó y empezó a soñar. Soñó con una vida sin conspiración, sin traiciones, sin mirar por encima del hombro constantemente. Soñó con un lugar donde ser Francesco Perrino —o Francisco, como empezaba a llamarse— no significara estar atado a sangre, vendetta y secretos mortales.
Cuando llegaron a Barcelona, Francesco se despidió del capitán y tomó la decisión final. No se quedaría en la costa, donde comerciantes sicilianos y napolitanos podían reconocerlo. Iría al corazón de Castilla, a esas aldeas de las que Mendoza había hablado con tanto cariño.
Vendió la medalla de San Cristóbal —le dolió el corazón, pero necesitaba el dinero— y compró pasaje en una caravana de comerciantes que iban hacia el interior. Durante semanas viajó hacia el oeste, atravesando montañas, llanuras, ríos. El paisaje cambiaba gradualmente: de las colinas verdes de Cataluña a las extensiones doradas de Castilla.
Y finalmente, en el invierno de 1605, apenas dos meses después de huir de Corleone, llegó a Sinlabajos.
Era un pueblo pequeño, polvoriento, perdido en medio de campos de trigo. Noventa casas de adobe. Una iglesia del siglo XVI. Un mesón. Una plaza donde se reunían los hombres a la caída del sol.
Era perfecto.
Aquí, pensó Francesco, nadie me encontrará. Aquí puedo desaparecer.
No sabía entonces que desaparecer no significaba olvidar. No sabía que los secretos tienen vida propia, que crecen en el silencio como hongos en la oscuridad. No sabía que veinticinco años después, en su lecho de muerte, el recuerdo de esa noche en Corleone lo atormentaría aún.
Pero todo eso vendría después.
Esa primera noche en Sinlabajos, Francesco Perrino se quedó mirando las estrellas castellanas —tan diferentes y tan iguales a las sicilianas— y se prometió a sí mismo tres cosas:
Primero, que nunca volvería a involucrarse en los asuntos de los poderosos.
Segundo, que construiría una vida honesta, simple, tranquila.
Tercero, que sus hijos —si Dios le concedía tenerlos— nunca sabrían de dónde venía realmente, ni por qué había tenido que huir.
Cumplió las tres promesas.
Aunque la tercera, con el tiempo, resultaría ser la más difícil de mantener.
CAPÍTULO 2: Raíces en tierra extraña
Sinlabajos, invierno de 1606
Francesco Perrino llevaba un año en Sinlabajos cuando conoció a Isabella Marchetti en el mercado de Arévalo. Era una tarde de febrero, fría y ventosa, y él había ido a vender un pequeño lote de trigo que había conseguido cultivar en las tierras que arrendaba.
Isabella estaba discutiendo con un comerciante sobre el precio de unas telas. Hablaba en italiano —un italiano del norte, de Génova quizás— con ese acento que Francesco no había escuchado desde que dejó Sicilia. El sonido de su lengua materna lo golpeó como una ola, trayendo consigo recuerdos que había intentado enterrar: el olor del mar, las calles de Corleone, la voz de su madre.
Se acercó sin pensarlo demasiado.
—Ese precio es excesivo —dijo en italiano—. En cualquier mercado de Ávila conseguiría esa tela por la mitad.
Isabella se volvió hacia él, sorprendida. Era una mujer de unos veintiocho años, de rostro afilado y ojos oscuros que lo evaluaron con rapidez y precisión.
—¿Italiano? —preguntó—. ¿Aquí?
—Como usted —respondió Francesco con una ligera inclinación de cabeza—. Aunque imagino que nuestras historias son muy diferentes.
El comerciante, incómodo por no entender la conversación, bajó el precio. Isabella compró la tela y Francesco la acompañó mientras ella recorría el mercado. Descubrió que era viuda de un comerciante genovés que había muerto de fiebres dos años atrás, dejándola sola en Arévalo con una pequeña casa y algo de dinero ahorrado.
—¿Y usted? —preguntó ella—. ¿Qué hace un siciliano en medio de Castilla?
Francesco le dio la misma historia que le había dado a todos: familia muerta, nueva vida, nuevo comienzo. Isabella lo escuchó con una expresión que sugería que no le creía del todo, pero que tampoco le importaba demasiado. En su experiencia, todos los que huían lejos de casa tenían sus razones, y las razones solían ser asuntos privados.

Se casaron seis meses después, en la primavera, en la pequeña iglesia de San Pelayo en Sinlabajos. Fue una ceremonia sencilla. El párroco pronunció mal el apellido Perrino, lo que provocó risas disimuladas entre los pocos asistentes. Francesco sonrió. Ya se estaba acostumbrando.
Isabella resultó ser una mujer práctica y trabajadora. No era especialmente cariñosa —su primer matrimonio había sido de conveniencia y este no era muy diferente— pero era competente, inteligente y sabía administrar una casa. Juntos compraron una pequeña propiedad cerca de la plaza: una casa de adobe con establos para dos mulos y tierra suficiente para cultivar trigo y cebada.
Francesco aprendió rápido. Aprendió el ritmo de las estaciones castellanas, tan diferentes del clima mediterráneo. Aprendió a leer el cielo, a predecir las heladas, a negociar con los mercaderes en el mercado de Arévalo. Su educación como escribano le daba ventaja: sabía hacer cuentas, redactar contratos, leer documentos legales. Los campesinos analfabetos pronto empezaron a pedirle ayuda, y él cobraba pequeñas sumas por sus servicios.
Los hijos llegaron uno tras otro.
El primero fue Antonio. Era robusto y saludable, con los ojos oscuros de su madre y la constitución fuerte de su padre.
Luego vino Marco, más delgado que su hermano pero igual de tenaz.
Giovanni fue el más parecido a Francesco en temperamento: observador, callado, con una inteligencia aguda que prometía mucho.
Cuando la pequeña Caterina llegó, la única niña se convirtió en el tesoro de la familia. Isabella, que había sido tan práctica y distante al principio, se ablandó con su hija.
Y finalmente nació Francisco, el benjamín. Desde el principio fue diferente: inquieto, curioso, siempre preguntando, siempre queriendo saber más. Era el único de los cinco que tenía el color de ojos más claro, casi miel, una rareza genética que Isabella atribuía a algún antepasado lejano.
Los años pasaron con la regularidad de las cosechas. Francesco envejeció en Sinlabajos, su acento italiano se suavizó hasta casi desaparecer, su piel se curtió bajo el sol castellano. Algunos días olvidaba por completo que había otra vida antes de esta. Otros días, sin embargo, especialmente cuando había luna llena, soñaba con Corleone, con la carta que había leído, con la huida por calles oscuras.
Se preguntaba qué habría pasado con la conspiración. ¿Habría triunfado? ¿Habría fracasado? No había forma de saberlo aquí, en medio de Castilla, donde las noticias de Sicilia tardaban meses en llegar, si es que llegaban.
Isabella murió de una enfermedad repentina que se la llevó en menos de una semana. Francesco la enterró en el camposanto de San Pelayo y descubrió, para su sorpresa, que la extrañaba más de lo que había esperado. No había sido un matrimonio de pasión, pero había sido un buen matrimonio: de respeto mutuo, de compañerismo, de propósito compartido.
Sus hijos ya eran adultos. Antonio y Marco se habían casado y trabajaban sus propias tierras. Giovanni había mostrado aptitud para el comercio y viajaba frecuentemente a Arévalo. Caterina se había casado con un herrero del pueblo vecino. Solo Francisco, el más joven, seguía en casa.
Y fue a Francisco a quien, una noche de invierno, Francesco decidió contarle la verdad.
Estaban solos en la casa. El fuego crepitaba en el hogar. Francesco tenía cincuenta años y sentía el peso de cada uno de ellos. Había empezado a toser recientemente, una tos seca y persistente que no auguraba nada bueno.
Francisco, a sus catorce años, estaba en esa edad incómoda entre la niñez y la adultez. Era alto para su edad, delgado, con esos ojos color miel que siempre parecían estar buscando algo más allá del horizonte limitado de Sinlabajos.
—Hijo —dijo Francesco—. Hay algo que necesitas saber.
Y le contó todo. La vida en Sicilia, el trabajo en el palacio del Conde, la carta que había leído, la huida. Le habló de Giovanna, la abuela que Francisco nunca conocería. Le habló de Corleone, de las calles empedradas y el olor del mar.
Francisco escuchó en silencio, sus ojos cada vez más abiertos.
—¿Por qué me lo cuentas ahora? —preguntó cuando su padre terminó.
—Porque estoy muriendo —dijo Francesco simplemente—. Y porque eres el que más se parece a mí. Veo en ti esa misma inquietud, esa necesidad de saber, de entender. Los demás están contentos aquí, echarán raíces profundas en Sinlabajos. Pero tú... tú eres como yo. Querrás ver qué hay más allá de estos campos.
—No entiendo —dijo Francisco—. ¿Qué quieres que haga con esta información?
Francesco se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado por el fuego.
—Quiero que recuerdes de dónde vienes. Que el apellido Perrino significa algo más que este pueblo. Que en nuestras venas corre sangre que ha cruzado mares, que ha huido de peligros, que ha sobrevivido. Pero también quiero que seas prudente. No te involucres en los asuntos de los poderosos. No busques secretos que puedan destruirte. Vive honestamente, trabaja duro, ten hijos. Pero nunca olvides que tienes la capacidad de ser más, de ir más lejos.
Francisco asintió lentamente. No entendía todo lo que su padre le estaba diciendo, pero sentía el peso de sus palabras.
Francesco Perrino murió dos años después, de una enfermedad pulmonar que los médicos no supieron curar. Fue enterrado en la iglesia de San Pelayo, en una sepultura modesta. En el registro parroquial quedó anotado simplemente: "Francesco Perrino, natural de Italia, agricultor, de 52 años de edad".
No mencionaba Sicilia. No mencionaba Corleone. No mencionaba la noche en que un joven escribano había huido por su vida.
Esos secretos quedaron enterrados con él.
O eso creyó.
Pero los secretos, como las semillas, tienen formas inesperadas de germinar. Y las palabras que Francesco le había dicho a su hijo Francisco aquella noche de invierno echarían raíces en el corazón del joven, raíces que eventualmente lo llevarían a tomar decisiones que cambiarían el curso de la familia Perrino para siempre.
Aunque eso, también, vendría después.
CAPÍTULO 3: El hijo del italiano
Sinlabajos, 1631-1645
Francisco Perrino tenía dieciséis años cuando enterró a su padre. Era el único de los cinco hermanos que había escuchado la historia completa, el único que sabía que la sangre que corría por sus venas había cruzado el Mediterráneo huyendo de una muerte segura. Esa noche, después del funeral, mientras sus hermanos bebían vino y recordaban anécdotas de su padre, Francisco salió a caminar solo por los campos.
La luna estaba llena, como aquella noche en Corleone que su padre le había descrito. Francisco miró el horizonte infinito de Castilla, las extensiones de trigo que parecían no tener fin, y sintió algo extraño en el pecho. Era como si dos fuerzas opuestas tiraran de él: una hacia la seguridad de lo conocido, de Sinlabajos y sus noventa casas; otra hacia algo indefinido, hacia ese "más allá" del que su padre había hablado.
Pero por ahora, a los dieciséis años y recién huérfano de padre, ese "más allá" tendría que esperar.
La muerte de Francesco había dejado a la familia en una situación delicada. Antonio y Marco, los dos hermanos mayores, ya tenían sus propias familias y tierras. Giovanni pasaba la mayor parte del tiempo en Arévalo, donde trabajaba como ayudante de un comerciante. Caterina vivía con su marido herrero en el pueblo vecino.
Eso dejaba a Francisco, el más joven, como responsable de la casa familiar y de las tierras que su padre había trabajado durante veinticinco años.
Era demasiado joven para casarse, demasiado inexperto para manejar la propiedad solo, y demasiado orgulloso para pedir ayuda a sus hermanos mayores. Durante el primer año después de la muerte de su padre, Francisco luchó. La cosecha fue mediocre, perdió uno de los mulos por enfermedad, y se endeudó con varios vecinos.
Fue en el mesón de Lorenzo Perafana donde su suerte empezó a cambiar.
Lorenzo Perafana era el dueño del único mesón de Sinlabajos, un hombre corpulento de unos cincuenta años que había prosperado ofreciendo comida y alojamiento a los viajeros que pasaban por la aldea camino a Arévalo. No era rico, pero tampoco pobre, y tenía la reputación de ser justo en sus tratos.
También tenía una hija.
Catalina Perafana, cuaya madre había fallecido hacía años hacía años, trabajaba en el mesón de su padre desde que era niña. Había desarrollado una competencia práctica que la hacía parecer mayor de lo que era: sabía administrar las cuentas del mesón, negociar con proveedores, manejar a clientes difíciles, y hornear el mejor pan de Sinlabajos.
No era una belleza deslumbrante según los estándares de la época. Su rostro era más interesante que hermoso: rasgos marcados, ojos oscuros e inteligentes, manos callosas de tanto trabajar la masa del pan. Pero tenía algo que Francisco encontró irresistible desde el primer momento: una honestidad directa, sin coquetería ni fingimientos.
La primera vez que Francisco entró al mesón como cliente —en vez de simplemente pasar por allí— fue una tarde de verano. Había ido a Arévalo a vender parte de su cosecha y regresaba con algo de dinero en el bolsillo. El calor era sofocante y decidió detenerse para beber algo fresco.
Catalina estaba atendiendo las mesas. Al verlo entrar, lo reconoció inmediatamente.
—El hijo del italiano —dijo sin preámbulos—. ¿Qué te trae por aquí? Nunca te he visto gastar dinero en mi padre.
Francisco se sorprendió por su franqueza.
—Tengo dinero hoy —respondió, sentándose en una mesa cerca de la ventana—. Y sed.
Catalina le trajo un jarro de cerveza y un plato de pan con queso.
—¿Cómo van las cosas con las tierras de tu padre?
—Sobreviviendo —admitió Francisco—. Apenas.
—Se nota —dijo ella, y antes de que él pudiera ofenderse, añadió—: Tienes aspecto de no haber comido bien en semanas. Ese pan y queso es cortesía de la casa. Y si necesitas consejo sobre cómo administrar mejor tu dinero, mi padre sabe bastante del tema.
Francisco la miró con curiosidad. La mayoría de las muchachas de su edad habrían sido tímidas o coquetas. Catalina era ninguna de las dos cosas. Era... práctica.
—¿Y tú? —preguntó Francisco—. ¿También sabes de administración?
—Llevo las cuentas del mesón desde que tenía doce años —respondió Catalina con un toque de orgullo—. Mi padre es bueno para tratar con la gente, pero las matemáticas no son su fuerte.
Durante la siguiente hora, mientras el mesón se iba llenando con otros clientes, Catalina y Francisco conversaron entre sus idas y venidas del joven. Ella le dio consejos prácticos sobre cómo rotar los cultivos, cuándo era mejor vender el trigo, qué comerciantes de Arévalo eran honestos y cuáles intentarían engañarlo.
Cuando Francisco finalmente se levantó para irse, descubrió que había disfrutado de la conversación más que de cualquier otra en meses. No había sido romántica ni particularmente emocionante, pero había sido... real.
—Volveré —dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente quería hacerlo.
—Las puertas del mesón están abiertas para todos —respondió Catalina con una pequeña sonrisa—. Incluso para italianos pobres que no saben administrar sus tierras.
Francisco empezó a frecuentar el mesón. Al principio una vez por semana, luego dos, luego casi a diario. Siempre encontraba alguna excusa: necesitaba consejo sobre algún asunto, o simplemente pasaba por allí camino a algún lugar.
Lorenzo Perafana observaba con ojos astutos pero benevolentes. Conocía las señales. Su hija, normalmente tan práctica y enfocada en el trabajo, se demoraba más tiempo del necesario en la mesa de Francisco. Se arreglaba un poco más el cabello cuando sabía que él vendría. Sonreía más.
Una tarde de otoño, Lorenzo llamó a Francisco aparte.
—Muchacho —dijo sin rodeos—, ¿cuáles son tus intenciones con mi hija?
Francisco, que había estado esperando esta conversación pero no tan pronto, se puso rojo.
—Son... honorables, señor.
—Eso espero. Porque Catalina no es una muchacha común. Es inteligente, trabajadora, y algún día heredará este mesón. Podría casarse con cualquier hombre de la comarca. Pero por alguna razón que no alcanzo a comprender del todo, parece haberse encariñado contigo.
—Yo también me he encariñado con ella —admitió Francisco.
—¿Y qué puedes ofrecerle? —La pregunta no era hostil, solo práctica—. Tienes tierras, sí, pero están mal administradas. Tienes el apellido de tu padre, pero él era un extranjero. No tienes mucho dinero ni muchas perspectivas.
Francisco respiró hondo. Podía haber mentido, podía haber exagerado sus posibilidades. En cambio, eligió la honestidad que Catalina le había enseñado a valorar.
—Tiene razón en todo eso, señor. No tengo mucho que ofrecer ahora. Pero soy joven, aprendo rápido, y estoy dispuesto a trabajar más duro que cualquier otro hombre de este pueblo. Y... —hizo una pausa—. Y haría cualquier cosa por hacer feliz a su hija.
Lorenzo lo estudió durante un largo momento.
—¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Francisco? Que no intentaste impresionarme con mentiras. Eso dice mucho de un hombre. —Extendió su mano—. Tienes mi bendición. Pero más importante que eso, tendrás que ganarte la de Catalina. Y te advierto: mi hija tiene estándares muy altos.
Francisco estrechó la mano del hombre, sintiendo que acababa de cruzar un umbral importante en su vida.
Pidió la mano de Catalina oficialmente dos semanas después, en la misma mesa del mesón donde habían tenido su primera conversación real. No fue particularmente romántico: simplemente le dijo que quería casarse con ella, si ella quería casarse con él.
Catalina lo miró con esos ojos oscuros e inteligentes que lo habían cautivado desde el principio.
—¿Por qué? —preguntó.
Francisco parpadeó, desconcertado.
—¿Por qué quiero casarme contigo?
—Sí. Dame una razón que no sea "porque eres hermosa" o alguna tontería así.
Francisco pensó cuidadosamente antes de responder.
—Porque cuando estoy contigo, no me siento solo. Porque respeto tu inteligencia y tu honestidad. Porque creo que juntos podríamos construir algo bueno. Y porque... —sonrió ligeramente—. Porque nadie más en este pueblo se atrevería a decirme que soy un desastre administrando mi dinero.
Catalina se rió, una risa genuina que iluminó su rostro.
—Esas son buenas razones —dijo—. Está bien. Me casaré contigo. Pero con una condición.
—¿Cuál?
—Que me dejes ayudarte con las tierras. Nada de orgullo masculino estúpido. Si vamos a ser socios en la vida, seremos socios en todo.
Francisco extendió su mano sobre la mesa.
—Trato hecho.
Se casaron en la primavera, en la iglesia de San Pelayo. El párroco, el mismo que había casado a Francesco e Isabella años atrás, volvió a pronunciar mal el apellido Perrino durante la ceremonia. Esta vez Francisco se rió abiertamente. Ya no le importaba. Estaba demasiado feliz.
La boda fue modesta pero alegre. Los hermanos de Francisco vinieron con sus familias. Lorenzo Perafana organizó un banquete en su mesón. Hubo vino, música, baile. Catalina llevaba un vestido simple de lino blanco que su padre había mandado hacer especialmente. Francisco llevaba la mejor ropa que poseía, que no era gran cosa, pero Catalina le dijo que se veía bien de todos modos.
Esa noche, en la casa que ahora compartirían, Catalina miró a su alrededor evaluando lo que necesitaba cambiar.
—Necesitamos cortinas nuevas —dijo—. Y esa mesa está a punto de desmoronarse. Y el techo gotea en la esquina de allá.
—¿Alguna vez apagas esa mente práctica tuya? —preguntó Francisco con cariño.
—No —respondió ella, pero sonrió y se acercó a él—. Aunque supongo que puedo hacer una excepción por esta noche.
Los años que siguieron fueron de trabajo duro pero también de prosperidad gradual. Catalina tenía razón: juntos eran mejores que separados. Ella administraba el dinero, él trabajaba la tierra. Ella negociaba con los comerciantes, él se aseguraba de que las cosechas fueran abundantes. Poco a poco pagaron las deudas, mejoraron la casa, compraron otro mulo.
Los hijos llegaron, uno tras otro:
Manuel, un niño robusto y saludable que desde pequeño mostró el mismo temperamento trabajador de su madre.
Francisco, más tranquilo que su hermano mayor pero igualmente fuerte.
A Lorenzo lo nombraron así en honor al abuelo materno, quien había muerto el año anterior dejándole a Catalina el mesón y una pequeña herencia que usaron para comprar más tierras.
Sabina, la única niña, se convirtió inmediatamente en el tesoro de la familia.
Con cuatro hijos pequeños, la casa siempre estaba llena de ruido, trabajo y vida. Francisco a veces se detenía en medio de su trabajo en el campo y miraba hacia su casa, viendo el humo salir de la chimenea, escuchando las voces de sus hijos jugando, y sentía algo parecido a la incredulidad. Él, el hijo del italiano que había huido de Sicilia, el muchacho que había luchado por sobrevivir después de la muerte de su padre, ahora tenía esto: una familia, una casa, raíces profundas en tierra extraña que ya no se sentía tan extraña.
Catalina lo sorprendió pensando una tarde.
—¿En qué piensas? —preguntó, acercándose con una cesta de ropa limpia.
—En mi padre —admitió Francisco—. En todo lo que tuvo que dejar atrás para que yo pudiera tener esto.
Catalina dejó la cesta y tomó su mano.
—Entonces honrémoslo viviendo bien —dijo simplemente.
Y eso hicieron, durante muchos años.
Francisco murió en 1641. Fue repentino: unas fiebres que lo consumieron en menos de una semana.
Fue duro. Más duro de lo que Catalina había imaginado. Pero ella era práctica, fuerte, y no se permitía el lujo de hundirse en la pena.
Sus cuñados Antonio y Marco ayudaron con los trabajos más pesados del campo. Giovanni, que ahora era un comerciante establecido en Arévalo, le enviaba dinero regularmente. Los vecinos, que habían llegado a respetar a la familia Perrino, ofrecieron su apoyo. Su hijo Lorenzo Perrino (que también se hacía llamar Lorente, su nombre en italiano) se hizo cargo del mesón.
Catalina sobrevivió. Más que eso: prosperó.
Cuando murió en 1645, cuatro años después que su marido, de una enfermedad similar, dejó a sus hijos una herencia respetable: tierras bien administradas, algo de dinero ahorrado, y lo más importante, el ejemplo de una mujer que había enfrentado la adversidad con dignidad y determinación.
La casa donde Francesco el italiano había empezado su nueva vida, donde Francisco había crecido escuchando la historia secreta de su origen, donde Catalina había criado a sus hijos, quedó vacía durante un tiempo.
Pero los apellidos continúan. Las sangres se mezclan. Las historias se transmiten, a veces completas, a veces fragmentadas.
Manuel Perrino Perafana, el hijo mayor, creció recordando vagamente a su padre contándole historias sobre un abuelo que había venido de Italia, de un lugar con un nombre extraño: Corleone. No sabía por qué había venido, ni las circunstancias de su huida. Esos detalles se habían perdido con la muerte de Francisco.
Pero sabía esto: que en sus venas corría sangre italiana. Que su apellido significaba algo más que este pueblo. Que venía de gente que había cruzado mares y sobrevivido contra todo pronóstico.
Y eso, a veces, era suficiente.
CAPÍTULO 4: Generaciones de silencio
Sinlabajos, 1645-1750
Hay algo hipnótico en la repetición. Las mismas tierras aradas cada primavera, el mismo trigo sembrado, las mismas cosechas recogidas. El mismo ciclo, año tras año, generación tras generación. Para algunos es una prisión. Para otros, es paz.
Durante más de un siglo, la familia Perrino eligió la paz.
Primera generación: Manuel Perrino Perafana (?-1668)
Manuel era un muchacho serio, responsable, que nunca causaba problemas. El tipo de hijo que cualquier padre desearía.
El 23 de mayo de 1643 se casó con Ana González de Ávila, una muchacha de un pueblo vecino. Ana era de una familia de agricultores modestos, gente honesta que trabajaba duro y no esperaba más de la vida que lo que sus propias manos podían producir. Era perfecta para Manuel.
Tuvieron cinco hijos: Ana, Juana, Catalina, María Perrino —nacida el 6 de junio de 1653— y Manuel, el único varón.
Manuel trabajó las tierras que su padre Francisco había dejado, las mismas que su abuelo Francesco había comprado al llegar de Italia. Las trabajó bien, sin ambición de expandirse pero sin descuidarlas tampoco. Al final de su vida, cuando murió en 1668, dejó exactamente lo mismo que había heredado: una casa modesta, tierras suficientes para mantener a una familia, y un apellido que la gente de Sinlabajos ya no consideraba extranjero.
Nadie recordaba ya que los Perrino habían venido de Italia. Para todos los efectos, eran tan castellanos como cualquiera.
Segunda generación: Manuel Perrino González (1655-1720)
El hijo de Manuel y Ana heredó no solo las tierras sino también el temperamento de su padre: trabajador, confiable, sin grandes sueños ni grandes ambiciones. Se casó con Manuela Gómez Vicente cuando tenía veintisiete años. Ella era hija de un carpintero de Sinlabajos, una muchacha callada que hablaba poco pero trabajaba mucho.
Tuvieron tres hijos: Antonio, Francisco y Manuel. Esta vez, para variar, todos varones.
La vida de Manuel Perrino González fue tan predecible como las estaciones. Sembraba en primavera, cosechaba en verano, vendía en otoño, descansaba en invierno. Iba a misa todos los domingos en la iglesia de San Pelayo. Pagaba sus deudas a tiempo. No se metía en líos.
Era el tipo de vida que habría sorprendido —y quizás decepcionado un poco— a Francesco, el italiano que había huido de conspiraciones nobles y traiciones mortales. Pero también era el tipo de vida que Francesco había soñado en sus momentos más oscuros: simple, honesta, tranquila.
Cuando Manuel González murió en su lecho de muerte, rodeado de sus hijos y nietos, sus últimas palabras fueron: "Cuiden las tierras. Las tierras cuidan de ustedes."
No mencionó a Italia. Probablemente ni siquiera sabía que su bisabuelo había nacido allí.
Tercera generación: Manuel Perrino Gómez (1686-?)
El tercer Manuel en línea directa. Si la repetición del nombre era intencional —una forma de honrar al primero— o simplemente falta de imaginación, nadie lo sabía. Pero ahí estaba: otro Manuel, trabajando las mismas tierras, viviendo en la misma casa, siguiendo los mismos patrones.
Se casó con Mariana García Giménez en 1715. Mariana era diferente a las esposas Perrino anteriores. Tenía opiniones fuertes y no tenía miedo de expresarlas. Discutía con Manuel sobre cómo administrar el dinero, sobre cómo criar a los hijos, sobre casi todo. Pero sus discusiones nunca eran crueles; más bien eran apasionadas, llenas de vida.
Manuel descubrió que le gustaba estar casado con una mujer que lo desafiaba. Lo mantenía alerta, lo obligaba a pensar, a no simplemente seguir haciendo las cosas como siempre se habían hecho.
Tuvieron dos hijos: Pelayo y Manuel. Solo dos, una familia inusualmente pequeña para la época.
Manuel hijo, el mayor, era como su padre y su abuelo: práctico, trabajador, satisfecho con la vida en Sinlabajos. Se casó joven, tuvo hijos, siguió el patrón familiar.
Pero Pelayo... Pelayo era diferente.
Cuarta generación: Pelayo Perrino García (1732-1802)
Pelayo nació el 21 de abril de 1732, cuando su padre Manuel tenía cuarenta y siete años y su madre Mariana cuarenta y dos. Fue un niño sorpresa, inesperado después de que la pareja había asumido que no tendrían más hijos.
Desde pequeño fue diferente. Mientras su hermano mayor Manuel estaba contento trabajando en los campos de Sinlabajos, Pelayo siempre miraba hacia el horizonte, siempre preguntaba qué había más allá de los límites del pueblo.
—¿Qué hay en Arévalo? —preguntaba cuando era niño.
—Una villa con muchas casas y mucha gente —respondía su madre.
—¿Y más allá de Arévalo?
—Más pueblos, más villas, más campos.
—¿Y más allá de esos?
Su madre se reía. "Eres como yo cuando era joven. Siempre queriendo saber qué hay detrás de la siguiente colina."
Pelayo creció fuerte y determinado. No era particularmente alto, pero sí robusto, con hombros anchos y manos grandes que prometían años de trabajo duro. Tenía los ojos oscuros de su madre y la mandíbula cuadrada de su padre. Era paciente, persistente, el tipo de persona que no se rendía fácilmente una vez que decidía algo.
A los dieciocho años, Pelayo hizo algo que ningún Perrino había hecho en ciento veinte años: salió de Sinlabajos no solo para ir al mercado de Arévalo, sino para quedarse.
Causó un escándalo familiar moderado.
—¿Por qué? —le preguntó su padre, genuinamente confundido—. Aquí tienes todo lo que necesitas. Tierras, una casa, familia.
—Porque quiero construir algo más grande —respondió Pelayo—. Porque en Arévalo hay un mercado todos los martes. El mercado de grano más importante de Castilla. Allí puedo hacer algo más que simplemente cultivar mi propio campo.
—¿Qué tipo de algo? —preguntó su hermano Manuel con escepticismo.
—Comercio —dijo Pelayo con convicción—. Comprar grano aquí donde es barato, venderlo allí donde vale más. Conectar a los agricultores con los compradores. Hay dinero en eso, hermano. Dinero de verdad.
Su madre Mariana lo entendió. Quizás porque ella misma había sentido esa inquietud de joven, esa necesidad de ver qué había más allá. Le dio su bendición, aunque sabía que su marido no estaba contento.
—Vete —le dijo—. Pero no olvides de dónde vienes. Y construye algo sólido, algo que dure.
Era un eco de las palabras que Giovanna le había dicho a Francesco ciento cincuenta años atrás en Sicilia. Las mismas palabras, atravesando generaciones, conectando a personas que nunca se conocerían.
Pelayo llegó a Arévalo en la primavera de 1750. La villa lo abrumó al principio. Seiscientas casas. Tres plazas. Seis plazuelas. Dos mil doscientas personas. Era un universo comparado con Sinlabajos.
Consiguió trabajo como peón en los almacenes de grano cerca del mercado. El trabajo era duro —cargar y descargar sacos que pesaban más de cincuenta kilos— pero Pelayo no se quejaba. Observaba, aprendía, hacía preguntas. ¿Quiénes eran los principales compradores? ¿De dónde venía el mejor trigo? ¿Cuánto variaban los precios según la temporada?
Los comerciantes mayores se dieron cuenta de su interés. Algunos se burlaban del joven campesino con ambiciones. Otros, sin embargo, reconocían algo familiar: hambre. No de comida, sino de éxito, de construir algo propio.
Uno de esos comerciantes, un hombre mayor llamado Rodrigo Martín, tomó a Pelayo bajo su ala.
—Tienes buena cabeza para los números —le dijo después de ver a Pelayo calcular rápidamente el precio justo por un cargamento—. Y eres confiable. Eso vale más que la inteligencia en este negocio. La gente necesita saber que cumplirás tu palabra.
Bajo la tutela de Rodrigo, Pelayo aprendió los secretos del comercio de grano. Aprendió a evaluar la calidad del trigo con solo verlo y tocarlo. Aprendió a predecir cuándo habría escasez y cuándo abundancia. Aprendió a negociar, a leer a las personas, a saber cuándo mantener firme un precio y cuándo ceder.
Pero más importante aún, aprendió el valor de la reputación. En el mercado de Arévalo, donde los tratos se cerraban con un apretón de manos y una palabra, ser conocido como hombre honesto valía más que cualquier otra cosa.
Pelayo alquiló una habitación pequeña en una casa cerca de la plaza del Arrabal. Vivía con frugalidad extrema, ahorrando casi cada real que ganaba. No iba a tabernas, no jugaba a cartas, no gastaba en lujos. Cada moneda iba a un arca que guardaba bajo su cama, esperando el momento en que tendría suficiente para establecerse como comerciante independiente.
Los primeros meses fueron duros. Extrañaba a su familia, extrañaba la simplicidad de Sinlabajos. Pero Pelayo era terco, paciente. Sabía que construir algo sólido tomaba tiempo.

Fue en el mercado de los martes, dos años después de llegar a Arévalo, donde conoció a Juana Sanz del Olmo.
Era diciembre de 1752. Hacía frío y había empezado a nevar ligeramente. Pelayo estaba negociando la compra de un cargamento de trigo con un agricultor de un pueblo vecino cuando escuchó una voz femenina detrás de él.
—Ese precio es demasiado bajo —dijo la voz con firmeza—. El trigo de esta calidad vale al menos dos reales más por fanega.
Pelayo se volvió, sorprendido. La mujer que había hablado tenía unos veintidós años, vestía bien pero sin ostentación, y lo miraba con una mezcla de desaprobación y curiosidad.
El agricultor también se había vuelto, claramente molesto por la interrupción.
—¿Y quién eres tú para opinar sobre mis negocios? —preguntó con brusquedad.
—Alguien que sabe de números —respondió ella sin intimidarse—. Y de justicia. Este hombre —señaló al agricultor— ha trabajado todo el año en este trigo. Merece un precio justo.
Pelayo estudió a la mujer con interés renovado. No solo era hermosa, sino inteligente. Y tenía razón: él había estado tratando de conseguir el mejor precio posible, pero quizás había sido demasiado agresivo en la negociación.
—Tiene razón —dijo Pelayo, sorprendiendo tanto al agricultor como a la mujer—. Ofrezco dos reales más por fanega. Es un precio justo por trigo de esta calidad.
El agricultor aceptó inmediatamente, claramente aliviado. Cerraron el trato con un apretón de manos y el hombre se alejó con una sonrisa.
Pelayo se volvió hacia la mujer.
—Gracias por la... corrección —dijo—. Aunque me ha costado dinero.
Ella sonrió ligeramente.
—Le ha costado dinero a corto plazo. Pero le ha ganado reputación. Ese agricultor le dirá a otros que usted es justo. Eso vale más que unos cuantos reales.
—Habla como si supiera de negocios.
—Mi padre era comerciante. Y mis dos hermanos son escribanos. Uno de ellos es el alcalde. He aprendido algunas cosas.
—Soy Pelayo Perrino —se presentó—. De Sinlabajos originalmente.
—Juana Sanz del Olmo —respondió ella—. De Arévalo. Siempre he vivido aquí.
Había algo en la forma directa en que hablaba que atrajo a Pelayo inmediatamente. No era coqueta ni tímida, solo segura de sí misma de una manera que encontró refrescante.
—¿Puedo invitarla a un chocolate caliente? —preguntó—. Como agradecimiento por su consejo.
Juana lo evaluó durante un momento.
—Puede —dijo finalmente—. Pero solo si me promete que no volverá a intentar regatear de manera deshonesta con agricultores.
Pelayo se rió.
—Prometo ser siempre justo. Aunque quizás no tan generoso como cuando usted está mirando.
Durante los siguientes meses, Pelayo y Juana se encontraron regularmente en el mercado los martes. Él empezó a buscarla entre la multitud, ella empezó a aparecer con más frecuencia de la necesaria.
Juana provenía de una familia acomodada. Su padre, Antonio Sanz del Olmo, había sido un comerciante próspero antes de morir. Su madre, María, administraba ahora las propiedades de la familia. Sus dos hermanos, Matías y Antonio, eran escribanos, y Matías había llegado a ser alcalde de Arévalo.
Era, en otras palabras, completamente fuera del alcance de un joven comerciante de grano de Sinlabajos.
Pelayo lo sabía. Juana probablemente lo sabía. Pero eso no impidió que siguieran encontrándose.
La relación se desarrolló lentamente, como todo lo que Pelayo hacía: con paciencia, con constancia, construyendo piedra sobre piedra. No había gestos dramáticos ni declaraciones apasionadas. En cambio, había conversaciones largas sobre negocios, sobre vida, sobre sueños. Había respeto mutuo que gradualmente se transformó en algo más profundo.
Finalmente, después de casi cuatro años de cortejo lento y constante, Pelayo pidió formalmente la mano de Juana.
Matías Sanz del Olmo, su hermano mayor y alcalde, lo recibió en su oficina.
—Pelayo Perrino —dijo Matías, yendo directo al grano—. Has estado cortejando a mi hermana durante años. ¿Cuáles son tus intenciones?
—Casarme con ella, señor. Si ella me acepta y usted da su bendición.
—¿Qué puedes ofrecerle? —La pregunta no era hostil, solo práctica—. Eres un comerciante joven. Todavía no muy establecido.
Pelayo había preparado su respuesta.
—Tengo un negocio pequeño pero creciente en el comercio de grano. Tengo una reputación de honestidad en el mercado. Tengo ahorros suficientes para comprar una casa modesta. No puedo ofrecerle lujos, pero puedo ofrecerle estabilidad, trabajo duro, y la promesa de que nunca pasará necesidades.
Matías asintió lentamente.
—Mi hermana tiene veintiséis años. Casi se consideraría solterona si no fuera de buena familia. Ha rechazado varios pretendientes porque, según ella, son tontos o arrogantes o ambas cosas. Pero de ti... de ti habla con respeto. Eso dice mucho.
Se levantó y extendió su mano.
—Tienes mi bendición. Pero será Juana quien tome la decisión final. Ella es más inteligente que la mayoría de los hombres que conozco, incluido yo mismo a veces.
Se casaron el 16 de febrero de 1756 en la iglesia de San Juan Bautista de Arévalo. Pelayo tenía veinticuatro años, Juana veintiséis. Era inusual que la mujer fuera mayor, pero a ninguno de los dos les importó.
Con los ahorros de Pelayo y una dote modesta de Juana, compraron una casa cerca de la plaza. No era grande, pero era sólida, construida para durar. Pelayo, fiel a su naturaleza, invirtió más dinero del necesario en asegurarse de que los cimientos fueran fuertes, que el techo no goteara, que las paredes estuvieran bien construidas.
—Construimos para generaciones —le dijo a Juana—. No solo para nosotros.
Los hijos llegaron, uno tras otro: Martina, Bernarda, María, Valentín —nacido cuando Pelayo tenía cuarenta y cinco años—, Francisca y Polonia. Seis hijos, solo uno varón. El patrón Perrino se repetía una vez más.
El negocio de Pelayo prosperó lentamente pero constantemente. Nunca se hizo rico —no era su objetivo— pero se hizo respetado. Los agricultores sabían que obtendrían un precio justo de Pelayo Perrino. Los compradores sabían que el grano que les vendía sería de la calidad prometida. Su palabra era su contrato, y su contrato era inquebrantable.
Juana manejaba las finanzas del hogar con la misma precisión que su padre había manejado su negocio. Juntos formaban un equipo sólido, complementándose el uno al otro. Cuando Pelayo quería ser demasiado generoso en un trato, Juana lo moderaba. Cuando Juana se preocupaba demasiado por ahorrar, Pelayo le recordaba que el dinero era una herramienta, no un fin en sí mismo.
Para su hijo Valentín, Pelayo tenía otros planes. Veía en el muchacho una inteligencia aguda, una facilidad con las palabras y los números que iba más allá del simple comercio. Con la ayuda de su cuñado Matías, arregló para que Valentín se formara como escribiente.
—El comercio es honorable —le dijo a Valentín cuando el joven tenía diecisiete años—. Pero un escribano tiene influencia, tiene poder de una manera diferente. Puede ser algo más de lo que yo he sido.
No era decepción lo que expresaba, sino ambición para la siguiente generación. Pelayo estaba satisfecho con lo que había construido, pero quería que su hijo construyera aún más alto.
Pelayo murió el 21 de mayo de 1802, a los setenta años. Había trabajado hasta pocas semanas antes de su muerte, yendo al mercado los martes como había hecho durante cincuenta y dos años. Murió en su casa, en la cama que había compartido con Juana durante cuarenta y seis años, rodeado de sus hijos y nietos.
Juana lo siguió solo seis meses después, el 3 de noviembre, a los setenta y uno. No pudo soportar estar sin él. Fueron enterrados juntos en la iglesia de Santa María la Mayor.
En su testamento, Pelayo dejó instrucciones específicas: parte de su herencia debía ir a su hermano Manuel en Sinlabajos, para las tierras que había abandonado cincuenta y dos años atrás. Era importante, escribió, no olvidar de dónde venía la familia. Pero también dejó suficiente dinero para asegurar que su hijo Valentín pudiera establecer su oficina de escribano con dignidad.
Había construido algo sólido. Algo que duraría.
La familia Perrino había completado otra transformación. De italianos fugitivos a agricultores castellanos a comerciantes respetables. Y la siguiente generación —la de Valentín Perrino— llevaría ese legado aún más lejos, hacia el mundo de la ley, la influencia y el poder.
Pero esa es otra historia.
CAPÍTULO 5: El escribano
Arévalo, 1767-1832
Valentín Perrino Sanz del Olmo nació el 3 de noviembre de 1767, cuando las primeras nieves del invierno comenzaban a cubrir los tejados de Arévalo. Pelayo tenía cuarenta y cinco años, Juana treinta y siete. Cuando la comadrona anunció "¡Es un niño!", las lágrimas rodaron por las mejillas curtidas del comerciante de grano.
—Un hijo —susurró Pelayo, tomando al bebé en sus manos grandes y ásperas—. Finalmente, un hijo que llevará nuestro nombre.
Pero el niño era frágil. Durante los primeros tres años de su vida, las fiebres lo acechaban constantemente. Más de una vez el médico advirtió a la familia que se prepararan para lo peor.
Valentín sobrevivió. Y cuando lo hizo, fue como si esas primeras batallas contra la muerte le hubieran forjado un carácter de hierro. El niño enfermizo se convirtió en un muchacho decidido, intenso, con una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo evidente.
Su padre notó esa intensidad desde temprano.
—Este niño tiene algo especial —le dijo a Juana una noche, observando cómo Valentín, con apenas seis años, insistía en aprender a leer las letras que su hermana mayor practicaba—. No sé si es bendición o maldición, pero lo llevará lejos.
—Ojalá sea bendición —respondió Juana, con esa intuición que nunca la abandonaba—. Porque ese fuego que tiene dentro puede iluminar el mundo o quemarlo.
Los años de formación (1773-1792)
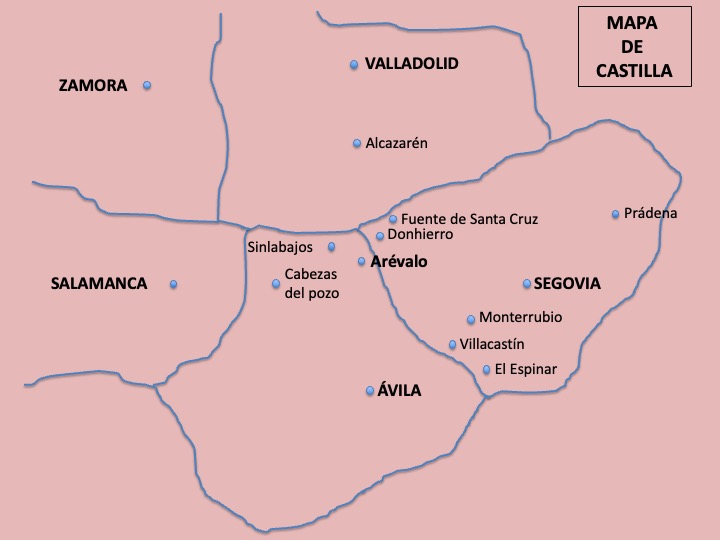
Arévalo en la segunda mitad del siglo XVIII era una villa próspera. Con sus 2.200 habitantes, era la cabeza del partido de la Tierra de Arévalo, que comprendía setenta poblaciones dispersas por La Moraña, esas extensiones llanas dedicadas al cultivo de trigo, cebada, centeno y garbanzos.
Era una villa con historia. Entre sus muros había pasado su infancia Isabel la Católica. San Ignacio de Loyola se había educado allí. San Juan de la Cruz había vivido de niño en sus calles empedradas. Esa herencia de grandeza impregnaba cada piedra, cada esquina, recordando a sus habitantes que Arévalo había sido —y podía volver a ser— importante.
Valentín creció respirando esa historia. Su casa estaba cerca de la Plaza del Arrabal, en el corazón comercial de la villa. Desde su ventana podía ver el mercado de los martes, el más importante de Castilla para el comercio de grano. Veía a su padre Pelayo negociando con agricultores y comerciantes, cerrando tratos con un apretón de manos, construyendo esa reputación de honestidad que tanto valoraba.
Pero Valentín no quería ser comerciante.
Su tío Matías Sanz del Olmo, hermano de su madre, era escribano y alcalde de Arévalo. Valentín lo visitaba frecuentemente en su despacho, fascinado por el poder que emanaba de aquellas paredes. Allí se decidían destinos. Allí las palabras escritas en pergamino tenían peso legal, podían cambiar vidas, resolver disputas, establecer herencias.
—¿Qué haces, tío? —preguntaba Valentín, con ocho o nueve años, observando cómo Matías redactaba un testamento con caligrafía perfecta.
—Doy fe de la voluntad de las personas —respondía Matías sin levantar la vista—. Cuando yo firmo este documento, tiene valor legal. Es como si el rey mismo lo firmara.
Los ojos de Valentín brillaban.
—¿Cualquiera puede ser escribano?
—No —Matías dejó la pluma y miró a su sobrino con seriedad—. No cualquiera. Se necesita inteligencia, educación, honradez absoluta. Y sobre todo, se necesita el nombramiento del rey o de quien él delegue. Es una profesión de honor, Valentín. De gran honor y gran responsabilidad.
—Yo quiero ser escribano —declaró Valentín con esa intensidad que ya lo caracterizaba—. Como tú.
Matías estudió a su sobrino durante un largo momento. Vio determinación en esos ojos oscuros. Vio ambición, sí, pero también algo más: una rectitud moral, un sentido del deber que le recordaba a su hermana Juana.
—Si es tu verdadero deseo —dijo finalmente—, entonces prepárate para estudiar. Mucho. La ley no perdona la ignorancia, y yo no toleraré la mediocridad.
Valentín no defraudó.
Durante los siguientes años se dedicó a su educación con fervor casi religioso. Asistía a uno de los tres colegios de Arévalo donde aprendió latín, matemáticas, historia y religión. Pero no se contentaba con eso. Pedía prestados libros a su tío, estudiaba casos legales antiguos, memorizaba las Siete Partidas de Alfonso X.
Su padre Pelayo observaba esta transformación con una mezcla de orgullo y preocupación.
—Trabajas demasiado —le decía—. Eres joven. Deberías estar con otros muchachos de tu edad.
—No tengo tiempo para juegos, padre —respondía Valentín sin levantar la vista de sus libros—. Tengo que estar preparado.
—¿Preparado para qué?
—Para ser el mejor escribano de Arévalo. Del reino entero, si es posible.
No era arrogancia lo que hablaba, sino convicción absoluta. Valentín sabía lo que quería y estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera necesario para conseguirlo.
A los diecisiete años, Valentín conoció a Estanislada Aguilar en misa. Ella tenía trece años, era hija de Ángel Aguilar Crespo y Antonia Bragado del Soto, una familia respetable pero sin la prominencia de los Perrino o los Sanz del Olmo. Era una muchacha callada, de rostro sereno y ojos claros, con una tranquilidad que contrastaba marcadamente con la intensidad de Valentín.
No fue amor a primera vista. Valentín no tenía tiempo para el amor; tenía planes, objetivos. Pero había algo en la serenidad de Estanislada que lo atraía, como si su calma pudiera equilibrar su fuego interior.
Empezaron a conversar después de misa. Conversaciones breves al principio, luego más largas. Estanislada escuchaba mientras Valentín hablaba de sus ambiciones, de sus estudios, de su futuro como escribano. Nunca lo interrumpía, nunca lo juzgaba. Simplemente escuchaba con esa atención plena que es el mayor regalo que una persona puede dar a otra.
—¿No te aburre todo esto? —le preguntó Valentín un día—. Mis planes, mis estudios... no dejo espacio para hablar de otra cosa.
Estanislada sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina.
—No me aburre —dijo—. Me gusta ver a alguien que sabe lo que quiere. La mayoría de las personas viven sin propósito, dejándose llevar por la corriente. Tú nadas contra la corriente. Eso es admirable.
Valentín decidió en ese momento que algún día se casaría con Estanislada Aguilar. No ahora —era demasiado pronto, tenía que establecerse primero— pero algún día. Ella sería su ancla, su puerto en la tormenta que era su propia ambición.
El camino al notariado (1792-1794)
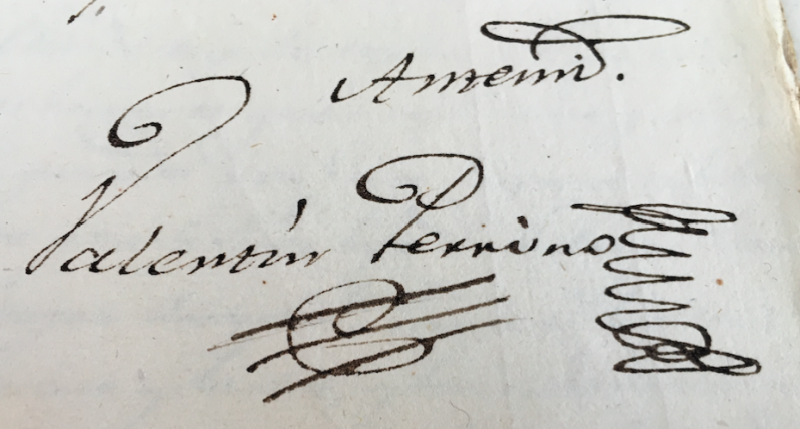
En 1792, con veinticinco años, Valentín comenzó oficialmente su carrera como escribiente bajo la tutela de su tío Matías. Según las leyes establecidas por Felipe II, era necesario trabajar dos años como escribiente para aprender las fórmulas legales y la nomenclatura escribanil antes de poder aspirar al título de escribano.
Valentín se sumergió en el trabajo con la dedicación de un monje en un monasterio. Llegaba al despacho antes del alba y se marchaba mucho después del anochecer. Copiaba documentos hasta que sus dedos se acalambraban, estudiaba casos hasta que sus ojos ardían de cansancio, memorizaba precedentes legales con la tenacidad de un soldado memorizando órdenes de batalla.
Matías, que había visto pasar a muchos escribientes durante su carrera, nunca había visto a nadie como Valentín.
—Eres obsesivo —le dijo un día, observando cómo su sobrino trabajaba en un documento particularmente complejo—. Eso puede ser bueno o malo. Bueno si mantienes tu ética. Malo si dejas que la ambición nuble tu juicio.
—Mi ambición es servir a la justicia, tío —respondió Valentín sin levantar la vista—. Y a la ley. Son lo mismo, ¿no?
—Deberían serlo —dijo Matías con cuidado—. Pero no siempre lo son. A veces la ley puede usarse para la injusticia. Y ahí es donde el escribano debe decidir qué tipo de hombre quiere ser.
Valentín levantó la vista, su mirada intensa encontrándose con la de su tío.
—Yo sé qué tipo de hombre quiero ser. Uno que pueda dormir con la conciencia tranquila cada noche.
Matías asintió, satisfecho. Su sobrino tenía la inteligencia y la determinación. Pero más importante aún, tenía principios. Eso lo haría no solo un buen escribano, sino uno excepcional.
Los dos años pasaron volando. Valentín absorbía conocimiento como una esponja. No solo aprendía las fórmulas y los procedimientos, sino que entendía el espíritu de la ley. Comprendía que cada documento que redactaba tenía consecuencias reales en la vida de personas reales. Que un testamento mal redactado podía destruir una familia. Que una escritura de compraventa inexacta podía arruinar a un comerciante honesto.
Esa comprensión le daba un sentido de responsabilidad que iba más allá del simple cumplimiento de las formas legales. Para Valentín, ser escribano no era solo un trabajo; era un sacerdocio laico, una vocación.
En 1794, a los veintisiete años, Valentín presentó su solicitud para convertirse en escribano de número de Arévalo. El proceso era riguroso. Necesitaba el informe favorable de su maestro Matías. Necesitaba la recomendación de la Justicia del lugar, testimoniando su habilidad y buena conducta. Necesitaba pasar un examen ante el Consejo Real.
Preparó su examen con la meticulosidad que caracterizaba todo lo que hacía. Repasó cada ley, cada precedente, cada fórmula. La noche antes del examen no durmió, no por nervios sino porque seguía estudiando, asegurándose de que no había dejado ningún cabo suelto.
El examen duró tres horas. Le presentaron casos hipotéticos complejos, le pidieron que redactara documentos bajo presión, le preguntaron sobre leyes oscuras que la mayoría de los escribanos nunca necesitarían conocer. Valentín respondió a todo con precisión y confianza.
Cuando salió del examen, Matías lo esperaba fuera.
—¿Cómo te fue?
—Bien —respondió Valentín simplemente—. Muy bien.
No era arrogancia. Era certeza.
Tres semanas después llegó el nombramiento oficial. Valentín Perrino Sanz del Olmo era ahora uno de los siete escribanos de número de Arévalo. Era el más joven de todos, y sin duda el más preparado.
Su padre Pelayo, que había vivido lo suficiente para ver este triunfo, lloró de orgullo en la ceremonia de investidura.
—Tu abuelo Francesco cruzó el mar huyendo de la muerte —le susurró a Valentín—. Y ahora su bisnieto es escribano del rey. Si eso no es el éxito de una familia, no sé qué lo es.
Valentín abrazó a su padre, sintiendo el peso de las generaciones sobre sus hombros. No era solo su propio éxito lo que celebraba, sino el de toda una línea familiar que había luchado, sobrevivido y prosperado contra todo pronóstico.
El matrimonio y los primeros años (1796-1808)
Con su posición establecida, Valentín finalmente se sintió listo para casarse. Fue a buscar a Estanislada Aguilar, que ahora tenía veinticuatro años y había esperado pacientemente durante todos esos años de preparación.
—Estanislada —le dijo, en el mismo banco de la iglesia donde tantas veces habían conversado—, sé que te he hecho esperar mucho tiempo. Sé que otros hombres te han cortejado y tú los has rechazado. No sé si fue por mí, pero espero que lo haya sido. Porque yo te he esperado a ti también. Y ahora que finalmente puedo ofrecerte algo más que promesas, te pregunto: ¿te casarás conmigo?
Estanislada, con esa calma que la caracterizaba, sonrió.
—Valentín Perrino, he estado esperando que me lo pidieras desde que tenía quince años. La respuesta es sí. Siempre ha sido sí.

Se casaron el 9 de enero de 1796 en la iglesia de Santa María la Mayor. Valentín tenía veintiocho años, Estanislada veinticuatro. Fue una boda hermosa, acorde con la nueva posición de Valentín como escribano establecido. Medio Arévalo asistió, desde el alcalde hasta humildes agricultores que Valentín había ayudado con sus documentos.
La familia de Estanislada, aunque más modesta que la de Valentín, aportó una dote respetable. Con eso y los ahorros de Valentín, compraron una casa cerca de la Plaza del Real, en el mejor barrio de Arévalo. Era una casa de dos plantas con un despacho en la planta baja donde Valentín estableció su oficina de escribano. En 1798, con 31 años, Valentín se hace cargo por traspaso de la escribanía de Joaquín Sisí Muñoz.
Los primeros años de matrimonio fueron de felicidad tranquila. Valentín trabajaba incansablemente, construyendo su reputación como el escribano más confiable de Arévalo. No era el más rápido ni el más barato, pero era el más preciso, el más justo, el más incorruptible.
La gente venía a él no solo porque necesitaban documentos legales, sino porque confiaban en él. Campesinos analfabetos que necesitaban que alguien les leyera un contrato. Comerciantes que querían asegurarse de que un trato era justo. Familias que necesitaban redactar testamentos que no dejaran espacio para disputas futuras.
Valentín trataba a todos con el mismo respeto, desde el noble más rico hasta el campesino más pobre. Sus tarifas eran justas —no cobraba más de lo establecido por ley— y en casos de verdadera necesidad, a veces trabajaba gratis.
—¿Por qué no cobraste a esa viuda? —le preguntó Estanislada una noche, después de que una anciana saliera de su despacho con un testamento recién redactado.
—Porque acaba de perder a su marido y tiene seis hijos que alimentar —respondió Valentín—. El dinero que me habría pagado lo necesita más que yo.
—Pero tenemos que vivir también —señaló Estanislada con suavidad.
—Y lo hacemos. Bien, de hecho. —Valentín tomó las manos de su esposa—. Mi padre siempre me dijo que la reputación vale más que el oro. Si la gente sabe que soy justo, vendrán a mí. Y vienen. Los clientes que pagan bien compensan con creces los casos en que trabajo por caridad.
Estanislada sonrió. Su marido tenía razón, como casi siempre. El negocio prosperaba precisamente porque Valentín era incorruptible, porque la gente sabía que podían confiar en él completamente.
El matrimonio tuvo siete hijos, de los que solo sobrevivieron tres a la infancia.
En 1797 nace Antonio María.
En 1807, poco antes de la invasión francesa, nació Felipe. Fue un parto difícil que casi le costó la vida a Estanislada.
—Felipe —dijo, sosteniendo al bebé por primera vez—. Como el rey que estableció las reglas para los escribanos. Que seas tan sabio como él.
El niño creció rodeado de amor. Valentín, a pesar de su carga de trabajo, siempre encontraba tiempo para su hijo. Le leía antes de dormir, no cuentos de hadas sino historias de historia española, de leyes justas y reyes sabios. Quería que Felipe creciera entendiendo que el poder sin justicia era tiranía, y que la ley existía para proteger a los débiles de los fuertes.
Pero el mundo estaba a punto de cambiar de maneras que nadie podía prever.
La invasión francesa (1808)
En marzo de 1808, cuando Carlos IV abdicó en favor de su hijo Fernando VII, Valentín Perrino tenía cuarenta años y llevaba catorce años ejerciendo como escribano de Arévalo. Era un hombre en la plenitud de su vida, respetado en toda la comarca, con una esposa amorosa y dos hijos pequeños. Su futuro parecía seguro, predecible, ordenado.
Pero el mundo estaba a punto de arder.
Las tropas francesas ya estaban en territorio español, supuestamente como aliadas en camino a Portugal. Pero conforme pasaban las semanas, quedó claro que la alianza era una farsa. Los franceses no eran aliados sino invasores, y Napoleón Bonaparte tenía planes de conquistar España tan completamente como había conquistado el resto de Europa.
El resentimiento de la población española crecía día a día. Las tropas extranjeras exigían alojamiento, comida, suministros sin pagar. Los desmanes eran constantes: robos, vejaciones, asesinatos. Y las autoridades españolas, paralizadas por la incertidumbre política mientras el rey estaba cautivo en Francia, no hacían nada para detenerlo.
El 2 de mayo de 1808 estalló el levantamiento en Madrid. El pueblo, harto de los abusos, atacó a las tropas francesas en las calles de la capital. La represalia fue brutal y despiadada. Los fusilamientos del 3 de mayo —inmortalizados después en los lienzos desgarradores de Goya— fueron solo el principio de un baño de sangre que se extendería por toda España durante los siguientes seis años.
En junio, la humillación se completó: Napoleón proclamó rey de España a su hermano José Bonaparte, un francés que no hablaba español, que no conocía España, que era rey solo porque su hermano lo había puesto en el trono con la fuerza de las bayonetas.
Las noticias llegaron a Arévalo como olas de shock que sacudían los cimientos mismos de la sociedad. La gente se reunía en las plazas, en las iglesias, en los mercados, hablando en voz baja pero con furia ardiendo en los ojos. ¿Cómo era posible? ¿España, la gran España de los Reyes Católicos, la España que había descubierto América y dominado medio mundo, ahora era una mera provincia del Imperio Francés?
Valentín, sentado en su despacho de escribano, sentía la misma furia que sus compatriotas. Pero él era hombre de ley, de orden, de pensamiento estratégico. La furia sin dirección era inútil. La resistencia debía ser inteligente, organizada, implacable.
Empezó a documentar todo. Cada orden francesa que llegaba a Arévalo. Cada abuso reportado. Cada injusticia cometida. Llenaba cuaderno tras cuaderno con testimonios, fechas, nombres. Lo escondía todo en un lugar secreto de su casa, sabiendo que algún día —cuando España fuera libre otra vez, porque sería libre, de eso no tenía duda— estos registros servirían como evidencia de los crímenes del invasor.
En octubre de 1808, la ocupación se hizo real y tangible. Un destacamento importante de tropas francesas llegó a Arévalo bajo el mando del comandante Pedro Guerruty. No venían de paso; venían para quedarse.
Requisaron las mejores casas de la villa para alojamiento de oficiales. Exigieron suministros constantes de comida, vino, forraje para sus caballos. Impusieron un toque de queda: cualquiera en las calles después del anochecer sería fusilado en el acto, sin juicio, sin preguntas.
Valentín, como uno de los escribanos más prominentes de Arévalo y Procurador —representante legal de los ciudadanos— se encontró en una posición única. Los ciudadanos venían a él constantemente, buscando ayuda.
—Me han robado dos caballos —decía un agricultor con lágrimas de rabia en los ojos—. Dos caballos que necesito para arar. ¿Qué puedo hacer?
—Han maltratado a mi hija —susurraba una madre destrozada—. Tenía catorce años. ¿Hay justicia para esto?
—Han incendiado mi tienda —relataba un comerciante—. Todo mi inventario, el trabajo de veinte años, convertido en cenizas porque un soldado borracho quería ver algo arder.
Valentín les decía la amarga verdad, la verdad que le desgarraba el corazón pronunciar:
—No hay justicia bajo la ocupación. No ahora. Pero documentad todo. Escribid lo que pasó, cuándo, quién lo hizo si lo sabéis. Guardad esos testimonios. Porque algún día —y levantaba la vista con una intensidad que hacía que incluso los más desesperanzados recuperaran un poco de fe— algún día España será libre otra vez. Y ese día habrá rendición de cuentas. Habrá justicia. Os lo prometo.
Y mientras les decía esto, añadía sus testimonios a sus registros secretos. Página tras página de crímenes documentados con precisión legal. Nombres, fechas, circunstancias. Cada entrada era un clavo más en el ataúd de la ocupación francesa.
Los pasquines (Diciembre 1808)
Durante el otoño de 1808, algo extraordinario empezó a suceder en Arévalo. El número de patriotas comprometidos a levantarse contra el ejército invasor fue aumentando día a día. Al principio eran solo unos pocos, reuniéndose en secreto, hablando en susurros. Pero para finales del año, su número era tan elevado que sus actos difícilmente podían realizarse en absoluto secreto.
Valentín sabía de estas reuniones clandestinas. Era imposible que no lo supiera en una villa de 2.200 habitantes donde todo el mundo se conocía. Pero hacía la vista gorda. Más que eso: cuando los patriotas necesitaban información —movimientos de tropas, planes franceses, documentos que "desaparecían" oportunamente— Valentín ayudaba. Discretamente, siempre con cuidado, pero ayudaba.
Su esposa Estanislada vivía en terror constante.
—Si te descubren —le susurraba por las noches, con sus hijo Felipe durmiendo en la cuna al lado de su cama y ya embarazada de Gregorio—, te fusilarán. Nos fusilarán a todos.
—Lo sé —respondía Valentín, tomando sus manos—. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras destruyen nuestra patria. Soy escribano. Juré defender la ley. Y estos invasores no representan ninguna ley que yo reconozca. Representan la tiranía, y contra la tiranía, la resistencia no es solo un derecho sino un deber sagrado.
La madrugada del 17 de diciembre de 1808 amaneció fría y brumosa. Valentín salió temprano de su casa para ir a misa de alba, como hacía todas las mañanas. Pero ese día sería diferente.
Al acercarse a la iglesia, vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante y luego latiera como un tambor de guerra. En la puerta de la iglesia, pegado con engrudo, había un cartel. Y no era el único. Mirando alrededor, vio que había carteles pegados por toda la plaza, en las paredes del ayuntamiento, en las esquinas de los edificios.
Se acercó y leyó, y las palabras se grabaron en su alma como si estuvieran escritas con fuego:
"AMADOS PAISANOS: AHORA ES LA OCASIÓN DE MIRAR POR NUESTRA PATRIA Y DEFENDER NUESTRA VIDA. ASÍ AL ARMA SIN DETENERSE UN DÍA"
El orgullo explotó en su pecho como el sol saliendo detrás de nubes de tormenta. ¡Su gente no se había rendido! ¡El espíritu de resistencia vivía, ardiente e inquebrantable!
Pero inmediatamente después del orgullo vino el terror. Porque sabía, con certeza absoluta, lo que vendría después.
Rápidamente, antes de que llegaran los soldados franceses, Valentín arrancó uno de los pasquines y lo escondió bajo su capa, pegado contra su pecho. Era evidencia histórica que debía preservarse. Algún día, cuando España fuera libre, este momento de valentía debía ser recordado.
Minutos después, el silencio de la madrugada fue destrozado por gritos en francés. Soldados corriendo por las calles, arrancando los pasquines que quedaban, golpeando sus culatas contra las puertas, despertando a la villa entera con su furia.
El comandante Guerruty estaba lívido de rabia. Convocó inmediatamente a todos los líderes locales al ayuntamiento: el alcalde interino, los regidores, los hombres prominentes de la villa. Valentín fue uno de los convocados, como Procurador.
La sala del ayuntamiento estaba helada esa mañana, pero no era solo por el frío del diciembre. Era el hielo del miedo.
Guerruty entró como una tormenta, su cara roja de furia, sus ojos inyectados en sangre.
—¡Exijo saber quién ha puesto esos carteles! —rugió, golpeando la mesa con tal fuerza que hizo saltar las velas—. ¡Es alta traición! ¡Es sedición! ¡Es un llamado a la rebelión contra su legítimo gobierno!
"Legítimo", pensó Valentín con amargura. No había nada legítimo en un rey impuesto por la fuerza extranjera.
—Tienen cinco días —continuó Guerruty, su voz ahora peligrosamente baja y controlada, lo cual era de alguna manera más aterrador que sus gritos—. Cinco días para entregar a los culpables. Si no lo hacen, si protegen a estos traidores, toda la villa pagará las consecuencias. Y cuando digo toda la villa, señores, no es una expresión. Es una promesa.
Los líderes locales intercambiaron miradas. Todos sabían que no entregarían a nadie. Pero también sabían lo que significaba desafiar a Guerruty. Habían oído historias de otras villas que se habían rebelado: ejecuciones masivas, incendios, violaciones sistemáticas.
Valentín, midiendo cuidadosamente cada palabra como un equilibrista midiendo cada paso, habló:
—Comandante, con todo respeto, Arévalo es una villa de más de dos mil habitantes. Además, estamos en una ruta comercial importante. Comerciantes, viajeros, peregrinos pasan constantemente por nuestra villa. Cualquiera de cientos de personas pudo haber colocado esos carteles durante la noche. Sin testigos, sin evidencia física, no hay forma de identificar al culpable. No es que no queramos ayudar. Es que genuinamente no sabemos quién fue.
Guerruty se acercó a Valentín hasta que sus caras estuvieron a solo centímetros de distancia. El escribano pudo oler el brandy en su aliento.
—¿Sabe lo que creo, señor Procurador? —dijo el comandante con voz venenosa—. Creo que usted sí sabe. Creo que todos ustedes saben. Están protegiendo a los culpables. Y eso los hace cómplices de traición.
Valentín sostuvo su mirada sin pestañear. En ese momento no era solo un hombre defendiéndose a sí mismo; era un español defendiendo a su pueblo.
—Comandante, acusarme sin evidencia no es justicia. Es tiranía. Y si me ejecuta por no poder proporcionarle información que no poseo, entonces confirma ante toda esta villa que su ocupación no se basa en la ley sino en el terror. Haga con esa información lo que quiera.
El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los otros líderes locales miraban a Valentín con una mezcla de admiración y horror. ¿Acababa de desafiar abiertamente al comandante francés?
Guerruty estudió a Valentín durante un largo momento. Luego, inesperadamente, se echó a reír. Pero era una risa sin humor, una risa fría como el hielo.
—Tiene agallas, señor Procurador. Se lo concedo. Agallas o estupidez, todavía no decido cuál. Pero muy bien. Cinco días. Busquen a sus traidores. O todos pagarán. Todos.
El saqueo de la noche de Navidad (Diciembre 1808)
Los cinco días pasaron como una agonía lenta. Valentín pasaba las noches en vela, preparándose para lo peor. Escondió sus registros comprometedores en un lugar que solo él y Estanislada conocían: bajo una tabla suelta en el sótano, dentro de una caja de metal que había forrado con cera para protegerla de la humedad.
Escribió una carta para sus hijos Antonio María y Felipe, su hijo de apenas un año, explicándoles todo. Si algo le pasaba a él y a Estanislada, quería que sus hijos supieran algún día por qué sus padres habían hecho lo que hicieron. Por qué habían elegido la resistencia sobre la seguridad.
Pero nadie en Arévalo habló. Ni bajo amenazas ni bajo promesas de recompensa. La gente de la villa protegió a los patriotas con un muro de silencio inquebrantable. Vecinos mintieron para proteger a vecinos. Familias ocultaron a familias. Fue un acto de resistencia colectiva que habría sido hermoso si no hubiera sido tan aterrador.
La noche del 23 de diciembre, Valentín estaba en su casa con Estanislada y sus hijos. Habían cenado en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos oscuros. Mañana sería Nochebuena. Se preguntaban si vivirían para verla.
Entonces, alrededor de las diez de la noche, escucharon los primeros gritos.
Valentín corrió a la ventana y vio comenzar el infierno.
Soldados franceses, claramente borrachos, salían de sus cuarteles en grupos. No venían a arrestar a nadie específico. Venían a castigar a toda la villa. Venían a celebrar la Navidad con sangre y fuego.
La venganza francesa se desató con una brutalidad que Valentín, a pesar de haber documentado meses de abusos, no había imaginado posible.
Entraban casa por casa, apartamento por apartamento. Saqueaban todo lo de valor: dinero, joyas, plata, ropa fina. Lo que no podían llevarse, lo destruían. Rompían muebles, destrozaban vajillas, rasgaban tapices.
Pero lo material era lo de menos. Los crímenes contra las personas eran lo verdaderamente horrendo.
Vejeban a mujeres en las calles, delante de sus maridos e hijos. Golpeaban a hombres que intentaban defender a sus familias, rompiéndoles huesos, dejándolos sangrando en el suelo. Incendiaban casas sin razón aparente, solo por el placer de ver arder, sin importarles si había gente adentro.
—¡Dios mío! —susurró Estanislada, abrazando a Felipe contra su pecho, tratando de cubrir sus oídos para que no escuchara los gritos—. ¡Tenemos que escondernos!
Pero Valentín, con esa claridad de pensamiento que viene en los momentos de crisis extrema, sabía que esconderse sería fatal.
—No —dijo con voz firme—. Si nos esconden, si las luces están apagadas, si la casa parece vacía, vendrán con sospechas. Pensarán que ocultamos algo valioso. Serán más violentos.
—¿Entonces qué hacemos? —Estanislada estaba al borde del pánico.
Valentín tomó una decisión que era audaz hasta el punto de la locura. Cogió su libro de registro como escribano —el símbolo de su autoridad legal— y lo colocó visible y abierto sobre la mesa principal de su despacho. Luego encendió todas las velas que tenía, poniendo candelabros en cada ventana, haciendo que su casa brillara como un faro en medio de la oscuridad.
—¿Qué haces? —preguntó Estanislada, sin entender.
—Los soldados borrachos atacan casas oscuras, casas que parecen estar escondiendo algo —explicó Valentín, pensando rápidamente—. Pero si mostramos que somos una casa oficial, una casa legal, una casa abierta... quizás lo piensen dos veces. Soy escribano público y Procurador. Incluso bajo ocupación, técnicamente tengo cierta autoridad oficial. Es una apuesta, lo sé. Pero es nuestra mejor oportunidad.
No tuvieron que esperar mucho. Media hora después, escucharon botas pesadas en los escalones de piedra que llevaban a su puerta.
Valentín, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que Estanislada podía oírlo, fue a la puerta y la abrió de par en par antes de que los soldados pudieran golpearla.
Había cinco soldados franceses, todos claramente intoxicados, con los uniformes desabrochados y manchados de vino y sangre. Uno de ellos llevaba un saco lleno de objetos saqueados. Otro tenía sangre fresca en los nudillos.
—Messieurs —dijo Valentín en el francés que había perfeccionado durante meses de ocupación, su voz firme a pesar del terror que sentía—. Bonsoir. Soy Valentín Perrino, escribano público de Arévalo y Procurador de los ciudadanos. Este es mi despacho oficial. ¿En qué puedo asistirles en esta noche?
La audacia absoluta de su postura desconcertó a los soldados. Estaban borrachos, sí, pero no completamente irracionales. Habían entrado esperando encontrar una familia aterrorizada escondida en la oscuridad. En cambio, encontraron a un funcionario de pie en un despacho iluminado, recibiéndolos con formalidad casi absurda dadas las circunstancias.
El líder del grupo, un sargento con cicatrices en la cara, entró y miró alrededor. Vio el registro de escribano abierto sobre la mesa. Vio los sellos oficiales. Vio los documentos legales perfectamente organizados en estantes.
—Vous êtes l'écrivain public? —preguntó con voz pastosa.
—Oui, monsieur le sergent —respondió Valentín—. Et procureur aussi.
Un escribano y procurador. Un funcionario oficial. Atacar su casa podría traer complicaciones, incluso para ellos.
El sargento vaciló. Luego señaló algunas botellas de vino fino que Valentín tenía en un estante.
—Ça —dijo simplemente.
—Por supuesto —respondió Valentín, tomando las botellas y entregándoselas—. Son suyas.
Los soldados también tomaron algo de plata, un jamón que colgaba en la despensa, una capa de lana buena. Pero no quemaron la casa. No golpearon a nadie. No maltrataron a Estanislada, quien por otra parte estaba visiblemente embarazada de seis meses.
Cuando finalmente se fueron, Valentín cerró la puerta con manos temblorosas y se desplomó contra ella, todas sus fuerzas abandonándolo de golpe.
—Has sido tan valiente —dijo Estanislada, aunque ella misma estaba pálida como un fantasma, con lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas.
—No valiente —respondió Valentín, su voz quebrándose—. Desesperado. Pero funcionó. Estamos vivos. Gracias a Dios, estamos vivos.
Pero sabía que otros en la villa no habían tenido su suerte.
El amanecer del 24 de diciembre —Nochebuena— reveló una escena sacada del mismo infierno. Arévalo parecía una ciudad después de una batalla perdida. Docenas de casas humeaban, algunas todavía ardiendo. Las calles estaban llenas de escombros, muebles rotos, posesiones destrozadas. Había sangre en los adoquines.
Y había cuerpos. No muchos —los franceses habían sido cuidadosos de no matar a demasiados, necesitaban a la población viva para explotarla— pero había algunos. Un hombre mayor que había intentado defender su tienda. Una mujer que había saltado de una ventana para escapar de sus atacantes y se había roto el cuello. Un niño que había muerto pisoteado en el pánico.
Valentín salió a las calles inmediatamente, a pesar de las protestas de Estanislada. No podía quedarse encerrado mientras su gente sufría.
Lo que vio esa mañana lo perseguiría en pesadillas por el resto de su vida.
Mujeres sentadas en los escalones de sus casas destruidas, con miradas vacías, rotas por dentro de maneras que nunca se curarían completamente. Hombres con caras golpeadas hasta quedar irreconocibles, algunos con huesos rotos que nunca sanarían correctamente por falta de médicos adecuados. Niños llorando, buscando a sus padres entre el caos.
Valentín ayudó donde pudo. Consoló a viudas. Buscó a los dos médicos de Arévalo para que atendieran a los heridos más graves. Organizó grupos de voluntarios para apagar los incendios que todavía ardían.
Y lo más importante: documentó todo. Con manos que le temblaban de furia y dolor, escribió página tras página de testimonios. Nombres de las víctimas. Naturaleza exacta de los crímenes cometidos contra ellas. Descripciones físicas de los perpetradores cuando era posible identificarlos. La pluma, en las manos correctas, puede ser tan mortal como la espada.
La venganza anidaba en el corazón de cada arevalense. El deseo de tomar las armas, de atacar a los franceses, de hacer que pagaran por lo que habían hecho, era casi abrumador. Pero expresar cualquier agravio abiertamente solo daría pretexto a crímenes aún mayores. Y la guarnición francesa había sido reforzada después del incidente de los pasquines. Ahora había tantos soldados que intentar un levantamiento sería suicidio.
Así que esperaron. Con paciencia nacida de la desesperación, esperaron. Preservaron su furia como brasas bajo cenizas, listas para estallar en llamas cuando llegara el momento correcto.
Ese momento llegaría. Solo era cuestión de tiempo.
La liberación (Abril 1809)
El invierno de 1808-1809 fue el más largo que Arévalo había conocido. No por el frío —que fue severo— sino por la opresión, el miedo constante, la humillación diaria de vivir bajo ocupación extranjera.
Pero para la primavera de 1809, la situación militar había comenzado a cambiar. Los franceses, sobreextendidos tratando de controlar toda España, tuvieron que reducir sus guarniciones en lugares secundarios. Necesitaban más tropas para las batallas principales contra los ejércitos regulares españoles y británicos.
El destacamento en Arévalo se redujo significativamente. De varios cientos de soldados a apenas unas docenas.
Los patriotas arevalenses vieron su oportunidad. Se reunieron secretamente con la Junta local y los Procuradores, incluido Valentín. Esta vez no serían acciones individuales ni pasquines anónimos. Sería una operación coordinada, militar, decisiva.
Contactaron con grupos guerrilleros que operaban en la región. Oficiales del ejército regular español que se habían refugiado en las montañas, organizando la resistencia. Hombres entrenados, disciplinados, que sabían cómo luchar.
Valentín jugó un papel crucial en la planificación. Como Procurador y escribano, conocía detalles sobre Arévalo que eran invaluables para los planificadores militares:
Exactamente cuántos soldados franceses quedaban en la guarnición. Dónde dormían, dónde comían, cuál era su rutina diaria. Los puntos débiles de sus defensas. Las mejores rutas para entrar y salir de la villa sin ser detectados.
Compartió toda esta información con los patriotas, sabiendo que si la operación fracasaba, sería ejecutado no solo como rebelde sino como traidor y espía.
El 12 de marzo de 1809 Estanislada se puso de parto y nació su tercer hijo, Gregorio. Valentín seguía participando en la planificación.
—Si esto sale mal —le dijo Estanislada la noche antes del ataque planeado—, nos ejecutarán a todos. A ti, a mí, incluso a nuestros hijos. Entiendes eso, ¿verdad?
Valentín tomó las manos de su esposa entre las suyas.
—Lo entiendo —dijo con voz suave pero firme—. Pero Estanislada, amor mío, hay cosas peores que la muerte. Vivir de rodillas es una de ellas. Criar a nuestros hijos para que crezcan pensando que la tiranía es normal, que la ocupación extranjera es aceptable, que el honor español es algo que se puede vender por seguridad... eso sería peor que mil muertes. Prefiero que nuestros hijos crezcan huérfanos pero libres, que con padres vivos pero esclavizados.
Estanislada lloró, pero asintió. Entendía. En su corazón, siempre había entendido.
La noche del 14 de abril de 1809 estaba clara y sin luna. Perfecta para una operación encubierta.
Valentín estaba en su despacho, supuestamente trabajando en documentos legales, pero en realidad esperando. Había mandado a Estanislada y a los niños al sótano con instrucciones de no salir sin importar lo que escucharan.
Su corazón latía como un tambor de guerra. Cada segundo parecía una eternidad. ¿Vendrían los guerrilleros? ¿O algo había salido mal con el plan?
Entonces, alrededor de la medianoche, escuchó lo que había estado esperando: el sonido inconfundible de disparos de mosquete.
Corrió a la ventana y vio lo que sería grabado en su memoria como uno de los momentos más gloriosos de su vida.
Guerrilleros españoles —no una turba desorganizada sino soldados entrenados moviéndose con precisión militar— entraban en la villa desde múltiples direcciones simultáneamente. Los disparos resonaban por toda la casa donde se alojaba el comandante Guerruty. También en el cuartel donde dormían el resto de las tropas francesas.
El ataque fue rápido, coordinado, brutal en su eficiencia.
Un grupo de guerrilleros, liderado por un oficial que Valentín reconoció vagamente pero cuyo nombre nunca preguntaría ni registraría, fue directamente a la casa de Guerruty. El comandante francés, despertado bruscamente del sueño, intentó organizar una defensa. Pero era inútil. Estaba superado en número, rodeado, sin ruta de escape.
Hubo un intercambio breve de disparos. Luego gritos en francés. Luego silencio.
Minutos después, Guerruty salió de la casa con las manos atadas a la espalda, empujado por guerrilleros españoles. Su rostro —ese rostro que había aterrorizado a Arévalo durante meses— ahora mostraba algo que Valentín nunca había visto allí antes: miedo.
En el cuartel, la historia fue similar. Los soldados franceses, tomados completamente por sorpresa, se rindieron casi inmediatamente al ver que estaban rodeados. Algunos intentaron resistir; fueron reducidos con rapidez y eficiencia. No hubo violencia innecesaria, pero tampoco misericordia para los que trataron de luchar.
Y luego, tan organizadamente como habían llegado, los guerrilleros se marcharon. Llevándose a todos los franceses prisioneros —oficiales y soldados por igual— hacia el puente de Medina donde, según los rumores, unidades más grandes del ejército español esperaban.
Arévalo estaba liberada.
Por un momento, la villa entera permaneció en silencio absoluto. La gente salía cautelosamente de sus casas, no creyendo lo que acababa de pasar, temiendo que fuera un sueño del que despertarían para encontrar a los franceses todavía allí.
Pero no era un sueño. Era real. Los franceses se habían ido.
Alguien en la Plaza Mayor gritó: "¡Viva España!"
Y fue como si ese grito hubiera roto una presa. La plaza entera estalló en júbilo. "¡Viva España! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la libertad!"
Gente que no se había atrevido a alzar la voz durante meses ahora gritaba su patriotismo a los cuatro vientos. Se abrazaban en las calles, lloraban de alegría, reían histéricamente con el alivio de supervivientes.
Valentín, de pie en medio de todo, sintió lágrimas rodando por sus mejillas. No lágrimas de tristeza sino de un cóctel abrumador de emociones: orgullo, alivio, gratitud, esperanza.
Regresó corriendo a su casa y bajó al sótano donde Estanislada esperaba con Gregorio y Felipe en cada brazo, y Antonio María en su regazo.
—¿Ha terminado? —preguntó ella con voz temblorosa—. ¿De verdad ha terminado?
—Ha terminado —confirmó Valentín, tomándolos a ambos en un abrazo—. Los franceses se han ido. Estamos libres. Gracias a Dios, estamos libres.
Se abrazaron y lloraron, dejando salir seis meses de tensión, miedo y dolor acumulado. Los niños, sin entender qué pasaba pero sintiendo las emociones de sus padres, también empezaron a llorar. Y entonces, increíblemente, los cinco empezaron a reír, mezclando lágrimas y risas en esa forma caótica que solo sucede cuando las emociones son demasiado grandes para ser contenidas.
Pero Valentín sabía que su trabajo no había terminado. Esa misma noche, mientras Arévalo celebraba, él se sentó en su despacho y escribió lo que se convertiría en el registro oficial de la liberación.
"En la noche del 14 de Abril de 1809, un grupo de facinerosos entró en el pueblo..."
Usó la palabra "facinerosos" —malhechores, bandidos— porque era la palabra que los franceses habrían exigido. Si sus registros caían alguna vez en manos francesas, necesitaba tener negabilidad plausible. Pero cualquiera que leyera el documento completo, cualquiera que prestara atención al tono y al contexto, entendería la verdad: no habían sido bandidos sino patriotas, no había sido un crimen sino una liberación.
"...se han escuchado multitud de tiros en la casa donde se aloja el Comandante francés Pedro Guerruty y también en el cuartel. El jefe de la partida entra en la casa del francés y lo toma prisionero, mientras el resto se apoderaba de la tropa del cuartel. Acto seguido, la partida de facinerosos se marchó con ellos presos, dirigiéndose al puente de Medina."
Continuó escribiendo, documentando todo con precisión de escribano pero también con el corazón de un patriota que acababa de presenciar un milagro.
Al día siguiente, las autoridades francesas que quedaban en la región —porque la guerra estaba lejos de terminar— obligaron a la gente de Arévalo a declarar ante sus tribunales sobre lo que había pasado.
Fue una obra maestra de resistencia silenciosa.
Todas las declaraciones estaban cortadas por el mismo patrón: Nadie conocía a los asaltantes. Ninguno les había visto entrar ni sabían su procedencia. Todos les acusaban de forajidos, bandidos sin escrúpulos.
Y sin embargo, muchos podrían haber dicho que les ocultaron en sus casas varios días hasta reunirse todos los comprometidos. Que les ayudaron en la sorpresa del cuartel y la prisión de sus jefes. Que les dieron comida, agua, información.
Pero no dijeron nada de eso. Arévalo entera se convirtió en un muro de silencio inquebrantable.
Tan bien estuvo dirigido el movimiento que no se pudo culpar de él al vecindario de Arévalo. Los franceses no tenían evidencia. No tenían testigos. No tenían nada excepto furia impotente.
Y no quedaba a la justicia extranjera más que dos soluciones: o aplicar tremendo castigo colectivo a toda la villa, arriesgando provocar levantamientos en otras partes de la región, o aceptar la historia oficial de que habían sido forajidos sin conexión con la población local.
Optaron por un sistema intermedio. No ejecutaron a nadie —no tenían evidencia para justificarlo— pero los tributos exigidos fueron tan crecidos y numerosos que privaron a Arévalo de dinero, ganado y cereales, acarreando una miseria espantosa en toda la Tierra de Arévalo.
Valentín documentó esto también. Cada tributo excesivo, cada confiscación injusta, cada acto de venganza económica. Sus registros crecían cada día, un testimonio cada vez más voluminoso de la tiranía francesa.
¿Qué suerte corrieron la tropa francesa y su comandante Guerruty? Oficialmente, nadie lo sabía. Oficialmente, habían sido capturados por bandidos y su paradero era desconocido.
Pero en los días y semanas siguientes, se realizaron hallazgos de cadáveres en los ríos, montes y pinares de la región.Cuerpos de soldados franceses. Y nadie los reconoció. Todos atribuyeron su desgracia a los malhechores que, según la historia oficial, infestaban la región.
Valentín nunca escribió la verdad completa de lo que había pasado con esos prisioneros. Pero en su corazón sabía, y parte de él —la parte que había documentado todos los crímenes franceses, que había visto los horrores de la Nochebuena de 1808— no sentía lástima.
La justicia, pensó, a veces tiene caras múltiples. Y no siempre es suave.
El héroe reluctante (1809-1814)
La liberación de Arévalo fue solo un episodio en una guerra que se arrastraría durante cinco años más. Entre 1809 y 1811, tanto ejércitos franceses como castellanos pasaron por Arévalo repetidamente. La villa cambiaba de manos como una pelota en un juego mortal.
Cada vez que los franceses volvían, había más represalias. Más tributos. Más confiscaciones. Y cada vez, Valentín estaba allí, ayudando donde podía, protegiendo a su gente dentro de los estrechos márgenes que la ley —incluso la ley bajo ocupación— le permitía.
Su reputación creció no solo en Arévalo sino en toda la región. Era conocido como un hombre de principios inquebrantables, un patriota que había arriesgado su vida repetidamente por España, un escribano que usaba su pluma como arma contra la tiranía.
En agosto de 1811, se formó en Ávila una Junta Provincial permanente para coordinar la resistencia y la administración en las áreas libres de Castilla. Se eligieron siete vocales para esta junta. Y Valentín Perrino, con cuarenta y cuatro años, fue elegido como representante de la Villa de Arévalo.
Era un honor extraordinario. De todas las personas importantes de Arévalo —comerciantes ricos, terratenientes, nobles menores— habían elegido al escribano. Al hijo del comerciante de grano. Al nieto del agricultor de Sinlabajos.
Cuando le informaron de su elección, Valentín sintió el peso de la responsabilidad como una capa de plomo sobre sus hombros. Pero aceptó. ¿Cómo podía no hacerlo?
También fue elegido, por segunda vez, como Procurador del Común de Vecinos de Arévalo—esencialmente, alcalde de la villa.
Eran dos posiciones de inmensa responsabilidad en medio de una guerra. Y lo que vendría después probaría el temple de Valentín de maneras que ni siquiera la Nochebuena de 1808 había logrado.
El encarcelamiento (Septiembre 1811)
En septiembre de 1811, el General francés Duque de Ragusa ocupó con su división Arévalo y toda su tierra circundante. Era una fuerza masiva, miles de soldados con artillería pesada. No había forma de resistir militarmente.
El Duque convocó a los líderes locales y presentó sus demandas con la casualidad de quien sabe que tiene todo el poder:
Ocho mil fanegas de trigo. Doscientos ochenta mil reales.
La suma era absolutamente abrumadora. Convertida a términos actuales, equivalía a más de 750.000 euros. Para una villa que ya había sido exprimida hasta el hueso por años de guerra, era imposible.
—Es imposible —dijo Valentín directamente al Duque, hablando en francés fluido—. Vuestra Excelencia, Arévalo ha sido ocupada y liberada repetidamente durante tres años. Hemos pagado tributos a cada ejército que ha pasado, francés o español. Nuestros almacenes están vacíos. Nuestros campos han sido devastados. La gente está al borde del hambre. No tenemos lo que pedís.
El Duque de Ragusa miró a Valentín con ojos fríos como el hielo.
—Entonces encontrad la manera. Tenéis hasta el 30 de octubre. Si no recibo lo que he solicitado para esa fecha, habrá... represalias. Severas.
—¿Qué tipo de represalias? —preguntó Valentín, aunque temía la respuesta.
—El tipo que asegurará que ninguna otra villa en Castilla se atreva a decirme que algo es imposible —respondió el Duque con una sonrisa que no tenía nada de humor.
Valentín y otro diputado, un hombre llamado Mela, viajaron a Ávila para intentar negociar, para buscar ayuda de la Junta Provincial, para encontrar alguna solución a lo imposible.
No tuvieron oportunidad.
El 16 de octubre, cuando los dos diputados se disponían a regresar de Ávila a Arévalo para dar cumplimiento —de alguna manera, de alguna forma— a la orden del Duque, fueron arrestados por tropas francesas.
Sin explicación. Sin cargos formales. Simplemente arrestados y arrojados en una celda fría y húmeda en los calabozos del castillo de Ávila.
Valentín había estado en situaciones peligrosas antes. Había desafiado a los franceses, había ayudado a la resistencia, había documentado crímenes de guerra. Pero siempre había sido libre. Siempre había tenido la opción, al menos en teoría, de huir, de esconderse.
Ahora estaba encadenado. Literalmente. Grilletes en los tobillos, cadenas que pesaban tanto que apenas podía caminar.
Al día siguiente, el 17 de octubre, llegó un mensaje para los delegados de Arévalo que habían viajado a Ávila buscando a sus líderes:
Si las imposiciones exigidas no llegan a Ávila antes del 30 de octubre, los prisioneros Perrino y Mela serán trasladados a Talavera.
Todos sabían lo que eso significaba. Talavera era donde los franceses tenían sus prisiones militares más duras. Gente que entraba a Talavera rara vez salía. Y cuando salían, estaban rotos de cuerpo y espíritu.
La lucha por la liberación (Octubre 1811)
En Arévalo, cuando la noticia del encarcelamiento de Valentín llegó, la villa entera entró en shock.
Estanislada, con su hijo Felipe de cuatro años agarrado de su falda, se presentó ante el ayuntamiento exigiendo respuestas.
—¿Qué vamos a hacer? —preguntó con voz que temblaba pero no se quebraba—. Mi marido está en una celda. Si no hacemos algo, lo trasladarán a Talavera. Y si eso pasa... —no pudo terminar la frase.
El ayuntamiento estaba en caos. Algunos argumentaban que no podían ceder al chantaje francés. Otros decían que no tenían opción. Todos sabían que las demandas del Duque eran imposibles de cumplir completamente.
Pero las familias de Arévalo tomaron el asunto en sus propias manos. Pasaron días crueles trabajando por la libertad de los diputados. Días y noches sin dormir, organizando, buscando, rogando.
Fueron de casa en casa, de granja en granja, recolectando todo lo que podían. Un agricultor que había escondido dos sacos de trigo para semilla de la próxima temporada los donó, sabiendo que significaba hambre futura pero también que Valentín había arriesgado su vida por ellos repetidamente. Un comerciante que había enterrado algunas monedas de oro las desenterró y las dio. Una viuda que tenía tres vacas vendió dos, dando el dinero para el tributo.
No era suficiente. Ni cerca de ser suficiente. Pero era todo lo que tenían.
Estanislada lideró una delegación que viajó a Ávila para hablar directamente con el Duque de Ragusa. Era una mujer enfrentando a uno de los generales más poderosos del ejército francés, pero no mostró miedo.
—Vuestra Excelencia —dijo, de pie ante el Duque con Felipe agarrado de su mano—, Arévalo ha reunido todo lo que puede. No es lo que pedisteis. Lo sé. No estoy aquí para mentiros o engañaros. Pero es todo lo que hay. La villa está en esqueleto. Hemos proporcionado raciones a las tropas francesas, y a las españolas, y de nuevo a las francesas, tantas veces en tan corto espacio de tiempo que genuinamente no queda nada más que dar.
Mostró los registros. Las listas de contribuciones. Los testimonios de pobreza.
El Duque estudió los documentos. Luego miró a Estanislada y al niño agarrado de su mano.
—Vuestra situación es... desafortunada —dijo finalmente—. Pero las órdenes son órdenes.
—Las órdenes que no pueden cumplirse no son órdenes —respondió Estanislada con una valentía que la sorprendió a ella misma—. Son imposibilidades. Y castigar a la gente por imposibilidades no es justicia. Es crueldad.
Hubo un largo silencio. El Duque de Ragusa no era un monstruo, aunque servía a un sistema que a menudo actuaba monstruosamente. Era un soldado, un administrador, alguien que entendía la diferencia entre disciplina necesaria y crueldad gratuita.
Finalmente suspiró.
—Très bien. Vuestro marido y el otro diputado serán liberados. Pero—— levantó un dedo en advertencia——esto no es un perdón. Es un aplazamiento. Las deudas de Arévalo con el ejército francés siguen existiendo. Serán cobradas eventualmente.
—Lo entiendo, Vuestra Excelencia —dijo Estanislada, inclinándose en una reverencia que apenas podía ocultar su alivio—. Gracias. Gracias.
Dos días después, Valentín y Mela fueron liberados. Cuando Valentín salió de los calabozos —más delgado, con barba crecida, con moretones donde las cadenas habían rozado su piel— Estanislada corrió a abrazarlo con tal fuerza que casi lo tira al suelo.
—Pensé que te había perdido —susurró contra su pecho.
—No tan fácilmente —respondió Valentín, aunque su voz temblaba—. Los Perrino somos difíciles de matar. Mi antepasado sobrevivió huyendo de Sicilia. Mi abuelo sobrevivió generaciones de pobreza. Yo sobreviviré a estos franceses malditos.
Pero esa noche, a solas con Estanislada, admitió sus miedos:
—Pensé que era el final. En esa celda, encadenado, sabiendo que en cualquier momento podían trasladarme a Talavera... pensé que nunca te volvería a ver. Nunca vería a nuestros hijos crecer. Nunca vería a España libre.
—Pero sobreviviste —dijo Estanislada—. Y sobrevivirás lo que venga después. Porque así somos nosotros. Sobrevivimos.
Y sobrevivieron. Aunque lo que vino después requeriría aún más fortaleza.
El segundo encarcelamiento (1812)
El año siguiente, 1812, fue quizás el más brutal de toda la guerra para Castilla. Los ejércitos franceses y españoles se enfrentaban constantemente, y las poblaciones civiles atrapadas en medio sufrían horriblemente.
Valentín, como diputado de la Junta Provincial y Procurador de Arévalo, seguía siendo el enlace entre su pueblo y las autoridades, fueran españolas o francesas. Era una posición imposible: siempre intentando proteger a su gente, siempre siendo culpado cuando las cosas salían mal.
En algún momento de 1812 —los registros exactos se perdieron en el caos de la guerra— Valentín fue encarcelado nuevamente por los franceses.
Esta vez ni siquiera había cargos específicos. Solo el hecho de que las tropas que pasaban por Arévalo —lo que sucedía casi diariamente— exigían suministros que la villa ya no podía proporcionar. Y cuando no podían, alguien tenía que pagar. Ese alguien era siempre Valentín.
Fue encarcelado, liberado después de que Arévalo pagara otro tributo imposible. Encarcelado otra vez cuando otra división francesa pasaba y exigía más. Liberado otra vez cuando las familias de Arévalo reunían lo que podían.
Se convirtió en un ciclo vicioso y agotador. Valentín pasaba tanto tiempo en celdas francesas que empezó a bromear amargamente que conocía mejor las prisiones de Castilla que su propia casa.
Estanislada envejeció años en meses. La tensión constante, nunca sabiendo si su marido volvería a casa, criando a sus hijos prácticamente sola mientras también intentaba mantener el hogar funcionando, la estaba destruyendo.
—No puedes seguir así —le dijo a Valentín durante una de sus breves liberaciones—. Te vas a matar. Literalmente.
—¿Qué alternativa tengo? —respondió Valentín con cansancio que iba hasta los huesos—. ¿Renunciar a mi posición? ¿Dejar que otra persona, alguien sin principios, se convierta en el enlace entre Arévalo y los franceses? ¿Alguien que se enriquecería con la miseria de nuestro pueblo en lugar de protegerlo?
—Prefiero que estés vivo y sin principios que muerto y virtuoso —dijo Estanislada, y había desesperación real en su voz.
Valentín la tomó en sus brazos.
—No, amor mío. No lo prefieres. Porque si fuera ese tipo de hombre, no me habrías amado. No te habrías casado conmigo. Los principios no son algo que uno puede quitarse y ponerse como una capa según la conveniencia. Son lo que somos. Y yo soy, para bien o para mal, un hombre que no puede estar de brazos cruzados mientras otros sufren si hay algo, cualquier cosa, que pueda hacer para ayudar.
Fue una de las conversaciones más dolorosas de su matrimonio. Pero también una de las más importantes. Porque Estanislada, a pesar de su miedo, a pesar de su agotamiento, entendió. Su marido no podía ser otra cosa que lo que era. Y ella lo amaba precisamente por eso.
La liberación final (Febrero 1813)
Finalmente, en febrero de 1813, Arévalo quedó completamente limpia de franceses. Las mareas de la guerra habían cambiado decisivamente. Los ejércitos combinados españoles y británicos estaban empujando a los franceses hacia el norte, de vuelta a Francia.
Valentín tenía cuarenta y seis años y parecía de sesenta. Su hijo Felipe, que ahora tenía cinco años, apenas reconocía a su padre. Habían pasado tan poco tiempo juntos durante esos años de guerra.
Pero estaban vivos. Todos estaban vivos. Y España, después de años de sufrimiento inimaginable, estaba ganando.
Cuando llegó la noticia oficial de que los franceses se habían retirado permanentemente de la región, Arévalo celebró con una misa de acción de gracias en todas las iglesias simultáneamente. Las campanas repicaron durante horas.
Valentín estaba sentado en la primera fila de la iglesia de Santa María la Mayor, con Estanislada a un lado y sus hijos al otro. Cuando el párroco pidió que todos los que habían servido a España durante la ocupación se pusieran de pie para ser reconocidos, Estanislada empujó suavemente a Valentín.
Se puso de pie, y tres cuartas partes de la congregación se puso de pie con él. Porque casi todos habían resistido de alguna forma u otra. Pero cuando todos se sentaron, el párroco le pidió a Valentín que permaneciera de pie, y la iglesia entera estalló en aplausos.
Aplausos que duraron cinco minutos completos. Aplausos mezclados con lágrimas. Aplausos que no eran solo para Valentín sino para todo lo que había representado: resistencia inquebrantable, principios intactos, servicio desinteresado.
—Valentín Perrino Sanz del Olmo —dijo el párroco con voz que retumbó en la iglesia—, has servido a España y a Arévalo más allá de lo que cualquiera podría haber esperado. Has sido encarcelado, no una sino muchas veces, por defender a tu pueblo. Has documentado los crímenes de nuestros opresores para que la historia no los olvide. Has arriesgado tu vida repetidamente. En nombre de esta parroquia, de esta villa, de esta nación, te damos las gracias. Que Dios te bendiga y te proteja, patriota.
Cuando finalmente se sentó, Felipe —que estaba empezando a entender quién era realmente su padre— lo miró con ojos muy abiertos.
—Papá, ¿eres un héroe?
Valentín miró a su hijo y sonrió, aunque había lágrimas en sus ojos.
—No, hijo. Solo soy un escribano que intentó hacer lo correcto. Los verdaderos héroes son los que murieron. Los que nunca volverán a casa. Yo solo... sobreviví.
Pero Felipe, y toda Arévalo, sabía la verdad. A veces sobrevivir con honor es el acto más heroico de todos.
El trienio liberal (1820-1823)
Cuando la guerra finalmente terminó en 1814 con la victoria española, había esperanzas de que España se modernizaría, de que las reformas liberales de las Cortes de Cádiz —incluida la Constitución de 1812— guiarían al país hacia un futuro mejor.
Pero Fernando VII, apenas recuperó el trono, anuló toda la labor política y legislativa de las Cortes. La constitución fue abolida. El absolutismo fue restaurado. Muchos de los liberales que habían luchado contra los franceses ahora eran perseguidos por su propio rey.
Valentín, exhausto después de años de guerra, se retiró de la política activa. Volvió a su trabajo como escribano, a la vida tranquila que había abandonado hacía tanto tiempo. Quería pasar tiempo con sus hijos, reconstruir su relación con Estanislada, curar las heridas —físicas y emocionales— que la guerra había dejado.
Durante seis años vivió en relativa paz. No era felicidad completa —las cicatrices de la guerra nunca se curaban del todo— pero era paz. Y después de lo que había vivido, la paz era un regalo precioso.
Pero en 1820, el General Riego se levantó contra el absolutismo real. Fue un levantamiento militar que forzó a Fernando VII, contra su voluntad, a restaurar la Constitución de 1812.
De repente España tenía, otra vez, un gobierno constitucional. Los alcaldes ya no serían nombrados por delegados del rey sino elegidos democráticamente por todos los vecinos. Eran las primeras elecciones municipales verdaderamente democráticas en la historia de España.
Valentín no quería involucrarse. Tenía cincuenta y tres años. Había dado suficiente. Merecía descansar.
Pero Arévalo tenía otras ideas.
Fue nominado casi por aclamación. No por un partido político —en 1820 los partidos políticos apenas existían en España— sino por la voluntad popular. La gente recordaba. Recordaba quién había estado con ellos durante la ocupación. Quién había sido encarcelado defendiéndolos. Quién había demostrado, una y otra vez, que los principios importaban más que la conveniencia personal.
—No quiero ser alcalde —le dijo Valentín a Estanislada cuando le llegó la nominación—. Quiero quedarme aquí, en casa, contigo y con los niños. Quiero vivir lo que me queda de vida en paz.
—Lo sé —respondió Estanislada, tomando sus manos—. Pero Arévalo te necesita. Una última vez. Para mostrarles cómo debe ser un gobierno honesto. Para establecer el ejemplo que otros seguirán cuando tú ya no estés.
—Una última vez —suspiró Valentín—. Que Dios me ayude. Una última vez.
Las elecciones se celebraron en marzo de 1820. Valentín ganó por una mayoría abrumadora. A los cincuenta y tres años, se convertía en el primer Alcalde Constitucional democráticamente elegido de Arévalo.
Fue un periodo extraño y maravilloso a la vez. Durante tres años, España experimentó con la democracia liberal. Había libertad de prensa, libertad de expresión, elecciones municipales. No era perfecto —Fernando VII conspiraba constantemente para recuperar su poder absoluto— pero era un paso adelante.
Valentín gobernó Arévalo con la misma integridad que había aplicado a todo en su vida. Implementó reformas educativas, mejorando las tres escuelas de la villa. Reparó los caminos que habían sido destrozados durante la guerra. Modernizó el sistema de mercado. Estableció procedimientos transparentes para el gobierno municipal, publicando las actas de cada reunión para que cualquier ciudadano pudiera leerlas.
Pero lo más importante: estableció un precedente de gobierno honesto y transparente.
—El poder no es para beneficio personal —decía en las reuniones del ayuntamiento, y lo decía con tal convicción que incluso los más cínicos le creían—. Es para servicio público. El día que use mi posición para enriquecerme o para favorecer a amigos sobre el bien común, ese día debo renunciar. Y si alguno de ustedes me ve hacer eso, tienen el deber de exigir mi renuncia.
Era un tipo de gobierno que Arévalo nunca había visto antes.
La epidemia (1821)
En 1821, España fue golpeada por dos epidemias simultáneas. La fiebre amarilla arrasaba Castilla y Andalucía. Y en Arévalo específicamente, un brote de carbunco —ántrax— resultó ser incluso más mortal que la fiebre amarilla.
El carbunco es una enfermedad terrible. Causa úlceras negras en la piel que se pudren mientras la persona todavía está viva. Los pulmones se llenan de líquido. Las víctimas se ahogan lentamente, tosiendo sangre. La tasa de mortalidad, sin tratamiento moderno, es de casi el 90%.
Cuando los primeros casos aparecieron en Arévalo, Valentín supo inmediatamente que enfrentaban algo potencialmente catastrófico.
Como alcalde, fue nombrado Presidente de la Junta de Salud Pública de Arévalo. Convocó una reunión de emergencia con los dos médicos de la villa.
—Díganme la verdad —dijo Valentín sin preámbulos—. ¿Qué tan malo es esto?
El doctor Ramírez, un hombre de setenta años que había visto muchas epidemias, no endulzó la situación.
—Alcalde, el carbunco es una de las enfermedades más contagiosas y mortales que conozco. Si no tomamos medidas drásticas, inmediatas, podría matar a la mitad de Arévalo en cuestión de meses.
—¿Qué medidas?
—Cuarentena total. Los enfermos deben ser completamente aislados de los sanos. Nadie que venga de zonas infectadas puede entrar a la villa. Guardias en todas las puertas, sin excepciones. Los sospechosos deben ser puestos en cuarentena inmediata.
—La gente se va a rebelar —dijo uno de los regidores—. Van a decir que somos tiranos.
—Probablemente —admitió Valentín—. Pero prefiero ser llamado tirano y que la gente viva, que ser llamado benevolente mientras los veo morir.
Esa misma tarde publicó su primer bando:
"BANDO DE SALUD PÚBLICA
Por orden de la Junta de Salud Pública de Arévalo, decreto lo siguiente:
Primero: Se prohíbe la entrada a esta villa de cualquier persona que venga de zonas infectadas.
Segundo: Se establecerán guardias vecinales en cada una de las puertas de la villa.
Tercero: Cualquier persona que muestre síntomas de enfermedad será trasladada inmediatamente al lazareto habilitado en la iglesia de la Magdalena, donde permanecerá en cuarentena estricta por un mínimo de catorce días.
Estas medidas son duras. Pero son necesarias. La alternativa es ver morir a la mitad de nuestra villa.
Firmado: Valentín Perrino Sanz del Olmo"
La reacción fue exactamente la que había anticipado: furia. Los comerciantes protestaron. Las familias con parientes en otros pueblos gritaron que era inhumano. Algunos lo acusaron directamente de tiranía.
Valentín soportó las críticas sin defenderse. Simplemente seguía trabajando, implementando las medidas necesarias.
Hubo un momento particularmente doloroso. Una mujer, Lucía Martínez, viuda con tres hijos pequeños, vino a verlo. Su madre estaba muriendo en un pueblo cercano infectado.
—Alcalde, solo quiero ir a despedirme. Le prometo que no volveré hasta que pase la cuarentena. Por favor.
Valentín sintió que su corazón se partía.
—Señora Martínez, si dejo que usted vaya, tendré que dejar que otros vayan. Y entonces la enfermedad entrará a Arévalo. ¿Está dispuesta a arriesgar la vida de sus tres hijos por despedirse de su madre?
Lucía sollozó y se fue, destrozada.
Esa noche, Estanislada encontró a Valentín en su despacho, con la cabeza entre las manos.
—Es demasiado —dijo—. Es demasiada responsabilidad. ¿Quién soy yo para tomar estas decisiones?
—No estás jugando a Dios —le susurró Estanislada—. Estás siendo alcalde. Estás haciendo el trabajo que nadie más quiere hacer. Las decisiones que nadie más tiene el coraje de tomar.
En el lazareto
Pero Valentín no se contentó con solo dar órdenes desde el ayuntamiento. Cada día, sin falta, visitaba el lazareto en la iglesia de la Magdalena.
Los médicos le advirtieron que era una locura.
—Alcalde, cada vez que entra ahí, arriesga su vida.
—Lo sé —respondió Valentín—. Pero si ordeno a enfermeros y voluntarios que arriesguen sus vidas, lo mínimo que puedo hacer es compartir ese riesgo.
El lazareto era un lugar de pesadilla. La iglesia estaba llena de camastros donde yacían los enfermos. El olor era abrumador. Los gemidos de dolor eran constantes.
Valentín caminaba entre los camastros, hablando con cada paciente. Les tomaba las manos. Les leía cartas de sus familias. A veces simplemente se sentaba con ellos.
Había un niño, Tomás, de apenas siete años, solo y aterrorizado. Valentín pasaba tiempo con él cada día. Le leía cuentos. Le sostenía la mano cuando las pesadillas lo atormentaban.
Una noche, cuando Tomás estaba particularmente mal, Valentín se quedó toda la noche junto a su camastro, refrescando su frente con paños húmedos.
Tomás sobrevivió. Cuando finalmente salió del lazareto, curado, lo primero que hizo fue correr hacia Valentín y abrazarlo.
—Me salvaste.
—No —respondió Valentín—. Los médicos te salvaron. Yo solo me quedé contigo para que no estuvieras solo.
La epidemia duró tres meses. Fueron tres meses de infierno. Cada día morían personas. Las fosas comunes se llenaban más rápido de lo que podían cavarse.
Valentín estuvo allí cada día. Organizando, consolando, tomando decisiones imposibles sobre recursos limitados. Manteniendo la moral cuando todo parecía perdido.
Y lentamente, muy lentamente, la epidemia empezó a ceder. Los casos nuevos disminuyeron. Los enfermos comenzaron a recuperarse en mayor número.
Finalmente, en agosto de 1821, Valentín publicó su bando final:
"Por gracia de Dios y gracias a los esfuerzos heroicos de nuestros médicos, enfermeros y ciudadanos, la epidemia ha terminado. Se levanta la cuarentena.
Perdimos 147 almas. Honramos su memoria.
Pero salvamos a muchos. Pueblos cercanos que no implementaron medidas tan estrictas perdieron la mitad o más de su población.
A aquellos que me criticaron: los entiendo. Las medidas fueron severas. Causaron dolor real. Pero eran necesarias. Y si me encontrara en la misma situación mañana, tomaría las mismas decisiones.
Porque gobernar no es hacer lo popular. Es hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto es doloroso.
Firmado: Valentín Perrino Sanz del Olmo"
Los últimos años (1822-1832)
En 1822, Arévalo se constituyó como partido judicial. Valentín fue nombrado Escribano del Juzgado, encargándose de redactar y dar fe de todas las actas judiciales. Era un trabajo que encajaba perfectamente con su carácter. La justicia siempre había sido su pasión.
Pero en 1823, con la ayuda de las potencias europeas, Fernando VII recuperó su poder absoluto. El periodo constitucional terminó. La constitución fue abolida. Muchos liberales fueron perseguidos.
Valentín, como ex-alcalde constitucional, podría haber sido uno de ellos. Pero su reputación era tal que incluso los absolutistas más extremos no se atrevieron a tocarlo. ¿Cómo podías perseguir al hombre que había salvado Arévalo de los franceses múltiples veces? ¿Al hombre que había combatido la epidemia?
Así que lo dejaron en paz, y Valentín continuó su trabajo como Escribano del Juzgado, manteniéndose al margen de la política pero nunca comprometiendo sus principios.
Seguía siendo activo en la vida religiosa de Arévalo. Participaba en varias cofradías: Nuestro Padre San Francisco, las Angustias, San Miguel. Asistía a misa diariamente. No era ostentación religiosa sino fe genuina, fortalecida por todas las pruebas que había sobrevivido.
El 22 de octubre de 1824, Estanislada murió. Tenía cincuenta y tres años. Fue una enfermedad repentina que se la llevó en cuestión de días.
Su muerte destrozó a Valentín. Estanislada había sido su ancla durante veintiocho años de matrimonio. La mujer que lo equilibraba, que lo calmaba cuando su intensidad amenazaba con consumirlo. Sin ella, se sentía perdido.
Pero tenía a Felipe, ahora de diecisiete años, y tenía responsabilidades. Así que continuó. Porque eso es lo que los Perrino hacían: continuaban, sin importar el dolor personal.
Los años pasaron. Valentín siguió trabajando, pero con menos pasión. La intensidad que lo había caracterizado se transformó en algo más suave, más contemplativo. Pasaba más tiempo en oración, reflexionando sobre su vida y el legado que dejaría.
En 1831, Valentín se jubiló, dejándole la escribanía a su hijo Felipe.
El final (1832)
Valentín Perrino Sanz del Olmo murió el 13 de marzo de 1832, a los sesenta y cuatro años. Su corazón simplemente se detuvo.
Estaba en su despacho, trabajando en un documento legal. Felipe lo encontró desplomado sobre su escritorio, la pluma aún en su mano, tinta fresca en el pergamino. El documento era un testamento para una familia pobre. Valentín no había cobrado por el trabajo, estaba jubilado.
El funeral fue uno de los más grandes que Arévalo había visto. Miles de personas llenaron la iglesia de Santa María la Mayor y se desbordaron hacia la plaza. Ancianos que él había ayudado durante la epidemia. Familias cuyos antepasados él había protegido durante la ocupación francesa. Un testimonio silencioso de una vida bien vivida.
Felipe leyó el elogio fúnebre:
"Mi padre fue escribano, alcalde, patriota, esposo, padre. Pero sobre todo, fue un hombre de principios inquebrantables.
Vivió según un código simple: 'Haz lo correcto, incluso cuando sea difícil. Especialmente cuando sea difícil.'
Fue encarcelado defendiendo a su pueblo. Arriesgó su vida docenas de veces. Tomó decisiones que le rompían el corazón porque eran necesarias para el bien común. Y nunca comprometió sus principios.
España ha perdido a un patriota. Arévalo ha perdido a un líder. Y yo he perdido a mi padre. Pero su legado vivirá en cada vida que tocó, cada ejemplo que dio.
Que descanse en paz, sabiendo que vivió bien y será recordado con honor."
Enterraron a Valentín junto a Estanislada. En su lápida se grabaron estas palabras:
"Valentín Perrino Sanz del Olmo Escribano y Patriota de Arévalo Sirvió a la justicia y a España con honor 1767-1832 'Haz lo correcto, incluso cuando sea difícil"
Ocho meses más tarde murió su hijo Gregorio, con veintitrés años.
Epílogo del Capítulo
Y así terminó la vida de Valentín Perrino, el escribano que se convirtió en héroe, el patriota que nunca doblegó sus principios, el hombre que demostró que la pluma puede ser tan poderosa como la espada.
Su hijo Felipe heredó su práctica, su casa y su ejemplo. Y aunque Felipe caminaría un camino más suave y compasivo, nunca olvidaría las lecciones de su padre: que el honor importa, que los principios no son negociables, que servir a los demás es el propósito más alto de cualquier vida.
Su hijo Antonio María también sería escribano, secretario del Ayuntamiento y Alcalde constitucional de Arévalo en 1837.
Felipe transmitiría estas lecciones a sus propios hijos. Y ellos a los suyos. Generación tras generación, el legado de Valentín Perrino continuaría, no como historia de libros sino como ejemplo vivido.
De Sicilia a Sinlabajos y a Arévalo. De campesinos a comerciantes y a escribanos. De extranjeros a héroes.
La historia de los Perrino era la historia de España misma: resistencia contra todo pronóstico, supervivencia a través de la adversidad, y la creencia inquebrantable de que el mañana puede ser mejor si estamos dispuestos a luchar por ello.
Continuará...
2 Deja un comentario
Deja un comentario

Gracias, no sé cómo expresarte mi alegria al leer esta preciosa historia de nuestra familia. La pena es que los varones conservais el apellido, mientras que las mujeres pues no, así ya, mis hijos, el Sisí mío desaparece porque los que llevan son muy fuertes y este se queda ya en desuso.
Quiero completar el segundo apellido de Joaquín Sisí, es Muñoz; era escribano en Ávila y seguramente tuvo su escribanía en Arévalo, pero se fue a Pedraza, Segovia, dónde continuó con su profesión.
Nosotros descendemos de un Hermano suyo, Francisco Xavier, hijo de Antonio Sisí Dueme y de Manuela Muñoz Clavo. Todos de Arévalo.
★★★★★