EL COLECCIONISTA DE MUNDOS

La fantástica vida del naturalista Hugh Cuming, apodado el Príncipe de los recolectores, abuelo de Virginia Stevenson. Sus viajes por el Pacífico. Su investigación en las Islas Galápagos antes que Darwin, y la relación entre los dos. (50 páginas)
- PRÓLOGO: Las Galápagos, 1829
- Capítulo 1: El niño de las conchas
- Capítulo 2: El otro lado del mundo
- Capítulo 3: El Discoverer
- Capítulo 4: Los gigantes de piedra
- Capítulo 5: El paraíso de Tahití
- Capítulo 6: La tormenta
- Capítulo 7: Las islas del diablo
- Capítulo 8: El regreso
- Capítulo 9: Gower Street
- Capítulo 10: El cazador de orquídeas
- Capítulo 11: El señor Darwin
- Capítulo 12: El museo de Gower Street
- Capítulo 13: El ocaso
- Capítulo 14: El legado
- FIN
PRÓLOGO: Las Galápagos, 1829
El capitán Grimwood fue el primero en ver las iguanas. Cientos de ellas, quizás miles, amontonadas sobre las rocas negras como una pesadilla de escamas y garras. Algunas se lanzaban al agua y nadaban con movimientos serpenteantes que helaban la sangre. Otras permanecían inmóviles, con sus crestas dorsales recortadas contra el cielo, mirando al Discoverer con ojos que parecían de otro tiempo.
—Señor Cuming —llamó desde cubierta—, creo que ha encontrado usted las puertas del infierno.
Hugh Cuming subió de la bodega, donde llevaba horas clasificando los especímenes recogidos en la costa ecuatoriana. Tenía las manos manchadas de tinta y sal, y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Pero cuando vio aquella isla, todo el cansancio desapareció.
Era un paisaje que no pertenecía a este mundo. Volcanes negros se alzaban contra un cielo de un azul hiriente. La costa no era arena sino lava solidificada, retorcida en formas que parecían haber brotado del fondo de la tierra hacía apenas un instante. Y sobre aquella lava, las iguanas. Dragones en miniatura, inmóviles como estatuas, indiferentes al barco que se aproximaba.
—¿Qué clase de lugar es este? —murmuró el contramaestre, persignándose.
Hugh no respondió. Estaba demasiado ocupado mirando. En treinta y ocho años de vida había visto muchas cosas extrañas: los moáis de Isla de Pascua mirando al infinito, los arrecifes de coral de Tahití ardiendo de color bajo el agua, las selvas de Chiloé donde los árboles crecían sobre otros árboles en una maraña imposible de desenredar. Pero nada lo había preparado para esto.
Las islas Galápagos. Los mapas españoles las llamaban Islas Encantadas, porque las corrientes las hacían aparecer y desaparecer como espejismos. Los balleneros las usaban como despensa, llevándose las tortugas gigantes que podían sobrevivir meses en las bodegas sin comida ni agua. Nadie las había estudiado. Nadie se había detenido a preguntar por qué las criaturas que vivían en ellas no se parecían a ninguna otra del mundo.
Hugh sería el primero.
Esa noche, mientras el Discoverer fondeaba en una bahía de aguas tranquilas, Hugh escribió en su diario:
"Hemos llegado a un lugar que parece anterior a la Creación, o posterior a ella. Las criaturas aquí no temen al hombre porque nunca han conocido al hombre. Puedo acercarme a los pájaros y tocarlos con la mano. Las iguanas me miran pasar con la misma indiferencia con que mirarían una roca. ¿Qué significa esto? ¿Por qué en estas islas, tan cercanas entre sí, cada una parece tener sus propias especies? He recogido pinzones de tres islas diferentes, y juraría que son tres pájaros distintos. ¿Es posible que Dios haya creado una especie para cada isla?"
Cerró el diario sin saber que acababa de formular la pregunta que cambiaría la historia de la ciencia. Tampoco sabía que seis años después, un joven naturalista llamado Charles Darwin llegaría a estas mismas islas, recogería los mismos pinzones, se haría las mismas preguntas. Y que el mundo recordaría a Darwin para siempre, mientras que a Hugh Cuming lo olvidaría casi por completo.
El hombre al que llamaron el Príncipe de los Recolectores.
El abuelo de Virginia Stevenson, la mujer de ojos verdes y pelo de fuego que un día se casaría con Vasco José Guimaraens y traería sangre inglesa a una familia de portugueses y gallegos.
Esta es su historia.
Capítulo 1: El niño de las conchas
Hugh Cuming nació el día de San Valentín de 1791, en una casa pequeña de Washbrook, un caserío perdido en los acantilados de Devon. Su madre, Mary, siempre dijo que ese nacimiento en el día de los enamorados era una señal: su hijo estaba destinado a amar algo con locura. No imaginaba que ese amor no sería una mujer, sino el mar y todo lo que el mar escondía.
Devon era tierra de pescadores y de viento. Las casas se aferraban a los riscos como lapas, y los niños aprendían a caminar sobre rocas resbaladizas antes que sobre tierra firme. Hugh fue uno de esos niños. Desde que tuvo edad para escaparse de la vigilancia de su madre, bajaba a las pozas que la marea dejaba entre las rocas, esos pequeños universos donde la vida se concentraba en formas imposibles.
Su padre, Richard Cuming, era un hombre de pocas palabras y menos dinero. Trabajaba en lo que hubiera: reparando barcas, cargando redes, a veces ayudando en la herrería del pueblo. Nunca entendió la fascinación de su hijo por las conchas. Las miraba con desconfianza, como si sospechara que aquella afición no llevaría a nada bueno.
—¿Para qué sirven? —le preguntó una vez, viendo a Hugh ordenar sus tesoros sobre la mesa de la cocina.
Hugh, que tendría entonces siete u ocho años, no supo qué responder. No servían para nada. Ese era precisamente el misterio. Eran hermosas sin motivo, complicadas sin necesidad, perfectas sin propósito. Y sin embargo, alguien las había hecho así.
La casa de los Cuming tenía tres habitaciones y un solo libro: una Biblia heredada de la abuela materna. Hugh aprendió a leer en ella, deletreando los nombres imposibles del Génesis, pero las palabras que más le interesaban no estaban en ningún versículo. Eran los nombres que los pescadores daban a las criaturas del mar, nombres que cambiaban de cala en cala, de familia en familia, como si cada animal tuviera tantas identidades como personas lo conocían.
Tenía dos hermanos, ambos mayores, ambos cortados con el mismo patrón que su padre: muchachos prácticos que aprendieron oficios prácticos y se casaron con muchachas prácticas del pueblo. Hugh era diferente. Pasaba horas mirando las pozas de marea mientras sus hermanos ayudaban en la herrería. Se quedaba despierto por las noches pensando en lugares que había oído nombrar a los marineros. Coleccionaba cosas que no valían nada: conchas, piedras, plumas, huesos de pájaro.
—Ese niño tiene la cabeza llena de aire —decía su padre.
Su madre, en cambio, lo defendía. Quizás porque veía en él algo de sí misma, de la muchacha que había sido antes de casarse y tener hijos y olvidar que una vez había soñado con cosas que no podía nombrar.
Todo cambió el verano en que Hugh conoció al coronel Montagu.
George Montagu era un caballero venido a menos que se había instalado en Kingsbridge tras un escándalo que nadie mencionaba pero todos conocían. Había abandonado a su esposa por otra mujer, había perdido su puesto en el ejército, había renunciado a la respetabilidad. A cambio, había ganado algo que pocos hombres poseen: tiempo. Y ese tiempo lo dedicaba a estudiar las criaturas que vivían en las costas de Devon.
Hugh lo vio por primera vez en la playa de Salcombe, un día de septiembre en que la marea había bajado más de lo habitual. El coronel —aunque ya no lo era— estaba arrodillado sobre las rocas, con los pantalones empapados y el sombrero torcido, examinando algo con una lupa. Hugh se acercó con la cautela de un animal curioso.
—¿Qué mira, señor?
Montagu levantó la vista. Tenía los ojos grises y acuosos, como el mar en los días nublados. La cara curtida por el sol y el viento. Las manos de un hombre que no temía mancharse de barro.
—Un opistobranchius —dijo—. Aunque probablemente tú lo llamarás babosa de mar.
—No es una babosa —respondió Hugh, ofendido en nombre del animal—. Las babosas no tienen esos colores.
Montagu sonrió. Era la primera vez que un niño le llevaba la contraria con argumentos.
—Tienes razón. No es una babosa cualquiera. Es un nudibranquio. ¿Sabes lo que significa eso?
Hugh negó con la cabeza.
—Significa "branquias desnudas". Respira por esas protuberancias que ves en su espalda. Cada especie tiene un patrón diferente. Este, por ejemplo, es un Polycera quadrilineata. Cuatro líneas. ¿Las ves?
Hugh se agachó junto al coronel. Vio las cuatro líneas amarillas sobre el cuerpo blanco de la criatura. Vio también algo más: vio que el mundo tenía un orden secreto, que cada ser vivo tenía un nombre y un lugar, que la belleza que él había intuido en las conchas no era casualidad sino sistema.
—¿Todos los animales tienen un nombre así? —preguntó.
—Todos. En latín, para que los científicos de cualquier país puedan entenderse. Un mismo animal puede tener cien nombres diferentes en cien idiomas, pero su nombre latino es único. Es como un pasaporte. Una identidad que nadie puede quitarle.
Ese día Hugh volvió a casa con la cabeza llena de palabras latinas y el corazón lleno de propósito.
Durante los años siguientes, cada vez que podía escaparse de sus obligaciones, Hugh caminaba las tres millas que separaban Washbrook de la casa de Montagu. El coronel vivía en una cabaña modesta con su amante, una mujer que todos fingían no ver cuando pasaba por el pueblo. A Hugh no le importaba el escándalo. Solo le importaba lo que Montagu podía enseñarle.
Y Montagu le enseñó todo. A usar la lupa y el microscopio rudimentario que guardaba en su estudio. A dibujar lo que veía con precisión científica, sin adornos ni interpretaciones. A tomar notas en un cuaderno, siempre con la fecha y el lugar exactos. A conservar los especímenes en alcohol o secarlos al sol según su naturaleza. A distinguir una especie de otra por detalles que un ojo no entrenado jamás percibiría.
Le prestó libros que Hugh devoraba a la luz de una vela, descifrando términos que nadie en su familia había pronunciado jamás. Nombres que sonaban a conjuro, a llave secreta de un mundo prohibido.
Le mostró su colección de conchas —cientos de ellas, ordenadas en cajones de madera— y le explicó que cada una venía de un lugar diferente del mundo.
—Esta es de las Indias Orientales —decía Montagu, sosteniendo un caracol nacarado—. Esta otra, de las costas de África. Y esta, esta pequeña maravilla, viene de un lugar que se llama Chile.
Hugh repetía los nombres como si fueran conjuros. Indias Orientales. África. Chile.
—¿Cómo llegaron hasta aquí? —preguntó.
—Los marineros las traen. Las recogen en las playas, las cambian por tabaco o por ron, las venden en los puertos. Para ellos son curiosidades. Para nosotros, son piezas de un rompecabezas.
—¿Qué rompecabezas?
Montagu se quedó un momento en silencio, como si considerara si el niño estaba preparado para la respuesta.
—El rompecabezas de la Creación —dijo finalmente—. Cada concha es una pregunta. ¿Por qué esta especie vive aquí y no allá? ¿Por qué tiene esta forma y no otra? ¿Por qué se parece a esta otra pero es diferente? Si pudiéramos reunir todas las conchas del mundo, quizás podríamos empezar a entender.
—¿Entender qué?
—Cómo funciona el mundo. Por qué las cosas son como son. —Montagu hizo una pausa—. Hay hombres que buscan a Dios en las iglesias. Yo lo busco en las conchas.
Hugh no olvidaría nunca esas palabras.
Tenía trece años cuando su padre decidió que ya era hora de que aprendiera un oficio. Lo colocó como aprendiz de un fabricante de velas de barco, un hombre llamado Tregarthen que tenía el taller en Kingsbridge. Era un trabajo duro: cortar la lona, coserla con agujas gruesas como clavos, embrear las costuras para que resistieran el viento y el agua. Las manos de Hugh se llenaron de callos y cicatrices.
Pero el taller de Tregarthen tenía una ventaja que su padre no había calculado: estaba en el puerto. Y en el puerto llegaban barcos de todas partes del mundo.
Hugh escuchaba las historias de los marineros con la misma atención con que había escuchado las lecciones de Montagu. Historias de tormentas y naufragios, de islas desiertas y ciudades de oro, de mares tan azules que dolía mirarlos y costas donde las conchas cubrían la arena como alfombras de nácar. Los marineros hablaban de estos lugares con la indiferencia de quien ha visto demasiado. Para Hugh, cada palabra era una promesa.
Un día, uno de esos marineros le regaló una concha. Era pequeña, no más grande que una uña, pero tenía un brillo rosado que Hugh no había visto nunca en las costas de Devon.
—¿De dónde viene? —preguntó.
—De un sitio que se llama Valparaíso —dijo el marinero—. En Chile. Al otro lado del mundo.
Hugh guardó la concha en el bolsillo de su chaqueta. La llevó consigo durante años, tocándola a veces para asegurarse de que seguía allí, de que el otro lado del mundo existía de verdad.
Montagu murió en 1815, cuando Hugh tenía veinticuatro años. Para entonces, Hugh llevaba más de una década trabajando en el oficio de las velas, había ahorrado algo de dinero, había leído todos los libros que Montagu le había prestado y muchos más que había conseguido por su cuenta. Pero seguía en Devon. Seguía mirando el mar desde la orilla. Seguía soñando con lugares que solo conocía por las conchas que los marineros traían en los bolsillos.
La noche después del funeral, Hugh sacó del bolsillo la concha rosada de Valparaíso. La miró durante largo rato a la luz de una vela.
Cuatro años después, se embarcó hacia América del Sur.
Capítulo 2: El otro lado del mundo
El Doris llevaba tres días sin moverse. El mar se había convertido en un espejo oscuro que reflejaba un cielo sin nubes, y las velas colgaban de los mástiles como sábanas tendidas a secar. Los pasajeros se quejaban del calor, del aburrimiento, de la carne salada que ya empezaba a oler. El capitán miraba el horizonte con los ojos entrecerrados, buscando un viento que no llegaba.
Hugh Cuming era el único que parecía contento.
Llevaba horas asomado a la borda, observando el agua con una intensidad que ponía nervioso al contramaestre. De vez en cuando sacaba un cuaderno del bolsillo y anotaba algo. Otras veces simplemente miraba, inmóvil, como si el mar fuera un libro que solo él supiera leer.
—¿Qué miras tanto, inglés? —le preguntó un marinero chileno que volvía a su tierra después de diez años en Europa.
—Medusas —respondió Hugh sin apartar la vista—. Hay un banco enorme bajo el barco. Miles de ellas. Quizás millones.
El marinero se asomó y vio las formas translúcidas que flotaban bajo la superficie, pulsando lentamente como corazones de cristal.
—¿Y eso qué importa?
Hugh no respondió. No sabía cómo explicar que todo importaba. Que cada criatura era una pregunta, y que él había decidido dedicar su vida a coleccionar preguntas aunque nunca encontrara las respuestas.
Tenía veintiocho años y había quemado todos los puentes a su espalda. Había vendido el taller de velas que había heredado de Tregarthen. Había vaciado la cuenta del banco. Había metido todo lo que poseía en un baúl y se había embarcado hacia un continente que solo conocía por los libros y las historias de los marineros.
Su madre había llorado al despedirse. Sus hermanos lo habían mirado con esa mezcla de lástima y desprecio que reservaban para los locos y los fracasados.
—Volverás con el rabo entre las piernas —le había dicho el mayor—. Volverás pidiendo trabajo.
Hugh no pensaba volver.
El viento llegó al cuarto día, de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta en el cielo. Las velas se hincharon con un chasquido y el Doris saltó hacia adelante. Hugh sintió la vibración del barco bajo sus pies y sonrió por primera vez en semanas.
Buenos Aires lo decepcionó. Había imaginado una ciudad exótica, llena de criaturas desconocidas y paisajes imposibles. Lo que encontró fue barro, vacas y un calor pegajoso que hacía que la ropa se adhiriera al cuerpo como una segunda piel. Caminó por las calles durante tres días, buscando algo que mereciera su atención. No lo encontró.
Pero en una taberna del puerto oyó hablar de Valparaíso.
—El Pacífico es otro mundo —decía un capitán inglés, borracho de ginebra y nostalgia—. Las costas de Chile están llenas de cosas que ningún naturalista ha visto. Conchas del tamaño de tu cabeza. Peces que brillan en la oscuridad. Pulpos que cambian de color como camaleones.
Hugh se sentó a su lado y le pagó otra copa.
—¿Cómo se llega a Valparaíso?
El capitán se rio.
—Se llega doblando el Cabo de Hornos, muchacho. Si sobrevives.
Sobrevivir no era algo que preocupara a Hugh. O quizás sí, pero de una manera extraña: no le tenía miedo a la muerte, sino a morir sin haber visto lo suficiente.
El estrecho de Magallanes estaba cerrado por una tormenta que llevaba semanas sin amainar. La única opción era el cabo. Hugh encontró un barco que iba a Valparaíso y pagó el pasaje con la mitad del dinero que le quedaba.
—Está usted loco —le dijo el capitán, un escocés con cara de pocos amigos—. Esta época del año es la peor. Perderemos hombres.
—¿Me lleva o no?
El escocés lo miró durante un largo momento. Luego asintió.
—Su funeral, señor Cuming. Su funeral.
Doblaron el cabo en noviembre de 1821. Hugh no durmió durante ocho días.
No porque tuviera miedo. Porque no quería perderse nada.
Las olas eran montañas. No había otra manera de describirlas. Montañas de agua negra que se alzaban contra el cielo y caían sobre el barco con un rugido que ahogaba los gritos de los marineros. El viento arrancaba todo lo que no estuviera amarrado: velas, cuerdas, hombres. La temperatura era tan baja que el agua se congelaba en cubierta, convirtiendo el barco en una trampa de hielo.
Un marinero cayó por la borda el tercer día. Hugh lo vio desaparecer entre las olas, los brazos extendidos, la boca abierta en un grito que el viento se tragó. Nadie intentó rescatarlo. No había manera de rescatar a nadie en ese infierno.
Hugh se ató al mástil con una cuerda y siguió mirando.
Vio albatros que volaban entre las olas como si la tormenta no existiera. Vio focas que saltaban en la espuma, jugando con un mar que mataba hombres. Vio, o creyó ver, una ballena emergiendo en la distancia, su lomo brillante como una isla que aparece y desaparece.
Anotó todo en su cuaderno. Las páginas se empapaban, la tinta se corría, pero Hugh seguía escribiendo. Era su manera de no volverse loco. Su manera de recordarse que estaba allí para observar, para registrar, para entender.
"El mar no es cruel", escribió una noche, acurrucado en un rincón de la bodega, temblando de frío. "El mar es indiferente. No le importamos. No le importa nada. Y eso es lo más aterrador y lo más hermoso que he visto en mi vida."
En enero de 1822 legaron a Valparaíso con la mitad de la tripulación y las velas destrozadas. Hugh bajó del barco con las piernas temblando y los ojos ardiendo por la sal. Pero estaba sonriendo.
Había sobrevivido al Cabo de Hornos. Había visto el poder del mundo.
Y ahora estaba en el otro lado.
Los primeros meses en Valparaíso fueron difíciles. El dinero se acabó antes de lo que Hugh había calculado. Durmió en la calle, comió lo que pudo, trabajó en el puerto cargando sacos hasta que la espalda le ardía.
Pero cada tarde, cuando el sol empezaba a bajar, caminaba hasta las rocas de la bahía.
Y cada tarde encontraba algo nuevo.
Una concha con un patrón que no aparecía en ningún libro. Un cangrejo con las pinzas de un color que nunca había visto. Una estrella de mar con seis brazos en lugar de cinco.
Hugh los recogía, los guardaba en los bolsillos de su chaqueta raída, los llevaba a la pensión miserable donde dormía cuando tenía dinero para pagarla. Por las noches, a la luz de una vela, los dibujaba con una precisión obsesiva. Anotaba cada detalle: el lugar exacto donde los había encontrado, la hora, la temperatura del agua, el estado de la marea.
Nadie entendía lo que hacía. Los otros huéspedes lo miraban con desconfianza, como si temieran que estuviera loco. Quizás lo estaba. Pero era una locura que lo mantenía vivo.
Un día, en el mercado del puerto, Hugh vio a un inglés con aspecto de caballero que examinaba un puesto de pescado. Se acercó con cautela.
—Perdone, señor. ¿Es usted el cónsul británico?
El hombre se volvió. Tenía los ojos azules y el bigote cuidadosamente recortado.
—¿Y quién pregunta?
—Hugh Cuming. De Devon. Naturalista.
El cónsul —se llamaba Nugent— lo miró de arriba abajo. Vio la ropa sucia, las manos encallecidas, los ojos hundidos por el hambre. Pero también vio algo más: una intensidad, una determinación que no se correspondía con el aspecto de vagabundo.
—¿Naturalista, dice?
Hugh sacó del bolsillo un puñado de conchas.
—Estas las recogí ayer en la bahía. Esta de aquí no aparece en el catálogo de Lamarck. Esta otra podría ser una variante de la Fissurella picta, pero el patrón es diferente. Y esta... esta no sé lo que es. Nunca he visto nada parecido.
Nugent tomó las conchas y las examinó con atención. Luego miró a Hugh con nuevos ojos.
—Venga conmigo, señor Cuming. Creo que tenemos mucho de qué hablar.
Esa noche, Hugh cenó por primera vez en semanas. Carne de verdad, vino de verdad, pan que no estaba duro como una piedra. Nugent lo escuchó hablar durante horas: sobre Montagu, sobre Devon, sobre el viaje, sobre las conchas.
—Tiene usted un don —dijo el cónsul cuando Hugh terminó—. Y un problema.
—¿Cuál?
—Que está muriéndose de hambre. Un naturalista muerto no sirve de nada.
Al día siguiente, Nugent le consiguió trabajo en un taller de velas. El dueño era un chileno viejo que necesitaba ayuda y no hacía preguntas.
Hugh trabajó allí durante cuatro años. Aprendió español. Ahorró dinero. Y cada tarde, sin faltar una sola vez, bajó a las rocas a buscar conchas.
Fue en esas rocas donde conoció a María.
No la vio primero. La oyó.
Una voz de mujer, cantando una canción que Hugh no conocía. Una melodía triste, en un español que sonaba diferente al que oía en el puerto, más suave, más antiguo.
Levantó la vista y la vio en lo alto del acantilado, recortada contra el cielo del atardecer. Llevaba un cesto en la cadera y el pelo suelto, negro como caoba.
Hugh se quedó mirándola hasta que ella desapareció por el camino que llevaba al cerro.
Al día siguiente volvió a la misma hora. Y al siguiente. Y al siguiente.
María bajaba al acantilado cada tarde para recoger cochayuyo, un alga que los chilenos usaban para cocinar. Hugh la observaba desde las rocas, sin atreverse a hablarle, sin saber qué le diría si se atreviera.
Una tarde, ella lo sorprendió mirándola.
—¿Qué busca, gringo?
Hugh se quedó mudo. Tenía la boca llena de palabras en inglés que no servían de nada, y el español se le había olvidado de golpe.
—Conchas —logró decir finalmente—. Busco conchas.
María bajó por el sendero hasta donde él estaba. Lo miró con curiosidad, sin miedo.
—¿Para qué?
—Para estudiarlas. Para dibujarlas. Para enviarlas a Inglaterra.
—¿Y pagan por eso?
—A veces.
María se rió. Era una risa breve, casi triste.
—Qué manera más rara de ganarse la vida.
Se sentó en una roca, a su lado, y empezó a separar las algas del cesto. Hugh la miraba de reojo, sin saber qué hacer.
—Me llamo Hugh —dijo.
—Ya lo sé. Todo el mundo sabe quién es el gringo loco de las conchas.
Siguieron viéndose cada tarde. Al principio solo hablaban del mar, de las algas, de las criaturas que Hugh encontraba en las pozas. Después empezaron a hablar de otras cosas. Del marido de María, que se había ahogado. De la madre de Hugh, que había muerto sin volver a verlo. De la soledad que ambos llevaban dentro como una piedra que no podían escupir.
Una noche, María lo invitó a su casa.
Hugh nunca había estado con una mujer. Tenía treinta y dos años y había pasado la vida mirando conchas en lugar de mirar a las personas. No sabía qué hacer con las manos, ni con la boca, ni con el cuerpo que de pronto le parecía torpe y demasiado grande.
María lo guio con paciencia, sin prisa, sin juzgarlo.
Después, tumbados en la oscuridad, Hugh sintió algo que no esperaba. Una grieta en el muro que había construido alrededor de sí mismo. Una rendija por donde entraba una luz que no sabía nombrar.
—No puedo casarme contigo —dijo.
—Ya lo sé.
—No es que no quiera. Es que no puedo. Hay algo en mí que...
María le puso un dedo en los labios.
—No tienes que explicarme nada, gringo. Sé lo que eres.
—¿Y qué soy?
—Un hombre que mira el mar como otros miran a Dios. Un hombre que nunca estará completo en ningún lugar, porque siempre querrá estar en otro.
Hugh se quedó en silencio. Nadie lo había entendido tan bien. Nadie lo había descrito con tanta precisión.
—¿Y aun así me quieres aquí?
María se acurrucó contra él.
—Te quiero aquí mientras estés. Cuando te vayas, te querré lejos.
Clara Valentina nació nueve meses después. Hugh estaba en la playa cuando empezaron los dolores. Llegó corriendo, con los bolsillos llenos de conchas, el corazón latiéndole en la garganta.
Cuando vio a su hija por primera vez, lloró.
No había llorado desde que era niño. No había llorado cuando murió Montagu, ni cuando dobló el Cabo de Hornos, ni cuando pasó hambre en las calles de Valparaíso. Pero lloró cuando vio a esa niña diminuta, arrugada, perfecta.
Le puso Valentina porque él había nacido el día de San Valentín. Un hilo invisible que la ataba a él, una manera de decirle que la llevaría siempre consigo aunque el mundo los separara.
Esa noche, mientras María dormía con la niña en brazos, Hugh salió al balcón y miró el mar.
El Pacífico brillaba bajo la luna, inmenso, desconocido.
Hugh sabía que algún día tendría que navegarlo. Que ninguna mujer, ninguna hija, ningún amor sería suficiente para retenerlo en tierra.
Pero esa noche se permitió quedarse. Esa noche se permitió ser solo un hombre con una familia, en una casa pequeña, mirando el mar sin querer conquistarlo.
Esa noche fue feliz.
Y supo, con la claridad de quien se conoce demasiado bien, que la felicidad no le duraría mucho.
Capítulo 3: El Discoverer
El taller de velas prosperó más de lo que Hugh había imaginado. En cinco años pasó de ser un empleado a ser el dueño, y de tener un cuarto alquilado a tener una casa en el cerro Alegre, con vistas al puerto y un jardín donde Clara jugaba entre las flores que María cultivaba con paciencia.
Pero Hugh no miraba el jardín. Miraba el mar.
Cada barco que entraba en la bahía era una pregunta. ¿De dónde viene? ¿Qué ha visto? ¿Qué criaturas habrá en las costas que ha tocado? Los capitanes que venían a encargarle velas le contaban historias de islas remotas, de arrecifes de coral, de playas donde las conchas se amontonaban como grava. Hugh los escuchaba con una avidez que rayaba en la desesperación.
Una noche, María lo encontró en el balcón, mirando las luces de los barcos anclados en la bahía.
—¿Cuándo te vas? —preguntó.
Hugh se volvió, sorprendido.
—No he dicho que me vaya.
—No hace falta que lo digas. Lo veo en tus ojos cada vez que miras el agua.
Se quedaron en silencio. Clara dormía en la habitación de al lado, con esa respiración suave de los niños que no saben que el mundo puede hacerles daño.
—Si me voy, volveré —dijo Hugh.
—Lo sé.
—Te lo prometo.
María se acercó y le tomó la mano.
—No me prometas nada, gringo. Las promesas son jaulas, y tú no naciste para vivir enjaulado.
Hugh la besó. Sabía que María tenía razón. Sabía que ella lo entendía mejor de lo que él se entendía a sí mismo. Y sabía que eso, precisamente eso, era lo que hacía tan difícil dejarla.
Pero la iba a dejar. Era solo cuestión de tiempo.
La idea del Discoverer nació en una taberna del puerto, una noche de julio de 1826.
Hugh estaba bebiendo con Samuel Grimwood, un capitán inglés que llevaba veinte años navegando por el Pacífico. Grimwood era un hombre duro, con las manos como cuero y la cara marcada por el sol y las peleas. Pero tenía algo que Hugh apreciaba: sabía escuchar.
—El problema —decía Hugh, con la lengua ya suelta por el aguardiente— es que no puedo depender de otros barcos. Llegan cuando quieren, van donde quieren, paran donde les conviene. Si quiero recolectar de verdad, necesito mi propio barco.
—Un barco cuesta dinero, señor Cuming.
—Tengo dinero.
Grimwood levantó las cejas.
—¿Tanto ha prosperado el negocio de las velas?
—Lo suficiente. Pero no quiero un barco cualquiera. Quiero un barco diseñado para lo que yo necesito. Con espacio para almacenar especímenes. Con bodegas que mantengan las plantas vivas. Con camarotes donde pueda trabajar, dibujar, clasificar.
—Eso no existe.
—Entonces lo construiré.
Grimwood se rio, pero no era una risa de burla. Era la risa de un hombre que reconoce la locura y la admira.
—¿Y quién lo capitaneará?
Hugh lo miró fijamente.
—Usted.
La construcción del Discoverer duró ocho meses. Hugh supervisó cada detalle. Eligió la madera, diseñó los camarotes, instaló estanterías y cajones especiales para los especímenes. La bodega principal se dividió en secciones: una para conchas, otra para plantas, otra para animales preservados en alcohol. Había una mesa de trabajo con luz natural, anclada al suelo para que no se moviera con el oleaje. Había armarios con cerraduras para los especímenes más valiosos.
Los carpinteros del astillero lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza.
—¿Para qué es todo esto? —preguntó uno.
—Para coleccionar el mundo —respondió Hugh.
El hombre se santiguó, como si estuviera ante un loco peligroso.
El Discoverer se botó al agua en septiembre de 1827. Era una goleta pequeña, de dos mástiles, pintada de negro con una franja blanca. No era el barco más rápido ni el más elegante del puerto, pero era exactamente lo que Hugh necesitaba: un laboratorio flotante, una casa sobre el agua, un instrumento de precisión para la tarea que se había impuesto.
María vino a la botadura con Clara en brazos. La niña tenía dos años y los ojos de su padre: grises, intensos, curiosos.
—Es bonito —dijo María, mirando el barco.
—Es perfecto.
—¿Cuándo te vas?
—El mes que viene. Iré a las islas del Pacífico Sur. Tahití, las Marquesas, quizás más lejos.
—¿Cuánto tiempo?
Hugh no respondió. No lo sabía. Y aunque lo supiera, no estaba seguro de querer decirlo.
Esa noche hicieron el amor con una urgencia que no habían sentido desde el principio, cuando todo era nuevo y cada caricia era un descubrimiento.
El Discoverer zarpó de Valparaíso el 15 de octubre de 1827, con una tripulación de siete hombres y una bodega llena de cajas vacías esperando ser llenadas.
Hugh se quedó en cubierta hasta que el puerto desapareció en la distancia. Vio cómo los cerros de Valparaíso se hacían pequeños, cómo las casas de colores se convertían en manchas borrosas, cómo el mundo que había construido durante siete años se reducía a un punto en el horizonte.
No lloró. No era un hombre que llorara. Pero sintió algo parecido a un desgarro, como si una parte de él se quedara en tierra mientras otra parte navegaba hacia lo desconocido.
El capitán Grimwood se acercó.
—¿Rumbo, señor Cuming?
Hugh miró hacia el oeste, donde el sol se hundía en un mar de fuego.
—A las islas. A todas las islas que podamos encontrar.
Grimwood asintió y dio las órdenes. Las velas se hincharon con el viento del sur. El Discoverer se inclinó ligeramente y empezó a cortar las olas con la elegancia de un cuchillo entrando en mantequilla.
Hugh abrió su cuaderno y escribió la primera entrada del viaje:
"15 de octubre de 1827. Salimos de Valparaíso con viento favorable. Dejo atrás a María y a Clara. Dejo atrás una vida que podría haber sido suficiente para cualquier otro hombre. Pero yo no soy cualquier otro hombre. Soy el que mira el mar y ve preguntas en cada ola. El que no puede descansar mientras haya una concha que no ha visto, una isla que no ha pisado, un misterio que no ha tocado con sus propias manos."
"Que Dios me perdone si me equivoco. Que María me perdone si no vuelvo."
"Pero tengo que ir. No tengo elección. Nunca la tuve."
Cerró el cuaderno y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta.
El Pacífico se extendía ante él, infinito, desconocido, lleno de secretos que nadie había descubierto todavía.
Hugh Cuming tenía treinta y seis años, un barco propio y el mundo entero por delante.
Por primera vez en su vida, se sintió completamente libre.
Y completamente solo.
Capítulo 4: Los gigantes de piedra
Llevaban cuarenta y tres días en el mar cuando el vigía gritó tierra.
Hugh subió a cubierta con el catalejo en la mano. El sol acababa de salir y el horizonte era una línea de oro líquido. Tardó un momento en encontrar lo que buscaba: una sombra oscura que rompía la perfección del mar, demasiado pequeña para ser un continente, demasiado grande para ser una ilusión.
—¿Qué isla es esa? —preguntó al capitán Grimwood.
Grimwood consultó las cartas de navegación, aunque Hugh sospechaba que ya lo sabía.
—Isla de Pascua, señor Cuming. Los españoles la llaman así porque la descubrieron un Domingo de Resurrección. Los nativos la llaman Rapa Nui.
—¿Qué sabemos de ella?
—Poco. Que está en medio de la nada. Que los nativos son hostiles. Y que hay unas estatuas enormes que nadie sabe quién construyó ni por qué.
Hugh sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de la mañana. Estatuas enormes. Misterios sin resolver. Preguntas sin respuesta.
—Fondearemos allí —dijo.
Grimwood frunció el ceño.
—No es buena idea. Los barcos que han parado aquí cuentan historias de robos, de ataques. Un ballenero perdió a tres hombres hace diez años.
—Fondearemos allí —repitió Hugh—. No he navegado cuarenta y tres días para pasar de largo.
El capitán conocía esa mirada. La había visto cuando Hugh le propuso el viaje, cuando diseñó el barco, cuando se despidió de María en el puerto. Era la mirada de un hombre que no aceptaba un no por respuesta.
—Como usted diga, señor Cuming. Pero que conste que se lo advertí.
Se acercaron a la isla por el lado oeste, buscando una bahía donde anclar. La costa era un acantilado de roca volcánica, negro y hostil, contra el que las olas rompían con furia. No había playas, no había puertos naturales, no había ningún lugar obvio donde un barco pudiera refugiarse.
Y entonces Hugh los vio.
Al principio pensó que eran rocas. Formaciones naturales esculpidas por el viento y el agua. Pero a medida que el Discoverer se acercaba, las formas se hicieron más claras.

Eran cabezas. Cabezas gigantes de piedra, alineadas en la costa, mirando hacia el interior de la isla con ojos vacíos.
—Dios santo —murmuró el contramaestre—. ¿Qué demonios es esto?
Nadie respondió. Toda la tripulación estaba en cubierta, mirando las estatuas con una mezcla de asombro y terror. Había docenas de ellas, quizás cientos. Algunas estaban de pie, otras caídas, otras medio enterradas en la tierra. Pero todas tenían la misma expresión: severa, impasible, antigua.
Hugh abrió su cuaderno y empezó a dibujar con manos temblorosas.
—¿Quién las hizo? —preguntó uno de los marineros.
—Los nativos —respondió Grimwood—. O sus antepasados. Nadie lo sabe con certeza.
—¿Para qué?
—Tampoco lo sabe nadie.
Hugh dejó de dibujar y miró las estatuas. Sintió algo extraño, algo que no había sentido nunca ante ningún espécimen, ninguna concha, ninguna criatura del mar. Sintió que estaba ante algo que superaba su comprensión. Algo que no podía clasificar ni catalogar ni reducir a una entrada en su cuaderno.
—Quiero bajar a tierra —dijo.
Echaron el ancla en una bahía pequeña que Grimwood encontró en la costa norte. No era un buen fondeadero —el fondo era irregular y las corrientes impredecibles—, pero era el mejor que había.
Hugh bajó en el primer bote, con tres marineros armados con mosquetes. Grimwood había insistido en las armas.
—Si los nativos atacan, disparen al aire primero —ordenó—. Solo si siguen atacando, disparen a matar.
La playa era de arena negra, volcánica, que crujía bajo las botas como cristales rotos. Hugh saltó del bote y se quedó inmóvil, mirando a su alrededor.
La isla era un paisaje de otro mundo. Colinas suaves cubiertas de hierba amarillenta. Cráteres de volcanes extintos. Y las estatuas, siempre las estatuas, mirándolo desde todas partes con sus ojos ciegos.
Los nativos aparecieron antes de que Hugh diera diez pasos.
Salieron de detrás de las rocas, de los arbustos, de lugares donde parecía imposible que hubiera nadie escondido. Eran hombres y mujeres de piel oscura, casi desnudos, con el cuerpo cubierto de tatuajes. Algunos llevaban lanzas. Otros, piedras.
Hugh levantó las manos, mostrando que no llevaba armas.
—Venimos en paz —dijo en español, sabiendo que no le entenderían.
Un hombre se adelantó. Era más alto que los demás, con un tocado de plumas que indicaba algún tipo de autoridad. Se acercó a Hugh hasta quedar a un palmo de distancia y lo miró fijamente.
Hugh sostuvo la mirada. No pestañeó.
Durante un momento interminable, ninguno de los dos se movió. Los marineros tenían los mosquetes preparados. Los nativos tenían las lanzas levantadas. El silencio era tan denso que Hugh podía oír el latido de su propio corazón.
Entonces el hombre del tocado sonrió.
Dijo algo en una lengua que Hugh no conocía, una lengua llena de vocales suaves y consonantes guturales. Los demás nativos bajaron las armas. Algunos empezaron a reírse.
Hugh no entendía qué había pasado. Pero entendía que había pasado algún tipo de prueba.
El hombre del tocado le hizo un gesto para que lo siguiera.
Hugh lo siguió.
Lo llevaron a una aldea en el interior de la isla, un grupo de casas bajas construidas con piedra volcánica. Las mujeres se acercaron a mirarlo con curiosidad, tocándole el pelo rubio, la piel pálida, la ropa extraña. Los niños corrían a su alrededor, gritando palabras que no entendía.
El hombre del tocado lo condujo hasta una de las estatuas.
Esta era diferente de las que Hugh había visto desde el barco. Estaba completa, con un cuerpo que se hundía en la tierra y una cabeza coronada por un cilindro de piedra roja. Los ojos no estaban vacíos: tenían incrustaciones de coral blanco y obsidiana negra que les daban una expresión casi viva.
El hombre dijo algo y señaló la estatua. Luego se señaló a sí mismo. Luego señaló al cielo.
Hugh entendió. O creyó entender.
—Son sus antepasados —murmuró—. Las estatuas representan a sus antepasados.
El hombre no entendió las palabras, pero pareció captar el tono de respeto. Asintió con satisfacción.
Durante los dos días siguientes, Hugh recorrió la isla de punta a punta. Los nativos lo acompañaban a todas partes, a veces ayudándolo, a veces simplemente observándolo con curiosidad. Él, a cambio, les regalaba cuchillos, tela, anzuelos de metal —cosas que había traído para comerciar y que los isleños aceptaban con entusiasmo.
Contó más de trescientas estatuas. Algunas medían más de diez metros de altura. Otras estaban apenas esbozadas, abandonadas en la cantera del volcán Rano Raraku como si los escultores hubieran dejado el trabajo a medias.
¿Por qué habían dejado de construirlas? ¿Qué había pasado?
Hugh preguntó, usando gestos y dibujos. Los nativos respondieron con historias que no podía entender, con gestos hacia el mar y hacia el cielo, con expresiones de tristeza que no necesitaban traducción.
Algo terrible había pasado aquí. Una catástrofe que había acabado con una civilización capaz de levantar gigantes de piedra.
Hugh no sabía qué. Quizás nunca lo sabría.
Pero anotó todo en su cuaderno. Dibujó las estatuas con precisión obsesiva. Midió las que pudo medir. Recogió fragmentos de coral y obsidiana, semillas, huesos de pájaro, cualquier cosa que pudiera llevarse.
La última noche, el hombre del tocado lo llevó a un acantilado en el extremo oriental de la isla. El sol se estaba poniendo, tiñendo el mar de rojo y naranja.
El hombre señaló el horizonte y dijo una palabra que Hugh no conocía pero que creyó entender:
"Hiva".
Tierra. La tierra de donde venían sus antepasados. La tierra que estaba en algún lugar del océano, más allá del horizonte, en una dirección que nadie recordaba ya.
Hugh miró el mar infinito. Pensó en los hombres que habían llegado a esta isla hacía siglos, quizás milenios. Hombres que habían cruzado el océano más grande del mundo en canoas de madera, sin mapas, sin brújulas, guiándose solo por las estrellas y las corrientes.
Comparados con ellos, él era un aficionado.
—Gracias —dijo, aunque sabía que el hombre no entendería.
El hombre le puso una mano en el hombro. Dijo algo que sonaba a bendición o a despedida.
A la mañana siguiente, el Discoverer levó anclas y siguió hacia el oeste.
Hugh se quedó en cubierta hasta que la isla desapareció en el horizonte. Los gigantes de piedra fueron lo último que vio: siluetas oscuras contra el cielo del amanecer, mirando hacia el interior, guardando secretos que nunca revelarían.
En su cuaderno escribió:
"27 de noviembre de 1827. Dejamos Rapa Nui después de dos días. He visto maravillas que no puedo explicar. He tocado piedras que llevan siglos mirando el mar. He conocido a hombres que descienden de navegantes más valientes que cualquier europeo."
"Pero lo que más me impresiona no son las estatuas ni los tatuajes ni las historias que no pude entender. Lo que más me impresiona es la soledad. Esta isla está a miles de millas de cualquier otra tierra. Los hombres que viven aquí son los más aislados del mundo."
"Y sin embargo, construyeron gigantes."
"¿Qué nos dice eso sobre lo que el hombre es capaz de hacer cuando está solo con el mar y con sus sueños?"
Capítulo 5: El paraíso de Tahití
El mar cambió de color tres días antes de llegar a Tahití. Pasó del azul profundo del océano abierto a un turquesa brillante que parecía iluminado desde abajo, como si alguien hubiera encendido lámparas en el fondo. Hugh pasó horas asomado a la borda, mirando las sombras de los peces que nadaban bajo el casco, los bancos de coral que aparecían y desaparecían, las tortugas que emergían a respirar y los miraban con ojos ancianos antes de hundirse de nuevo.
—Nunca había visto agua así —dijo el contramaestre, un gallego taciturno que llevaba treinta años navegando.
Cook había estado allí cincuenta años antes. Bougainville, los españoles, los misioneros. Para Hugh, que había crecido entre las aguas grises de Devon, aquel mar era una revelación. Una promesa de que el mundo contenía bellezas que ningún libro podía describir.
Tahití apareció al amanecer del 18 de enero de 1828.
Hugh estaba en cubierta cuando la vio emerger de la bruma: una montaña verde que se alzaba directamente del mar, envuelta en nubes que parecían algodón enganchado en los picos. A medida que se acercaban, la montaña se fue transformando en una isla, y la isla en un mundo.
Había playas de arena blanca bordeadas de palmeras. Cascadas que caían desde acantilados cubiertos de vegetación. Lagunas de agua cristalina separadas del océano por arrecifes de coral. Y flores. Flores de todos los colores imaginables, creciendo en los árboles, en los arbustos, en las rocas, como si la isla entera estuviera celebrando una fiesta perpetua.
—El paraíso —murmuró Grimwood—. Los marineros lo llaman el paraíso.
Hugh no creía en el paraíso. Pero si existía, se parecía a esto.
Fondearon en la bahía de Matavai, donde Cook había anclado el Endeavour en 1769. Apenas habían echado el ancla cuando las canoas empezaron a rodear el barco.
Los tahitianos eran diferentes de los rapanui. Más altos, más corpulentos, con la piel de un marrón dorado y el pelo negro adornado con flores. Venían en canoas talladas con figuras de animales y dioses, remando con una coordinación perfecta, cantando canciones que rebotaban en el agua como piedras.
No parecían hostiles. Parecían curiosos. Y, sobre todo, parecían interesados en comerciar.
Subieron al barco por docenas, trayendo frutas, pescado, collares de conchas, telas estampadas con patrones geométricos. A cambio querían metal: cuchillos, anzuelos, clavos. Hugh había leído que los primeros marineros europeos habían pagado los favores de las mujeres tahitianas con clavos arrancados del propio barco, hasta el punto de que algunos capitanes temieron que sus naves se desarmaran.
—Cuidado con lo que dan —advirtió Grimwood a la tripulación—. Si regalamos todo el primer día, no tendremos nada para después.
Pero Hugh no pensaba en el comercio. Pensaba en las conchas.
Los collares que llevaban los tahitianos estaban hechos de especies que no había visto nunca. Caracoles diminutos con espirales perfectas. Bivalvos nacarados que reflejaban la luz como espejos. Conchas de formas imposibles, como si la naturaleza hubiera decidido experimentar sin ninguna restricción.
Se acercó a una mujer que llevaba un collar especialmente elaborado. Le señaló las conchas y luego se señaló a sí mismo, tratando de comunicar que las quería.
La mujer se rió. Dijo algo a sus compañeras y todas se rieron también. Hugh no entendía el chiste, pero sonrió de todos modos.
La mujer se quitó el collar y se lo puso a él. Luego le tomó la mano y se la llevó al pecho, sobre el corazón.
Hugh se quedó paralizado. No sabía qué significaba el gesto. No sabía si era un regalo, una propuesta, una broma. Sintió el calor de la piel de la mujer bajo sus dedos, el latido de su corazón, el olor a flores y a mar que emanaba de su pelo.
—Señor Cuming —la voz de Grimwood lo sacó del trance—, creo que acaba usted de comprometerse.
Los marineros se reían. Los tahitianos se reían. Todo el mundo se reía menos Hugh, que seguía con la mano en el pecho de una desconocida y el collar de conchas al cuello.
Retiró la mano con cuidado. Hizo una reverencia torpe, como si estuviera en un salón de Londres en lugar de en la cubierta de un barco rodeado de nativos semidesnudos.
—Gracias —dijo—. Muchas gracias.
La mujer sonrió y volvió a su canoa. Hugh se quedó con el collar en las manos, sintiendo el peso de cada concha, memorizando sus formas para dibujarlas después.
Era el primer día en Tahití. Tendría muchos más.
Se quedaron seis semanas.
Hugh nunca había sido tan feliz ni había trabajado tan duro.
Cada mañana, antes del amanecer, salía del barco en un bote pequeño y remaba hasta alguna parte de la costa que no hubiera explorado todavía. Caminaba durante horas, recogiendo todo lo que encontraba: conchas, plantas, insectos, piedras. Llenaba bolsas y bolsas de especímenes que luego llevaba al Discoverer para clasificar y preservar.
Los tahitianos lo acompañaban a veces. Al principio lo miraban con extrañeza, sin entender por qué un hombre adulto se arrastraba por el suelo buscando caracoles. Pero poco a poco empezaron a ayudarlo. Le mostraban lugares donde abundaban las conchas. Le traían especímenes que él no había encontrado. Le enseñaban los nombres tahitianos de cada criatura, nombres que Hugh anotaba con cuidado aunque supiera que nunca los pronunciaría correctamente.
Un niño de unos diez años se convirtió en su guía principal. Se llamaba Tane —o algo que sonaba parecido— y tenía una habilidad extraordinaria para encontrar conchas raras. Parecía saber instintivamente dónde buscar, como si pudiera oír a los moluscos llamándolo desde debajo de las rocas.
—¿Cómo lo haces? —le preguntó Hugh una tarde, después de que Tane encontrara en cinco minutos una especie que él llevaba tres días buscando.
El niño no entendía inglés, pero entendió la pregunta. Se tocó los ojos, luego las orejas, luego el pecho.
Ver. Escuchar. Sentir.
Hugh asintió. Era exactamente lo que Montagu le había enseñado cuarenta años antes, en las costas de Devon. La ciencia no era solo cuestión de instrumentos y libros. Era cuestión de atención. De estar presente en el mundo con todos los sentidos abiertos.
Tane le sonrió, mostrando unos dientes blanquísimos. Hugh le revolvió el pelo y siguieron caminando.
Las noches en Tahití eran casi tan productivas como los días.
Los tahitianos organizaban fiestas en la playa, con hogueras, música y bailes que duraban hasta el amanecer. Hugh asistía a todas, no por las mujeres —aunque las mujeres eran hermosas y no escondían su interés en los marineros europeos— sino por las historias.
Los ancianos contaban relatos de sus antepasados, de los grandes navegantes que habían cruzado el Pacífico en canoas dobles, descubriendo islas, fundando colonias, tejiendo una red de rutas que conectaba miles de millas de océano. Hugh no entendía las palabras, pero entendía los gestos: las manos que imitaban el movimiento de las olas, los ojos que miraban las estrellas, las voces que subían y bajaban como el viento.
Una noche, un anciano casi ciego se sentó a su lado y empezó a hablarle directamente. Hugh no entendía nada, pero escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, mostrando respeto.
Cuando el anciano terminó, le tomó la mano y le puso algo en la palma. Era una concha pequeña, gastada por el tiempo, con un agujero en el centro como si alguien la hubiera usado de colgante.
Hugh miró la concha, luego miró al anciano.
El viejo señaló el mar. Señaló las estrellas. Señaló el corazón de Hugh.
No hacían falta palabras. Hugh entendió que le estaba dando algo valioso. Un amuleto, quizás. Una bendición. Una parte de la historia de su pueblo.
Guardó la concha en el bolsillo, junto a la concha rosada de Valparaíso que llevaba desde hacía diez años. Dos conchas de dos mundos. Dos puertas a misterios que quizás nunca resolvería.
—Gracias —dijo, aunque sabía que el anciano no entendería.
El viejo sonrió y cerró los ojos. Un momento después estaba dormido, con la cabeza apoyada en el tronco de una palmera y el rumor del mar como canción de cuna.
La última semana fue la más difícil.
Hugh había llenado la bodega del Discoverer hasta el límite. Había clasificado y etiquetado más de tres mil especímenes. Había dibujado cientos de conchas, plantas, peces, pájaros. Tenía material suficiente para años de estudio.
Pero no quería irse.
Tahití lo había cambiado de una manera que no podía explicar. No era solo la belleza del lugar, ni la abundancia de especímenes, ni la amabilidad de los nativos. Era algo más profundo. Una sensación de que allí, en esa isla perdida en medio del Pacífico, había encontrado algo que llevaba toda la vida buscando.
¿Paz? No exactamente. Hugh nunca había buscado la paz. Su mente era demasiado inquieta para eso.
¿Pertenencia? Quizás. Por primera vez en su vida, no se sentía fuera de lugar. Los tahitianos no lo miraban como un bicho raro, como hacían en Devon. Lo miraban como a un igual. Como a alguien que compartía su fascinación por el mar y sus criaturas.
Pero sabía que no podía quedarse. María lo esperaba en Valparaíso. Clara lo esperaba. Y el hijo que habría nacido ya, el hijo que no conocía, el hijo al que había abandonado antes de verle la cara.
La noche antes de partir, Hugh caminó solo por la playa. La luna llena convertía el mar en un espejo de plata. Las olas rompían suavemente contra la arena, con un susurro que parecía una despedida.
Se sentó en una roca y miró el horizonte. Pensó en María, en su manera de aceptarlo tal como era. Pensó en Clara, en sus ojos grises que eran iguales a los suyos. Pensó en el hijo desconocido.
Y pensó en sí mismo. En el hombre que era y en el hombre que quería ser.
¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no podía simplemente quedarse en un lugar, con una mujer, con una familia, como hacían los demás hombres?
No tenía respuesta. Solo tenía preguntas. Siempre preguntas.
Se levantó, se sacudió la arena de los pantalones y volvió al bote que lo llevaría al Discoverer.
A la mañana siguiente, zarparon hacia el oeste.
Hugh no miró atrás. Si miraba atrás, no sería capaz de irse.
En su cuaderno escribió:
"5 de marzo de 1828. Dejamos Tahití con el corazón lleno y la bodega llena. He visto el paraíso y he descubierto que el paraíso no es un lugar sino una manera de mirar. Los tahitianos ven el mundo como yo quiero verlo: con asombro, con gratitud, con la certeza de que cada criatura tiene un propósito aunque no lo entendamos."
"Volveré algún día. O quizás no. Quizás Tahití es de esos lugares que solo se pueden visitar una vez, porque la segunda vez ya no serían lo mismo."
"Pero me llevo algo que nadie puede quitarme: la memoria de haber sido feliz."
Capítulo 6: La tormenta
El Pacífico los trató con amabilidad durante las primeras semanas después de Tahití. Vientos constantes, cielos despejados, un mar tan manso que parecía un lago infinito. Hugh aprovechaba las horas de calma para trabajar en sus especímenes, dibujando y clasificando con una concentración que excluía todo lo demás.
Tocaron tierra en varias islas pequeñas que no aparecían en los mapas. Atolones de coral apenas más altos que las olas, con lagunas interiores de un azul imposible y playas donde las conchas se amontonaban como joyas abandonadas. En cada una, Hugh bajaba a tierra con sus bolsas y sus cuadernos, recogiendo todo lo que encontraba, anotando todo lo que veía.
El 15 de mayo de 1828 descubrieron un atolón que ningún europeo había pisado antes. El capitán Grimwood lo bautizó Grimwood's Island, aunque Hugh sabía que los nativos de alguna isla cercana probablemente tenían otro nombre para él. No importaba. Lo que importaba era lo que había en sus playas: conchas de especies desconocidas, cangrejos de colores que parecían pintados a mano, pájaros que no aparecían en ningún libro de ornitología.
Hugh pasó tres días en aquel atolón, durmiendo apenas, comiendo lo que los marineros le traían, trabajando hasta que la luz del sol o de la lámpara ya no le permitía ver. Cuando volvió al Discoverer, tenía los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, pero también tenía doscientos especímenes nuevos y la certeza de haber descubierto al menos una docena de especies que la ciencia no conocía.
—Se va a matar trabajando así —le dijo Grimwood.
—Todos nos morimos —respondió Hugh—. La diferencia es lo que hacemos antes.
El capitán no respondió. Había aprendido que no tenía sentido discutir con Hugh cuando estaba en ese estado, cuando la obsesión lo poseía como una fiebre y el mundo exterior dejaba de existir.
Fue una semana después cuando el cielo empezó a cambiar.
Hugh llevaba años navegando, pero nunca había visto nubes como aquellas.
Aparecieron en el horizonte al atardecer, una muralla negra que se alzaba desde el mar hasta donde alcanzaba la vista. No eran nubes de lluvia normales. Eran algo vivo, algo que respiraba y crecía y se movía hacia ellos con una determinación que parecía personal.
—Tormenta —dijo Grimwood, con una voz que Hugh no le había oído nunca—. Y de las grandes.
—¿Podemos rodearla?
El capitán negó con la cabeza.
—Es demasiado ancha. Nos va a alcanzar hagamos lo que hagamos.
Pasaron las horas siguientes preparando el barco. Arriaron las velas y las amarraron con cuerdas dobles. Aseguraron todo lo que podía moverse: barriles, cajas, instrumentos. Cerraron las escotillas y las sellaron con brea. Los marineros trabajaban en silencio, con movimientos rápidos y precisos, sin necesidad de órdenes.
Hugh bajó a la bodega y miró sus especímenes. Miles de conchas, cientos de plantas, decenas de animales preservados en alcohol. El trabajo de meses. El sentido de todo el viaje.
Si el barco se hundía, se perdería todo.
Empezó a seleccionar los especímenes más valiosos, los que no podía permitirse perder. Los metió en una caja impermeable que había preparado para emergencias. No cabía ni una décima parte de lo que tenía.
—Señor Cuming —la voz de Grimwood bajó por la escotilla—, suba a cubierta. Ya viene.
Hugh cerró la caja y la amarró a una viga con tres nudos. Luego subió.
Lo que vio lo dejó sin aliento.
La muralla de nubes había devorado el cielo entero. No había horizonte, no había estrellas, no había nada excepto aquella oscuridad que avanzaba hacia ellos como una ola sólida. Los relámpagos estallaban dentro de las nubes, iluminándolas desde dentro con un resplandor fantasmal. Y el viento, que había sido suave toda la tarde, empezaba a rugir.
—¡Todos abajo! —gritó Grimwood—. ¡Menos los que tengan que quedarse arriba!
Hugh no se movió. No podía apartar los ojos de lo que venía.
—¡Señor Cuming! ¡Abajo!
—Un momento.
—¡No hay momento! ¡Esto va a...!
La primera ola golpeó el barco antes de que Grimwood terminara la frase.
Hugh no recordaría después cuánto duró la tormenta. Las horas se mezclaron en un caos de agua y viento y oscuridad. El Discoverer subía y bajaba como un corcho, girando sobre sí mismo, inclinándose hasta ángulos que parecían imposibles. El agua entraba por todas partes: por las escotillas, por las junturas del casco, por grietas que nadie sabía que existían.
En algún momento, Hugh dejó de tener miedo.
No porque fuera valiente. Porque el miedo requería pensar en el futuro, y en medio de aquella tormenta no había futuro. Solo había el presente: la siguiente ola, el siguiente golpe, el siguiente segundo de supervivencia.
Se ató a un poste de la bodega y rezó por primera vez desde que era niño. No sabía a quién rezaba. No sabía si alguien escuchaba. Pero las palabras salían de su boca como si tuvieran voluntad propia, mezclándose con el rugido del mar y el crujido de la madera.
Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre.
Una ola gigante golpeó el casco y Hugh sintió que el barco se levantaba y se levantaba. Los especímenes salieron volando de sus estantes. Las cajas se estrellaron contra las paredes. Algo le golpeó la cabeza y vio las estrellas.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad.
El barco cayó. Cayó como si alguien lo hubiera soltado desde una altura imposible. Hugh sintió que se le vaciaba el estómago, que los órganos se le despegaban del cuerpo, que la gravedad dejaba de existir durante un segundo eterno.
Así en la tierra como en el cielo.
El impacto fue brutal. Hugh se mordió la lengua y sintió el sabor de la sangre. La cuerda que lo ataba se tensó hasta casi cortarle la circulación. Algo crujió en alguna parte del barco, un sonido que no auguraba nada bueno.
El pan nuestro de cada día dánoslo hoy.
Otra ola. Otro ascenso. Otra caída.
Hugh perdió la cuenta. Perdió la noción del tiempo. Perdió todo excepto las palabras del padrenuestro, que repetía una y otra vez como un mantra, como un ancla que lo mantenía conectado a algo más grande que él.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Pensó en María. En sus ojos oscuros, en su voz cantando canciones que él no entendía, en su cuerpo tibio junto al suyo en las noches de Valparaíso. Pensó en Clara, en su risa, en la manera en que lo miraba como si él fuera la persona más interesante del mundo. Pensó en el hijo que no conocía, el que habría nacido sin él, el que quizás nunca conocería.
No nos dejes caer en la tentación.
¿Había valido la pena? ¿Había valido la pena dejarlos por esto, por un barco lleno de conchas, por una obsesión que no podía controlar?
Y líbranos del mal.
Otra ola. Pero esta vez el barco no cayó. Esta vez siguió flotando, sacudido pero entero, herido pero vivo.
Amén.
La tormenta amainó al amanecer.
Hugh salió a cubierta y vio un mundo destrozado. Las velas estaban hechas jirones. El mástil de proa se había partido por la mitad. Las cuerdas colgaban como tripas de un animal muerto. El casco tenía grietas que dejaban entrar el agua, y los marineros ya estaban trabajando para sellarlas con lo que tuvieran a mano.
Pero estaban vivos. Casi todos estaban vivos.
Grimwood se acercó cojeando. Tenía un corte en la frente que le había cubierto la cara de sangre seca.
—Hemos perdido a Mendoza —dijo—. Una ola se lo llevó. Y a García le ha caído una viga en la pierna. Probablemente haya que cortarla.
Hugh asintió. Debería haber sentido tristeza, o culpa, o algo. Pero solo sentía un vacío enorme, como si la tormenta le hubiera vaciado el alma junto con el estómago.
—¿Los especímenes? —preguntó.
Grimwood lo miró con una expresión que podía ser disgusto o admiración.
—La bodega se ha inundado. No sé cuánto se ha salvado.
Hugh bajó a comprobarlo.
Era peor de lo que temía. El agua había llegado hasta la cintura en el punto más alto. Las estanterías se habían derrumbado, mezclando conchas con plantas, animales preservados con papeles empapados. El trabajo de meses flotaba en un caldo marrón que apestaba a sal y a descomposición.
Hugh se quedó mirando el desastre durante un largo momento. Luego se arremangó los pantalones, se metió en el agua y empezó a rescatar lo que pudo.
Tardó tres días en evaluar las pérdidas. Más de la cuarta parte de los especímenes estaban destruidos. Los dibujos, empapados. La caja impermeable había sobrevivido intacta, con los especímenes que Hugh había seleccionado antes de la tormenta.
La noche del tercer día, cuando todos los demás dormían, Hugh se sentó en cubierta con la espalda contra el mástil roto. El mar estaba en calma, como si la tormenta nunca hubiera ocurrido. Las estrellas brillaban con una claridad que parecía burlona.
Abrió su cuaderno —milagrosamente seco, porque lo había llevado encima durante toda la tormenta— y escribió:
"El mar me ha enseñado una lección que no quería aprender. Nada es permanente. Nada está a salvo. Lo que construimos puede destruirse en una noche, y lo único que nos queda es la voluntad de empezar de nuevo."
"He perdido buena parte de mi trabajo. Debería estar destrozado. Debería querer volver a casa, abandonar esta locura, buscar una vida normal."
"Pero no quiero. Lo que quiero es volver a empezar. Encontrar más especímenes. Llenar de nuevo la bodega. Demostrar que la tormenta no ha podido conmigo."
"¿Qué clase de hombre soy? ¿Qué clase de enfermedad es esta que me impide rendirme incluso cuando debería rendirme?"
"No lo sé. Solo sé que mañana, cuando salga el sol, volveré a buscar conchas."
"Es lo único que sé hacer. Es lo único que quiero hacer."
"Y si el mar me mata por ello, al menos moriré haciendo lo que amo."
Cerró el cuaderno y miró las estrellas.
En algún lugar del oeste estaban las Galápagos, las islas que nadie había explorado. En algún lugar del este estaba Chile, y María, y su hija.
Tenía que elegir.
—Oeste —dijo en voz alta, aunque no había nadie para escucharlo—. Primero el oeste. Luego volveré a casa.
El viento cambió de dirección, como si el mar hubiera escuchado su decisión.
Hugh sonrió por primera vez en tres días.
Tardaron seis semanas en reparar el Discoverer lo suficiente para continuar. Encontraron una isla con árboles adecuados para un mástil nuevo y agua dulce para rellenar los barriles. García sobrevivió, aunque perdió la pierna como Grimwood había predicho. Hugh lo visitaba cada día en su hamaca, le llevaba comida, le contaba historias de las criaturas que encontraba en la costa. El marinero lo escuchaba con ojos febriles, aferrándose a las palabras como a un salvavidas.
—¿Por qué hace esto, señor Cuming? —le preguntó una noche—. ¿Por qué arriesga la vida por unos caracoles?
Hugh se quedó pensando un momento.
—Porque los caracoles no mienten —respondió—. Los hombres mienten. Los libros mienten. Pero una concha es lo que es. No pretende ser otra cosa. No te decepciona.
García no entendió. Hugh tampoco esperaba que entendiera.
Zarparon a mediados de julio con el barco remendado y la tripulación reducida. Mendoza había muerto en la tormenta. Dos marineros más habían decidido quedarse en la isla, hartos del mar y de las obsesiones de aquel inglés loco. Quedaban cinco hombres, contando a Hugh y a Grimwood. Suficientes para navegar, pero no para enfrentar otra emergencia.
—Deberíamos volver a Valparaíso —dijo el capitán—. Reparar el barco como es debido. Conseguir más tripulación.
—Las Galápagos están más cerca.
—Las Galápagos están en medio de la nada. Si algo sale mal allí, no habrá nadie que nos ayude.
Hugh lo miró fijamente.
—Está bien. Volvamos a Valparaíso y luego continuaremos.
A finales de 1828, tras unos meses en Valparaíso para descargar las especies recolectadas y hacer las reparaciones en el barco, el viaje continuó por la costa pacífica sudamericana: Chiloé y Concepción en Chile, posteriormente la costa de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Hondura. En diciembre de 1829, pone rumbo a las islas Galápagos.
Capítulo 7: Las islas del diablo
Las Galápagos aparecieron en el horizonte un mes después, exactamente como el prólogo de esta historia las describe: volcanes negros contra un cielo azul, lava retorcida, iguanas inmóviles como estatuas de un tiempo anterior al hombre.
Pero lo que el prólogo no cuenta es lo que Hugh sintió cuando pisó tierra por primera vez.
No fue asombro. No fue curiosidad. Fue reconocimiento.
Como si hubiera estado allí antes. Como si aquellas islas lo hubieran estado esperando toda su vida.
Bajó del bote y caminó por la playa de arena negra. Las iguanas lo miraban pasar sin moverse, sin miedo, sin interés aparente. Los pájaros —piqueros de patas azules, fragatas, pinzones de todos los tamaños— volaban a su alrededor como si él fuera parte del paisaje.
Hugh se arrodilló junto a una iguana marina y la tocó. La criatura no huyó. Ni siquiera parpadeó. Se limitó a mirarlo con sus ojos de reptil, ojos que parecían contener millones de años de evolución.
—¿Qué eres? —murmuró Hugh—. ¿De dónde vienes?
La iguana no respondió. Pero Hugh tuvo la sensación de que, si pudiera hablar, tendría mucho que contar.
Pasaron tres semanas en las Galápagos, saltando de isla en isla, recogiendo todo lo que encontraban.
Cada isla era diferente. No solo en el paisaje —algunas eran verdes y húmedas, otras secas y desoladas— sino en las criaturas que las habitaban. Los pinzones de una isla tenían picos gruesos, perfectos para romper semillas duras. Los de otra isla tenían picos finos, ideales para extraer insectos de la corteza de los árboles. Los de una tercera isla tenían picos curvados, como hechos para alimentarse de cactus.
¿Por qué?
Hugh se hacía esa pregunta cada noche, sentado en la cubierta del Discoverer, rodeado de especímenes que no sabía cómo clasificar.
Si Dios había creado cada especie por separado, ¿por qué crear pinzones diferentes para cada isla? ¿Por qué no crear un solo pinzón perfecto y ponerlo en todas partes?
Y si las especies no habían sido creadas por separado, ¿qué significaba eso? ¿De dónde venían? ¿Cómo habían llegado a ser lo que eran?
Escribió en su cuaderno:
"Estas islas son un rompecabezas que no sé resolver. Cada pieza encaja con las demás, pero la imagen completa se me escapa. Hay un patrón aquí, una lógica, una explicación. Pero no la veo."
"Quizás no soy lo bastante inteligente. Quizás hacen falta ojos más jóvenes, una mente más fresca. Quizás alguien vendrá después de mí y verá lo que yo no puedo ver."
"Pero al menos habré recogido las piezas. Al menos habré hecho las preguntas."
No sabía que seis años después, un joven naturalista llamado Charles Darwin llegaría a estas mismas islas, haría las mismas preguntas, recogería las mismas piezas. Y que Darwin, a diferencia de Hugh, encontraría la respuesta.
La última isla que visitaron fue la más inhóspita de todas.
No tenía nombre en los mapas. Era poco más que un cono volcánico emergiendo del mar, con laderas tan empinadas que parecía imposible que algo pudiera vivir en ellas. Pero Hugh había aprendido que lo imposible no existía en las Galápagos.
—No me gusta ese lugar —dijo Grimwood, mirando la isla con el catalejo—. Parece el infierno.
—Precisamente por eso quiero ir.
Bajaron en el bote al amanecer. El desembarco fue difícil: no había playa, solo rocas afiladas contra las que las olas rompían con furia. Hugh se cortó las manos en tres sitios antes de conseguir trepar a tierra firme.
Lo que encontró arriba mereció cada corte.
La isla estaba llena de tortugas gigantes. Cientos de ellas, quizás miles, arrastrándose por las laderas del volcán con una lentitud majestuosa. Algunas eran tan grandes que Hugh podría haberse sentado encima. Tenían caparazones abombados, cuellos larguísimos, ojos que parecían haber visto el nacimiento del mundo.
Hugh se acercó a una de las más grandes. El animal lo miró sin miedo, masticando lentamente un cactus.
—Eres más vieja que yo —murmuró Hugh—. Eres más vieja que mi país. Probablemente eres más vieja que cualquier hombre que haya vivido jamás.
La tortuga parpadeó una vez, lentamente, y siguió comiendo.
Hugh pasó el día entero en aquella isla, midiendo tortugas, dibujando sus caparazones, anotando las diferencias entre unas y otras. Descubrió algo curioso: las tortugas de esta isla tenían caparazones diferentes de las que había visto en otras islas. Más altos, más curvados, con un borde frontal que se elevaba como una montura de caballo.
Otra pregunta. Otra pieza del rompecabezas.
Cuando el sol empezó a bajar, Hugh se sentó en una roca y miró el paisaje. Volcanes muertos, lava negra, tortugas prehistóricas, un mar que se extendía hasta el infinito en todas direcciones.
Estaba solo. Completamente solo. El Discoverer era un punto diminuto en la bahía, y sus compañeros estaban demasiado lejos para oírlo si gritaba.
Debería haber sentido miedo. O al menos inquietud.
Pero lo que sintió fue paz.
Por primera vez en su vida, Hugh Cuming no quería estar en ningún otro lugar. No pensaba en Chile, ni en María, ni en sus hijos. No pensaba en Inglaterra, ni en el Museo Británico, ni en la fama que podría conseguir con sus descubrimientos. Solo pensaba en el momento presente: el sol calentándole la espalda, el olor a azufre del volcán, el sonido de las tortugas arrastrándose por la lava.
Esto era lo que había buscado toda su vida. No las conchas. No los especímenes. Esto: la sensación de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer.
Sacó el cuaderno y escribió:
"He encontrado mi lugar en el mundo. No es un país ni una ciudad. Es esto: una roca en medio del mar, rodeado de criaturas que no me temen porque no tienen razón para temerme."
"¿Esto es la felicidad? ¿Esto es lo que los otros hombres sienten cuando miran a sus esposas, a sus hijos, a sus casas?"
"Si es así, los entiendo por fin. Entiendo por qué se quedan. Entiendo por qué no necesitan nada más."
"Pero yo no puedo quedarme. Tengo que volver. Tengo que mostrarle al mundo lo que he encontrado."
"Aunque una parte de mí se quedará aquí para siempre. Entre las tortugas y los volcanes y el silencio."
Cerró el cuaderno y bajó hacia el bote.
El sol se hundía en el mar, tiñendo el cielo de rojo y naranja.
Hugh miró atrás una última vez. Una de las tortugas gigantes lo estaba observando desde lo alto de la ladera, inmóvil contra el cielo en llamas.
Se quedaron mirándose durante un momento que pareció eterno.
Luego Hugh se volvió y siguió bajando.
Al día siguiente, el Discoverer puso rumbo a Valparaíso.
Era hora de volver a casa.
Capítulo 8: El regreso
María lo vio antes de que él la viera a ella.
Estaba en el muelle cuando el Discoverer entró en la bahía de Valparaíso, con una niña agarrada a su falda. Hugh estaba en la proa, buscándola entre la multitud, pero había demasiada gente y demasiado sol y sus ojos ya no eran los de antes.
Fue Clara quien lo reconoció primero.
—¡Papá! —gritó, soltando la falda de su madre y echando a correr por el muelle.
Hugh la oyó. Aquella voz aguda, aquella palabra que no había oído en casi dos años. Bajó del barco antes de que terminaran de amarrarlo, saltando al muelle con una agilidad que no sabía que todavía tenía.
Clara se lanzó a sus brazos. Tenía seis años y pesaba más de lo que Hugh recordaba. Olía a jabón y a pan recién hecho y a algo más, algo que solo podía describirse como infancia.
—Papá, papá, papá —repetía la niña, con la cara enterrada en su cuello.
Hugh la abrazó tan fuerte que temió romperla.
María se acercó despacio. Hugh levantó la vista y la miró.
Estaba más delgada. Tenía ojeras. El pelo, que siempre llevaba recogido, le caía suelto sobre los hombros como si no hubiera tenido tiempo de peinarse. Pero sus ojos eran los mismos: oscuros, profundos, capaces de ver cosas que él prefería mantener ocultas.
—Has vuelto de nuevo—dijo ella.
—Te dije que volvería.
—Lo dijiste. Pero los hombres dicen muchas cosas.
—¿Cuánto tiempo te quedas?
La pregunta cayó entre ellos como una piedra en un estanque.
—No lo sé —respondió Hugh—. Tengo que clasificar los especímenes. Enviarlos a Inglaterra. Escribir los informes.
—¿Y después?
Hugh no respondió. No podía responder. Porque la verdad era que ya estaba pensando en el siguiente viaje, en las costas que no había explorado, en las islas que no había visitado. La verdad era que una parte de él seguía en el mar, y siempre seguiría en el mar, sin importar dónde estuviera su cuerpo.
María lo sabía. Lo había sabido desde el principio.
—Ven —dijo, dándose la vuelta—. Te he preparado la cena.
Hugh la siguió con Clara de la mano y el peso de sus silencios sobre los hombros.
Los meses siguientes fueron los más extraños de su vida.
Durante el día, Hugh trabajaba en su estudio, rodeado de cajas y estantes y especímenes que parecían multiplicarse cada vez que se daba la vuelta. Clasificaba, dibujaba, etiquetaba, empacaba.
Pero por las noches, cuando el trabajo terminaba y la casa quedaba en silencio, Hugh se sentaba junto a la ventana y miraba el mar.
María lo observaba desde la puerta, sin decir nada.
A veces Hugh se volvía y la encontraba allí, de pie en la oscuridad, con los brazos cruzados sobre el pecho.
—¿Por qué no duermes? —le preguntaba.
—Porque tú no duermes.
—Estoy bien.
—No estás bien. Estás aquí pero no estás aquí. Tu cuerpo está en esta casa, pero tu cabeza está en algún lugar del océano.
Hugh no sabía qué responder. Porque María tenía razón.
Una noche, ella se sentó a su lado junto a la ventana. Clara y Hugh Valentine dormían en la habitación de al lado, con esa respiración profunda de los niños que no conocen el insomnio.
—Cuéntame —dijo María.
—¿Qué quieres que te cuente?
—Todo. Las islas. Las tormentas. Lo que viste. Lo que sentiste.
Hugh empezó a hablar. No había hablado con nadie de aquellas cosas, no realmente. Grimwood era un buen capitán, pero no un confidente. Los marineros eran compañeros de trabajo, no amigos. María era la única persona que podía entenderlo, y ni siquiera estaba seguro de eso.
Le habló de Isla de Pascua y de los gigantes de piedra. De Tahití y del anciano que le había regalado la concha. De la tormenta que casi los mata y de los especímenes que había perdido. De las Galápagos y de las tortugas y de los pinzones que eran diferentes en cada isla.
Le habló de las preguntas que no podía responder.
María escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando Hugh terminó, el cielo empezaba a clarear por el este.
En 1830 nació su segundo hijo, Hugh Valentine.
—¿Y ahora qué? —preguntó ella.
—No lo sé.
—Sí lo sabes. Pero no quieres decirlo.
Hugh cerró los ojos. Estaba agotado, no solo por la falta de sueño sino por algo más profundo, una fatiga del alma que no sabía cómo curar.
—Quiero ir a Filipinas —dijo finalmente—. He oído que las islas del Pacífico occidental tienen especies que nadie ha visto. Orquídeas, conchas, pájaros. Un mundo entero sin explorar.
—¿Cuándo?
—No sé. Meses. Quizás un año. Tengo que preparar la expedición, conseguir financiación, encontrar un barco.
María asintió lentamente.
—¿Y nosotros?
—Vendré a veros. Siempre vendré a veros.
—No me refiero a eso.
Hugh la miró. Había algo en sus ojos que no había visto antes, o que no había querido ver.
—¿Qué quieres decir?
—Quiero decir que los niños necesitan un padre. No un hombre que aparece cada dos años con los bolsillos llenos de conchas y la cabeza llena de islas lejanas. Un padre de verdad. Alguien que esté aquí.
—María...
—No te estoy pidiendo que te quedes. Sé que no puedes quedarte. Pero necesito saber qué somos para ti. Si somos tu familia o solo un puerto donde paras a descansar entre viajes.
Hugh no respondió inmediatamente. Las palabras de María lo habían golpeado en algún lugar profundo, un lugar que prefería mantener cerrado.
—Sois mi familia —dijo finalmente—. La única familia que he tenido nunca.
—Entonces actúa como si lo fuéramos.
Se levantó y se fue a la habitación. Hugh se quedó junto a la ventana, mirando el mar que empezaba a brillar con la luz del amanecer.
Sabía que María tenía razón. Sabía que estaba fallando como padre, como compañero, como hombre. Sabía que sus hijos crecerían sin él, que recordarían a su padre como una figura distante que aparecía de vez en cuando oliendo a sal y a lugares lejanos.
Pero también sabía que no podía cambiar. Que la cosa que lo impulsaba hacia el mar era más fuerte que él, más fuerte que cualquier amor, más fuerte que cualquier responsabilidad.
Era su bendición y su maldición.
Y no sabía cómo liberarse de ninguna de las dos.
Se quedó en Valparaíso un año.
Fue el año más largo de su vida, pero también el más dulce. Vio a Clara aprender a leer, sentada en sus rodillas mientras él le señalaba las palabras de los libros de historia natural. Vio a Hugh Valentine dar sus primeros pasos, aferrándose a sus dedos con una fuerza que parecía imposible para un niño tan pequeño. Enseñó a sus hijos a reconocer las conchas de la bahía, a dibujar lo que veían, a hacer preguntas sobre todo lo que encontraban.
María lo observaba con una mezcla de amor y tristeza. Sabía que aquel tiempo era un paréntesis, un respiro antes de que el mar volviera a llamarlo. Pero aprovechaba cada día como si fuera el último.
Por las noches, cuando los niños dormían, Hugh y María se sentaban en el balcón y hablaban de todo y de nada. De la infancia de Hugh en Devon. Del marido muerto de María, el pescador que se había ahogado. De los sueños que habían tenido cuando eran jóvenes y de los sueños que habían abandonado por el camino.
—¿Te arrepientes? —le preguntó Hugh una noche—. ¿De haberme conocido?
María tardó un momento en responder.
—Me arrepiento de muchas cosas, gringo. De no haber sido más valiente cuando era joven. De no haber viajado cuando pude. De no haber dicho ciertas cosas a ciertas personas antes de que fuera demasiado tarde.
—Pero no de haberme conocido.
—No. Nunca de eso.
Hugh le tomó la mano. La piel de María era áspera por el trabajo, por los años, por la vida que no había sido fácil para ninguno de los dos.
—Te quiero —dijo.
Era la primera vez que lo decía. En todos los años que llevaban juntos, nunca había pronunciado esas palabras.
María lo miró con los ojos brillantes.
—Ya lo sé, gringo. Siempre lo he sabido.
Se besaron bajo las estrellas del hemisferio sur, con el rumor del mar como testigo.
Fue el momento más feliz de la vida de Hugh.
Y fue también, aunque él no lo supiera entonces, el principio del fin.
En mayo de 1831, Hugh empacó sus especímenes, se despidió de su familia y se embarcó hacia Inglaterra.
Llevaba cuarenta mil conchas, diez mil plantas, miles de insectos y animales preservados. Llevaba cuadernos llenos de dibujos y notas. Llevaba el trabajo de casi una década de exploración.
Y llevaba, en el bolsillo de su chaqueta, dos conchas pequeñas: la rosada de Valparaíso que un marinero le había regalado cuando era niño, y la gastada que el anciano de Tahití le había puesto en la mano.
María y los niños lo despidieron en el muelle. Clara lloraba. Hugh Valentine lo miraba con una seriedad que partía el corazón.
—Volveré —dijo Hugh.
María no respondió. Solo lo besó en la frente, como se besa a los muertos, y se dio la vuelta.
Hugh la vio alejarse con los niños. La vio subir la cuesta hacia el cerro Alegre, hacia la casa que habían compartido durante tantos años.
No volvió a verla nunca más.
Capítulo 9: Gower Street
Londres lo devoró.
Hugh llegó en agosto de 1831, con el verano inglés en su apogeo y las calles llenas de un bullicio que había olvidado que existía. Después de años en Valparaíso, donde el ritmo de la vida lo marcaban las mareas y las estaciones, Londres era un animal frenético, ruidoso, insaciable.
Se instaló en una pensión cerca del Museo Británico mientras buscaba alojamiento permanente. Los primeros días los pasó deambulando por las calles, mirando los edificios de piedra negra, las chimeneas que vomitaban humo, los carruajes que se cruzaban en un caos que parecía orquestado. Todo era gris. El cielo, las paredes, las caras de la gente. Después de los colores de Chile y del Pacífico, Inglaterra parecía un lugar donde alguien hubiera robado la paleta del pintor.
Pero no había venido a mirar edificios. Había venido a mostrar lo que había encontrado.
La primera reunión en el Museo Británico fue un desastre.
Hugh había imaginado que lo recibirían con los brazos abiertos. Que los científicos se abalanzarían sobre sus especímenes con la misma avidez con que él los había recogido. Que reconocerían inmediatamente el valor de lo que había hecho.
Lo que encontró fue un grupo de caballeros con levita que lo miraban como si fuera un vendedor ambulante que hubiera entrado por la puerta equivocada.
—¿Dice usted que ha traído cuarenta mil especímenes? —preguntó uno de ellos, un hombre calvo con gafas redondas.
—Cuarenta mil conchas. Además de plantas, insectos, reptiles, pájaros...
—¿Y pretende que el museo los compre?
—No pretendo que los compren. Pretendo que los estudien. Que los clasifiquen. Que los pongan a disposición de la ciencia.
Los caballeros intercambiaron miradas. Hugh conocía esas miradas. Las había visto toda su vida: la mirada de los que tienen títulos hacia los que no los tienen, la mirada de los que nacieron en cunas doradas hacia los que nacieron en cabañas de pescadores.
—Señor Cuming —dijo el calvo, con una paciencia que era peor que el desprecio—, el museo recibe cientos de ofertas cada año. No podemos aceptar cualquier colección que un aficionado traiga de sus viajes.
—No soy un aficionado.
—¿Tiene usted formación universitaria?
—No.
—¿Pertenece a alguna sociedad científica?
—No.
—¿Ha publicado en alguna revista especializada?
—No.
El calvo extendió las manos, como si el caso estuviera cerrado.
—Entonces me temo que no podemos ayudarle. Buenos días.
Hugh salió del museo con las manos temblando de rabia. No de humillación, aunque también la sentía. De rabia. Una rabia fría que le quemaba el estómago y le nublaba la vista.
Había cruzado océanos. Había sobrevivido tormentas. Había recogido especímenes que ningún ojo europeo había visto jamás. Y estos hombres, estos caballeros con sus levitas y sus títulos, lo despachaban como si fuera un mendigo molesto.
Caminó sin rumbo por las calles de Londres hasta que se hizo de noche. Cuando por fin se detuvo, estaba frente a una casa de ladrillo rojo en una calle que se llamaba Gower Street.
No sabía por qué se había detenido allí. No conocía la calle ni la casa. Pero algo en aquel lugar lo llamaba, como si una voz silenciosa le dijera que su destino estaba detrás de aquella puerta.
Miró la casa durante un largo momento.
Luego siguió caminando.
La suerte cambió tres semanas después, en una taberna cerca del puerto.
Hugh había empezado a frecuentar los lugares donde se reunían los marineros y los comerciantes que traficaban con objetos exóticos. Si el mundo académico no quería sus especímenes, quizás el mundo comercial sí.
Estaba bebiendo solo en una esquina cuando un hombre se sentó a su lado sin pedir permiso. Era joven, de unos treinta años, con el pelo revuelto y una barba que parecía no haber visto una navaja en semanas.
—Usted es Cuming —dijo. No era una pregunta.
—¿Quién pregunta?
—George Sowerby. Ilustrador de historia natural. He oído que tiene usted conchas que nadie ha visto.
Hugh lo miró con desconfianza. Había aprendido a no fiarse de los desconocidos que se acercaban con ofertas demasiado buenas.
—¿Dónde lo ha oído?
—En todas partes. Los del museo no paran de hablar del loco que apareció con cuarenta mil especímenes. —Sowerby sonrió—. A mí me gustan los locos.
Hugh no devolvió la sonrisa.
—¿Qué quiere?
—Quiero ver sus conchas. Y si son tan buenas como dicen, quiero dibujarlas.
—¿Para qué?
—Para publicarlas. Estoy preparando un catálogo de conchas de todo el mundo. Thesaurus Conchyliorum, se va a llamar. Pero me faltan especímenes del Pacífico. Nadie tiene especímenes del Pacífico.
—Yo los tengo.
—Por eso estoy aquí.
Se miraron durante un momento. Hugh vio algo en los ojos de Sowerby que reconoció: la misma obsesión que él sentía, la misma necesidad de clasificar y ordenar el mundo.
—Venga mañana a mi pensión —dijo—. Le enseñaré lo que tengo.
Sowerby vino al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente.
Pasaron semanas juntos, examinando especímenes, comparando notas, discutiendo sobre taxonomía y nomenclatura. Sowerby era brillante, aunque caótico. Tenía ideas que saltaban de un tema a otro como pájaros asustados. Hugh, en cambio, era metódico, obsesivo, incapaz de dejar un problema sin resolver.
Se complementaban perfectamente.
—Tiene usted que conocer a mi padre —dijo Sowerby una noche—. Él puede ayudarle a entrar en las sociedades científicas. Conoce a todo el mundo.
—No me interesan las sociedades científicas.
—Le interesan si quiere que alguien estudie sus conchas. Sin el respaldo de una sociedad, sus especímenes morirán en un almacén.
Hugh sabía que tenía razón. Odiaba la idea de someterse a las reglas del mundo académico, pero odiaba más la idea de que su trabajo se perdiera.
George Brettingham Sowerby padre era todo lo que su hijo no era: ordenado, respetable, conectado. Había publicado libros que Hugh conocía de memoria. Había descrito especies que Hugh había buscado en las costas de Devon cuando era niño.
Y cuando vio los especímenes de Hugh, se quedó sin palabras.
—¿De dónde ha sacado esta? —murmuró, sosteniendo una concha que brillaba como el interior de una catedral.
—De una isla sin nombre al sur de Tahití.
—Esto no existe en ningún catálogo. Esto no existe en ningún museo del mundo.
—Lo sé.
Sowerby padre lo miró con nuevos ojos.
—Señor Cuming, ¿sabe usted lo que tiene aquí?
—Cuarenta mil conchas.
—No. Tiene usted la colección más importante del siglo. Y si me permite ayudarle, voy a asegurarme de que el mundo lo sepa.

En un año, Hugh Cuming pasó de ser un don nadie a ser una celebridad científica. A través de Sowerby padre, fue elegido miembro de la prestigiosa Sociedad Linneana de Londres el 1 de mayo de 1832, donde sus especímenes causaron sensación. Lo presentó a los conservadores del Museo Británico, los mismos que lo habían despreciado, que ahora lo trataban con una deferencia que rayaba en lo servil. Lo conectó y viajó extensivamente a conocer a naturalistas de toda Europa: franceses, alemanes, holandeses, austriacos, suecos, daneses y rusos, todos querían ver sus conchas, todos querían comprar duplicados, todos querían saber cómo había conseguido llegar a lugares que ellos solo conocían por los mapas.
El dinero empezó a llegar. No fortunas, pero sí lo suficiente para vivir con comodidad y, lo más importante, para seguir coleccionando. Los museos pagaban bien por los especímenes raros. Los coleccionistas privados pagaban mejor. Hugh descubrió que podía convertir su obsesión en un negocio, vendiendo duplicados mientras conservaba los mejores ejemplares para sí mismo.
Lo primero que hizo cuando tuvo dinero suficiente fue enviar una suma considerable a Valparaíso.
No lo hizo por obligación. Lo hizo porque, a pesar de todo, a pesar de la distancia y del silencio y de las promesas rotas, María y los niños seguían siendo suyos. Eran lo único verdaderamente suyo en el mundo, aparte de las conchas.
Estableció un sistema con un banquero de Londres que tenía corresponsal en Chile. Cada tres meses, una cantidad fija se transfería a una cuenta a nombre de María de los Santos Yáñez. Era dinero suficiente para vivir sin lujos pero sin estrecheces: para pagar el alquiler de la casa del cerro Alegre, para que los niños pudieran ir a la escuela, para que María no tuviera que coser hasta quedarse ciega como hacían otras viudas de Valparaíso.
Hugh nunca mencionaba el dinero en sus cartas. María nunca lo agradecía en las suyas. Era un acuerdo tácito entre dos personas que se conocían demasiado bien para necesitar palabras.
Pero Hugh sabía que el dinero no era suficiente. Sabía que ninguna cantidad de pesos podía sustituir a un padre presente, a un hombre que volviera a casa por las noches, que enseñara a sus hijos a pescar y a leer y a mirar el mundo con curiosidad. Sabía que estaba comprando su libertad con monedas, y que el precio real lo pagaban Clara y Hugh Valentine.
A veces, cuando firmaba las órdenes de transferencia, se preguntaba si María usaba el dinero o si lo guardaba en algún cajón, demasiado orgullosa para tocarlo. Se preguntaba si los niños sabían de dónde venía, si María les decía que su padre los mantenía desde el otro lado del mundo, o si prefería dejarlos creer que ella lo hacía todo sola.
Nunca lo supo. Nunca preguntó.
Era más fácil no preguntar.

Hugh alquiló la casa de Gower Street 80. La misma casa frente a la que se había detenido aquella noche de rabia y desesperación, sin saber por qué. Ahora lo sabía: era el lugar perfecto. A dos pasos del Museo Británico, con habitaciones suficientes para almacenar sus colecciones, con un estudio donde podía trabajar sin interrupciones.
Convirtió la casa en un templo de la historia natural. Las paredes se llenaron de estantes. Los estantes se llenaron de cajones. Los cajones se llenaron de conchas, etiquetadas y ordenadas por familias, géneros, especies. Había especímenes en todas las habitaciones, en todos los rincones, en todos los espacios disponibles. Los visitantes que entraban por primera vez se quedaban mudos ante la magnitud de lo que veían.
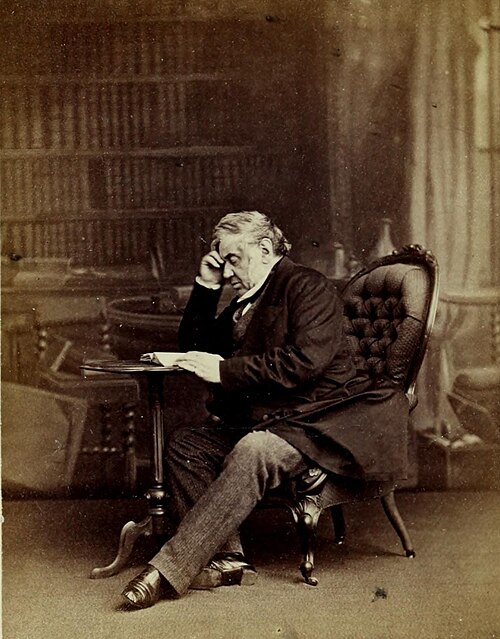
Hugh vivía solo. Tenía una criada que cocinaba y limpiaba, pero por lo demás no necesitaba a nadie. Trabajaba desde el amanecer hasta la medianoche, clasificando, escribiendo, respondiendo cartas. Los domingos recibía visitas: científicos que querían estudiar sus especímenes, coleccionistas que querían comprar, curiosos que simplemente querían ver la casa del hombre que había recorrido el mundo buscando conchas.
Era famoso. Era respetado. Era, por primera vez en su vida, aceptado.
Y sin embargo, cada noche, antes de apagar la lámpara, sacaba del bolsillo las dos conchas que siempre llevaba consigo. La rosada de Valparaíso. La gastada de Tahití.
Las miraba durante un largo momento.
Y pensaba en María.
Las cartas de Chile llegaban cada vez con menos frecuencia.
Al principio, María le escribía cada mes. Le contaba cómo crecían los niños, cómo Clara estaba aprendiendo francés con una vecina que había sido institutriz, cómo Hugh Valentine se pasaba las tardes en la playa recogiendo conchas como su padre. Las cartas eran breves, prácticas, sin reproches ni lamentos. María nunca había sido una mujer de palabras innecesarias.
A veces incluía notas de los niños. Dibujos de Clara, que tenía talento para capturar las formas de las flores y los pájaros. Frases torpes de Hugh Valentine, que todavía estaba aprendiendo a escribir. Hugh guardaba estas notas en una caja de madera junto a su cama, y a veces las releía antes de dormir, tratando de imaginar las voces que las habían dictado.
Respondía cuando podía, que no era tan a menudo como debería. Le enviaba noticias de sus éxitos, descripciones de las reuniones científicas donde presentaba sus hallazgos, anécdotas de los personajes excéntricos que poblaban el mundo de la historia natural londinense. Evitaba las promesas de volver. Había aprendido que las promesas eran deudas que tarde o temprano había que pagar.
Clara le escribió una vez, cuando tenía ocho años. Una carta llena de faltas de ortografía y dibujos de conchas que había encontrado en la playa. Hugh la leyó tantas veces que el papel empezó a deshacerse por los pliegues.
Pensó en volver. Por un momento, por un instante fugaz, consideró seriamente la posibilidad de empacar sus cosas, cerrar la casa de Gower Street, subirse a un barco y aparecer en Valparaíso sin avisar. Imaginó la cara de Clara al verlo. Imaginó los brazos de María rodeándolo. Imaginó una vida diferente, una vida donde las conchas fueran solo un pasatiempo y no una obsesión.
Pero no lo hizo.
Siempre había algo más urgente. Un nuevo catálogo que preparar. Una nueva expedición que planear. Un nuevo científico que quería conocerlo. La vida en Londres lo absorbía como las arenas movedizas, hundiéndolo poco a poco en un mundo de conchas y cartas y obligaciones que no dejaban espacio para nada más.
No dejó de enviar el dinero. Siguió haciéndolo hasta el día de su muerte, aunque María nunca volvió a acusar recibo, aunque las cartas dejaron de llegar, aunque el silencio entre Chile e Inglaterra se hizo tan vasto como el océano que los separaba.
Era su manera de pedir perdón. Su manera de decir que, aunque no pudiera estar allí, aunque no pudiera ser el padre que sus hijos necesitaban, al menos podía asegurarse de que no les faltara nada.
Era poco. Era casi nada.
Pero era todo lo que sabía dar.
Las cartas de Chile dejaron de llegar. Años después, cuando ya era un anciano, Hugh se enteraría de que María había muerto de una fiebre que se llevó a media docena de personas en el cerro Alegre. Clara, que entonces tenía dieciocho años, había cuidado de ella hasta el final. El dinero de Londres había pagado los médicos, las medicinas, el funeral. María fue enterrada en el cementerio de Valparaíso, con una lápida sencilla que decía su nombre y las fechas de su vida.
Pero en 1835, Hugh no sabía nada de eso. Solo sabía que había perdido algo que nunca podría recuperar.
Y que la única manera de seguir adelante era no mirar atrás.
En otoño de 1835, Hugh Cuming inició su largo viaje hacia Filipinas.
Tenía cuarenta y cinco años, una fortuna modesta, una reputación internacional, y un vacío en el pecho que ninguna concha podía llenar.
Iba a buscar orquídeas.
Capítulo 10: El cazador de orquídeas
El viaje en barco duraría tres meses hasta México, y tras un larguísimo viaje por tierra atravesando dicho país, en enero de 1836 se embarcó con destino a Manila, con escala en Macao. Era la ruta más larga que Hugh había emprendido jamás, pero también la más prometedora.
Filipinas era terra incognita para los naturalistas europeos. Algunos misioneros habían enviado especímenes a España, y algún que otro comerciante había traído orquídeas como curiosidades. Pero nadie había explorado las islas de manera sistemática. Nadie había catalogado sus riquezas.
Hugh tenía cuarenta y seis años y las articulaciones empezaban a dolerle por las mañanas. Sabía que este sería probablemente su último gran viaje. Tenía que aprovecharlo.
Antes de partir, había pasado meses preparándose. Había estudiado todo lo que se había publicado sobre la flora y fauna de Filipinas, que no era mucho. Había aprendido los rudimentos del español que se hablaba en las islas, diferente del que había aprendido en Chile. Había conseguido cartas de presentación del gobierno español en Madrid, que le abrirían las puertas de las autoridades coloniales.
Y había hecho algo más: había contactado con los misioneros.
Los frailes dominicos, franciscanos y agustinos llevaban siglos en Filipinas. Tenían misiones en todas las islas, incluso en las más remotas. Conocían el territorio mejor que nadie. Y, lo más importante, tenían alumnos: jóvenes filipinos que habían aprendido a leer y escribir en las escuelas de las misiones, que conocían las selvas como la palma de su mano.
Hugh les había escrito ofreciéndoles un trato. Él les pagaría por cada espécimen que le trajeran. A cambio, ellos le mostrarían lugares que ningún europeo había pisado jamás.
Los frailes habían aceptado. El dinero de Hugh financiaría escuelas, iglesias, hospitales. Y Hugh conseguiría lo que buscaba.
Era un acuerdo perfecto.
Manila lo recibió con un calor que parecía sólido.
Hugh bajó del barco el 24 de julio de 1836, empapado en sudor antes de dar tres pasos. El aire era tan húmedo que costaba respirarlo, tan espeso que parecía que caminabas a través de algo líquido. Los olores lo asaltaron desde todas partes: pescado podrido, especias, flores, excrementos, incienso. Era un olor a vida en estado puro, a naturaleza que crecía y se pudría y volvía a crecer sin descanso.
La ciudad era un caos de colores y sonidos. Carretas tiradas por búfalos de agua se mezclaban con carruajes españoles. Vendedores ambulantes ofrecían frutas que Hugh no había visto nunca, pescados de formas imposibles, pájaros enjaulados que cantaban melodías que no conocía. Los filipinos se movían entre el gentío con una gracia que los españoles no tenían, esquivando obstáculos, cargando fardos enormes sobre la cabeza, hablando en idiomas que sonaban a música.
Hugh se quedó paralizado en el muelle, tratando de absorberlo todo.
Un fraile se acercó a él. Era un hombre mayor, con la sotana manchada de barro y los ojos más azules que Hugh había visto en su vida.
—¿Señor Cuming?
—Sí.
—Soy Fray Tomás de la Concepción. Me enviaron sus cartas. —El fraile sonrió, mostrando unos dientes sorprendentemente blancos—. Bienvenido a Filipinas. Aquí va a encontrar más de lo que busca.
Hugh no sabía cuánta razón tenía.
Los primeros meses fueron de aprendizaje.
Fray Tomás lo instaló en el convento de Santo Domingo, en el corazón de Manila. Era un edificio enorme, con claustros frescos donde se podía escapar del calor y una biblioteca que contenía todo lo que se había escrito sobre las islas desde que Magallanes había muerto en ellas tres siglos antes.
Hugh devoró aquellos libros. Aprendió la geografía del archipiélago: más de siete mil islas, la mayoría deshabitadas, cubiertas de selvas que ningún europeo había explorado. Aprendió los nombres de las tribus que vivían en las montañas, los negritos y los igorrotes y los moros del sur, pueblos que habían resistido la colonización española y que guardaban celosamente los secretos de sus tierras. Aprendió las rutas de los tifones, las tormentas monstruosas que barrían las islas cada año, destruyendo todo a su paso.
Y aprendió sobre las orquídeas.
Las orquídeas de Filipinas eran legendarias. Los frailes hablaban de flores que brillaban en la oscuridad, de pétalos que olían a chocolate o a vainilla o a carne podrida, de plantas que crecían en las copas de los árboles más altos y que solo florecían una vez cada diez años. La mayoría de estas historias eran exageraciones, pero Hugh sabía que detrás de cada leyenda había una semilla de verdad.
Quería encontrar esas semillas.
En agosto, cuando las lluvias del monzón amainaron lo suficiente para viajar, Hugh organizó su primera expedición.
Contrató a diez cargadores filipinos, jóvenes fuertes que podían llevar fardos de cincuenta kilos a través de la selva sin quejarse. Compró provisiones para un mes: arroz, pescado seco, fruta, agua. Empacó sus instrumentos: cuadernos, lápices, lupas, frascos de alcohol, prensas para secar plantas. Y se puso en marcha hacia las montañas de Luzón, donde los frailes decían que crecían las orquídeas más raras.
Fray Tomás lo acompañó. El viejo fraile tenía setenta años y caminaba con un bastón, pero conocía aquellas montañas como conocía los pasillos de su convento.
—¿Por qué hace esto? —le preguntó Hugh una noche, mientras acampaban en un claro de la selva—. Usted ya no tiene edad para estas caminatas.
Fray Tomás se rio.
—Señor Cuming, yo vine a estas islas hace cuarenta años para salvar almas. He bautizado a miles de personas, he casado a cientos de parejas, he enterrado a más muertos de los que puedo contar. Pero nunca he entendido este lugar. Nunca he entendido por qué Dios creó tantas criaturas diferentes, tantas formas de vida, tanta belleza inútil.
—¿Inútil?
—Inútil para nosotros. Las orquídeas no dan fruto, no alimentan a nadie, no curan enfermedades. Solo son hermosas. ¿Para qué sirve la belleza?
Hugh pensó en la pregunta. Era la misma pregunta que su padre le había hecho cuarenta años antes, mirando las conchas que Hugh había recogido en las playas de Devon.
—Quizás la belleza es su propio propósito —dijo—. Quizás Dios creó las orquídeas para recordarnos que no todo tiene que servir para algo.
Fray Tomás asintió lentamente.
—Es una buena respuesta, señor Cuming. No sé si es la correcta, pero es buena.
Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos de la selva: el canto de los insectos, el graznido de los pájaros nocturnos, el susurro de las hojas movidas por un viento que no se sentía.
—¿Sabe por qué lo ayudo? —dijo el fraile después de un rato.
—Porque le pago.
—No. Bueno, sí, pero no solo por eso. Lo ayudo porque usted mira las cosas como yo creo que Dios las mira. Con atención. Con respeto. Con asombro.
Hugh no supo qué responder. Nadie lo había comparado con Dios antes.
—La mayoría de los hombres que vienen aquí quieren oro, o especias, o esclavos —continuó Fray Tomás—Quieren sacar algo de estas islas y llevárselo. Usted también quiere llevarse cosas, pero no para enriquecerse. Quiere llevárselas para entenderlas. Para mostrarlas al mundo.
—¿Y eso es mejor?
—No lo sé. Pero es diferente. Y a mi edad, lo diferente es lo único que me mantiene despierto.
La primera orquídea que encontraron crecía en la copa de un árbol de sesenta metros de altura.
Hugh la vio desde abajo: una mancha de color entre el verde oscuro de las hojas, algo que no debería estar allí pero que estaba. Tardó varios minutos en convencer a uno de los cargadores de que subiera a buscarla.
El joven trepó como un mono, usando manos y pies, aferrándose a lianas y ramas que parecían incapaces de soportar su peso. Hugh lo observaba desde abajo con el corazón en la garganta, esperando en cualquier momento oír el grito y el golpe de un cuerpo cayendo.
Pero el cargador llegó arriba. Y bajó con la orquídea en la mano.
Era una Coelogyne. Hugh la reconoció por la forma de los pétalos, aunque nunca había visto una de ese color: un blanco cremoso con manchas amarillas en el labio, como si alguien hubiera derramado yema de huevo sobre la flor. El perfume era dulce, casi empalagoso, con un toque de canela que le recordó a las tartas que su madre hacía en Devon.
—Es nueva —murmuró—. Nadie la ha descrito.
Fray Tomás se acercó a mirar.
—¿Cómo lo sabe?
—Porque conozco todas las Coelogynes que se han publicado. Esta no está en ningún libro.
Hugh sacó su cuaderno y empezó a dibujar. Las manos le temblaban de emoción.
Esa noche, después de prensar la orquídea y guardarla en un frasco con alcohol para preservarla, Hugh escribió en su diario:

"He encontrado mi primera especie nueva de Filipinas. Una Coelogyne de una belleza extraordinaria, que crecía en la copa de un árbol tan alto que parecía tocar las nubes. La llamaré Coelogyne cumingii, aunque sé que es una vanidad ponerle mi nombre. Pero alguien tiene que nombrar las cosas que no tienen nombre. Y si no soy yo, ¿quién?"
Era la primera de treinta y tres orquídeas nuevas que descubriría en los siguientes cuatro años.
El sistema que Hugh desarrolló en Filipinas era diferente de todo lo que había hecho antes.
En Chile y en el Pacífico, había trabajado solo, recogiendo especímenes con sus propias manos. Pero Filipinas era demasiado grande, demasiado diversa, demasiado inabarcable para un solo hombre.
Así que creó una red.
Los frailes fueron sus aliados principales. A través de ellos, Hugh contactó con las misiones de todo el archipiélago. Envió instrucciones detalladas sobre qué buscar y cómo preservar los especímenes. Ofreció pagos generosos por cada planta, cada concha, cada insecto que le enviaran.
Y los especímenes empezaron a llegar.
Cajas desde Mindanao, donde los moros guardaban celosamente las selvas del interior. Paquetes desde Palawan, una isla alargada y salvaje que los españoles apenas habían explorado. Envíos desde las Visayas, un laberinto de islas donde cada pueblo hablaba un idioma diferente.
Hugh clasificaba todo lo que llegaba, separando lo conocido de lo desconocido, lo valioso de lo común. Enviaba los duplicados a Londres, donde Sowerby y los demás naturalistas los esperaban con ansiedad. Guardaba los mejores ejemplares para sí mismo.
Su colección crecía a un ritmo que ni él mismo había imaginado.
En 1838, dos años después de llegar a Manila, Hugh calculó que había reunido más de ciento treinta mil especímenes de plantas. Treinta mil tipos de conchas. Miles de insectos, pájaros, reptiles. Era la colección privada más grande del mundo.
Y todavía no había terminado.
Pero el éxito tenía un precio.
Las fiebres lo atacaron por primera vez en el otoño de 1838. Empezaron con escalofríos, siguieron con sudores que empapaban las sábanas, terminaron con delirios en los que Hugh veía cosas que no estaban allí: las tortugas de las Galápagos arrastrándose por el suelo de su habitación, los moáis de Isla de Pascua mirándolo desde las paredes, María sentada junto a su cama con los ojos llenos de lágrimas.
Los frailes lo cuidaron durante tres semanas. Fray Tomás se turnaba con los otros para velar su sueño, para obligarlo a beber agua, para rezar oraciones que Hugh no oía.
Cuando por fin la fiebre bajó, Hugh estaba tan débil que no podía levantarse de la cama. Había perdido diez kilos. El pelo se le había vuelto completamente gris.
—Tiene que volver a Europa —le dijo Fray Tomás—. Este clima lo está matando.
—Todavía no. Hay islas que no he visitado.
—Las islas seguirán aquí cuando usted se haya muerto. Y si se muere, ¿quién clasificará lo que ha reunido?
Hugh sabía que el fraile tenía razón. Pero la idea de abandonar Filipinas, de dejar sin explorar las selvas que todavía guardaban secretos, le resultaba insoportable.
—Un año más —dijo—. Déme un año más.
Fray Tomás suspiró.
—Un año, señor Cuming. Ni un día más.
Fue durante ese último año cuando Hugh hizo algo que cambiaría la historia de la horticultura.
Las orquídeas que había recogido hasta entonces estaban preservadas en alcohol o prensadas entre papeles. Eran especímenes muertos, útiles para la ciencia pero inútiles para el placer. Hugh quería algo más. Quería enviar orquídeas vivas a Inglaterra, plantas que pudieran florecer en los invernaderos de Kew Gardens, que pudieran reproducirse y extenderse, que pudieran llevar la belleza de Filipinas a un país donde el sol apenas brillaba.
El problema era el viaje. Cuatro meses de travesía, con cambios de temperatura, con sal en el aire, con humedad variable. Ninguna planta podía sobrevivir a eso.
O eso creía todo el mundo.
Hugh experimentó durante meses. Probó diferentes tipos de cajas, diferentes sustratos, diferentes métodos de riego. Perdió docenas de plantas en el proceso, orquídeas que morían antes de llegar a Singapur, antes de cruzar el estrecho de Malaca, antes de doblar el cabo de Buena Esperanza.
Pero finalmente encontró la solución.
La clave era el musgo. El musgo de las selvas filipinas, que retenía la humedad durante semanas sin pudrirse. Hugh envolvía las raíces de las orquídeas en capas de musgo, las metía en cajas de madera con agujeros para la ventilación, las colocaba en la parte más fresca del barco. Y funcionaba.
En la primavera de 1840, el primer cargamento de orquídeas vivas llegó a Londres.
Eran ciento cuarenta y siete plantas, de las cuales ciento doce habían sobrevivido al viaje. Entre ellas había especies que ningún europeo había visto jamás, flores de colores que no existían en ningún invernadero del mundo.
La noticia se extendió como un incendio. Los horticultores de toda Europa querían orquídeas de Filipinas. Los coleccionistas privados pagaban fortunas por un solo ejemplar. La orquideomanía, que ya había empezado a extenderse entre la aristocracia británica, se convirtió en una fiebre.
Y Hugh Cuming se convirtió en su profeta.
Volvió a Londres en el verano de 1840, con cuarenta y nueve años y el cuerpo destrozado por las fiebres.
Traía consigo ciento cuarenta y siete cajas de especímenes. La mayor colección que jamás había salido de Asia.
Pero traía también algo más: la certeza de que no volvería a viajar.
Las fiebres lo habían debilitado demasiado. Los médicos le dijeron que otro viaje a los trópicos lo mataría. Que tenía que quedarse en Inglaterra, en el clima frío y húmedo que tanto odiaba, si quería vivir unos años más.
Hugh aceptó el diagnóstico con la misma calma con que aceptaba todo lo demás. No tenía miedo a la muerte. Solo tenía miedo a morir sin haber terminado su trabajo.
Y todavía quedaba mucho trabajo por hacer.
Capítulo 11: El señor Darwin
La carta llegó en octubre de 1840, tres meses después del regreso de Hugh a Londres.
Era una hoja de papel grueso, doblada en tres, con un sello de lacre rojo que mostraba un escudo de armas que Hugh no reconoció. La letra era pequeña, apretada, inclinada hacia la derecha como si las palabras tuvieran prisa por llegar al final de la línea.
"Estimado señor Cuming:
Me tomo la libertad de escribirle sin haber sido presentados, confiando en que nuestra común dedicación a la historia natural disculpe la impertinencia. Mi nombre es Charles Darwin. Quizás haya oído hablar de mí por mi participación en la expedición del Beagle, que circunnavegó el globo entre 1831 y 1836.
He sabido por nuestros amigos comunes de la Sociedad Linneana que usted posee una colección de conchas de las Islas Galápagos, recogidas durante sus viajes por el Pacífico. Resulta que yo también visité esas islas, en 1835, y recogí algunos especímenes que me han causado no poca perplejidad.
Me pregunto si tendría usted la amabilidad de recibirme en su domicilio para comparar nuestras colecciones. Creo que podría ser de interés mutuo.
Quedo a su disposición, Charles Darwin Down House, Kent"
Hugh leyó la carta dos veces. Luego la dejó sobre la mesa y se quedó mirándola como si fuera un animal peligroso.
Darwin.
Había oído el nombre, por supuesto. Todo el mundo en los círculos científicos de Londres había oído hablar del joven naturalista que había viajado en el Beagle, que había recogido fósiles extraordinarios en América del Sur, que estaba preparando algún tipo de teoría revolucionaria sobre el origen de las especies. Los rumores eran vagos pero persistentes: Darwin había descubierto algo importante, algo que cambiaría la manera en que entendíamos el mundo natural.
Y ahora Darwin quería verlo.
Hugh sintió algo que no había sentido en años: curiosidad mezclada con inquietud. Había estado en las Galápagos seis años antes que Darwin. Había recogido los mismos pinzones, las mismas conchas, los mismos especímenes que ahora causaban tanta perplejidad al joven naturalista. ¿Qué había visto Darwin que él no había visto? ¿Qué preguntas se había hecho que él no se había hecho?
Tomó papel y pluma y escribió una respuesta.
"Estimado señor Darwin:
Será un placer recibirle en mi domicilio de Gower Street 80 el próximo jueves a las tres de la tarde, si le viene bien.
Atentamente, Hugh Cuming"

Darwin llegó puntual, con un maletín de cuero bajo el brazo y un paraguas que goteaba agua de lluvia sobre el suelo del vestíbulo.
Hugh lo observó mientras la criada le quitaba el abrigo. Era más joven de lo que había imaginado: treinta y un años, aunque parecía mayor por la calvicie incipiente y las patillas pobladas que le enmarcaban el rostro. Tenía los ojos hundidos, como si no durmiera bien, y una palidez enfermiza que contrastaba con el vigor de sus movimientos.
—Señor Cuming —dijo Darwin, estrechándole la mano—. Es un honor conocerle. He oído hablar tanto de su colección que casi siento que ya he estado aquí.
—El honor es mío, señor Darwin. Pase, por favor.
Lo condujo al estudio, donde había preparado una mesa con los especímenes de las Galápagos. Darwin se detuvo en la puerta, mirando las paredes cubiertas de estantes, los cajones que se amontonaban hasta el techo, las conchas que brillaban bajo la luz de las lámparas de gas.
—Dios santo —murmuró—. Es más impresionante de lo que imaginaba.
Darwin se acercó a la mesa y empezó a examinar los especímenes. Sus manos se movían con la delicadeza de un cirujano, tomando cada concha, girándola, observándola desde todos los ángulos. De vez en cuando sacaba una lupa del bolsillo y se inclinaba tanto sobre la mesa que su nariz casi tocaba los especímenes.
Hugh lo observaba en silencio. Reconocía aquella concentración. Era la misma que él sentía cuando encontraba algo nuevo, cuando el mundo exterior desaparecía y solo quedaba el objeto de estudio.
—Estas son de la isla Floreana —dijo Darwin, señalando un grupo de conchas—. Y estas de San Cristóbal. ¿Puedo preguntar cómo las organizó?
—Por isla y por fecha de recolección. Fue en 1829, durante mi segundo viaje en el Discoverer.
—Seis años antes que yo. —Darwin levantó la vista—. ¿Notó usted diferencias entre las conchas de las distintas islas?
Hugh asintió.
—Las noté. También las noté en los pinzones y en las tortugas. Cada isla parecía tener sus propias variedades.
—¿Y qué conclusión sacó?
Era la pregunta que Hugh había temido. La pregunta que se había hecho a sí mismo mil veces en las noches de insomnio, mirando el techo de su habitación mientras el sueño se negaba a llegar.
—Ninguna —admitió—. Observé las diferencias, las anoté, las dibujé. Pero no supe explicarlas.
Darwin lo miró con una expresión que Hugh no supo interpretar. ¿Decepción? ¿Alivio? ¿Comprensión?
—Yo tampoco supe explicarlas —dijo Darwin—. Al principio. Tardé años en empezar a entender lo que había visto.
—¿Y lo entiende ahora?
Darwin se quedó en silencio durante un largo momento. Luego se sentó en una silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo.
—Creo que sí —dijo—. Pero lo que creo es tan... tan contrario a todo lo que nos han enseñado, que a veces me pregunto si no estaré loco.
Hugh se sentó frente a él.
—Cuénteme.
Lo que Darwin le contó esa tarde cambió la manera en que Hugh veía el mundo.
No fue una revelación súbita. Darwin hablaba con cautela, eligiendo las palabras con cuidado, como si temiera que Hugh fuera a echarlo de su casa o a denunciarlo ante las autoridades eclesiásticas. Pero poco a poco, frase a frase, fue desplegando una teoría que lo explicaba todo: las diferencias entre las especies de cada isla, las similitudes entre criaturas que vivían en lugares remotos, el patrón que Hugh había intuido pero nunca había sabido nombrar.
Las especies no eran inmutables. No habían sido creadas por Dios en su forma actual, perfectas e inalterables desde el principio de los tiempos. Las especies cambiaban. Evolucionaban. Se adaptaban a su entorno, generación tras generación, hasta convertirse en algo diferente de lo que habían sido.
Los pinzones de las Galápagos eran el ejemplo perfecto. Todos descendían de un ancestro común, un pájaro que había llegado a las islas hacía miles o millones de años. Pero en cada isla, las condiciones eran diferentes: diferentes alimentos, diferentes depredadores, diferentes climas. Y los pinzones se habían adaptado a esas condiciones, desarrollando picos diferentes según lo que comían, plumajes diferentes según el clima, comportamientos diferentes según los peligros que enfrentaban.
No era la mano de Dios. Era la mano del tiempo.
—¿Y las conchas? —preguntó Hugh cuando Darwin terminó de hablar.
—Las conchas son iguales. Mire estas dos. —Darwin señaló dos especímenes que parecían casi idénticos—. Esta es de Floreana y esta de San Cristóbal. A primera vista son la misma especie. Pero mire aquí, en el borde del labio. ¿Ve la diferencia?
Hugh se inclinó sobre las conchas. Tardó un momento en ver lo que Darwin señalaba: una ligera variación en la curvatura, apenas perceptible.
—Es muy sutil —dijo.
—Sutil ahora. Pero déle mil generaciones. Diez mil. Un millón. Esa diferencia sutil se convertirá en una diferencia evidente. Y eventualmente, las dos poblaciones serán tan diferentes que ya no podrán reproducirse entre sí. Serán especies distintas.
Hugh se quedó mirando las conchas. Dos objetos casi idénticos, separados por una diferencia apenas visible, que con el tiempo se convertirían en dos cosas completamente distintas.
Era hermoso. Era aterrador. Era la respuesta a la pregunta que se había hecho toda su vida.
—¿Por qué me cuenta esto? —preguntó—. Apenas me conoce.
Darwin sonrió, pero era una sonrisa triste.
—Porque usted estuvo allí antes que yo. Porque vio lo que yo vi, aunque no supiera qué significaba. Y porque necesito saber que no estoy loco. Que las diferencias que observé son reales, que otros las han visto también.
—Son reales.
—Lo sé. Pero a veces, cuando estoy solo en mi estudio, rodeado de especímenes y notas, me pregunto si no estaré imaginando patrones donde no los hay. Si no estaré viendo lo que quiero ver en lugar de lo que realmente existe.
Hugh entendía esa duda. La había sentido mil veces.
—¿Va a publicar su teoría? —preguntó.
Darwin negó con la cabeza.
—Todavía no. Necesito más pruebas. Más especímenes. Más tiempo. —Hizo una pausa—. Y necesito valor. Lo que propongo va a enfurecer a mucha gente. La Iglesia, los científicos tradicionales, el público en general. Todos creen que las especies fueron creadas por Dios tal como son. Decir lo contrario es casi una herejía.
—Pero es la verdad.
—La verdad no siempre protege a quien la dice.
Se quedaron en silencio, mirando las conchas sobre la mesa. Dos hombres que habían viajado al otro lado del mundo, que habían visto cosas que la mayoría de la gente no podía imaginar, que habían llegado a conclusiones que cambiarían la historia de la ciencia.
Uno de ellos lo publicaría y se haría inmortal.
El otro guardaría silencio y sería olvidado.
Darwin volvió a visitar Gower Street muchas veces en los años siguientes.
A veces venía solo, con su maletín lleno de preguntas y su cuaderno lleno de notas. Otras veces traía a colegas: Joseph Hooker, el botánico que estaba estudiando las plantas de las Galápagos; Thomas Huxley, el joven zoólogo que se convertiría en el más feroz defensor de la teoría de Darwin; Charles Lyell, el geólogo cuyas ideas sobre la antigüedad de la Tierra habían preparado el camino para la evolución.
Hugh los recibía a todos con la misma cortesía distante. Les mostraba sus especímenes, respondía a sus preguntas, les permitía dibujar y medir y comparar. Pero nunca participaba en sus debates. Nunca ofrecía sus propias teorías.
Era un proveedor de pruebas, no un constructor de teorías.
Darwin lo entendía. Una vez, después de una tarde especialmente productiva examinando conchas del Pacífico, le preguntó:
—¿No le frustra, señor Cuming? Usted tiene todo el material para llegar a las mismas conclusiones que yo. Pero nunca ha intentado construir una teoría.
Hugh se quedó pensando un momento antes de responder.
—Señor Darwin, yo soy un recolector. Recojo cosas, las clasifico, las preservo. Eso es lo que sé hacer. Las teorías son para hombres como usted, que pueden ver el bosque además de los árboles.
—Pero usted ve los árboles mejor que nadie.
—Precisamente. Si me pusiera a mirar el bosque, dejaría de ver los árboles. Y entonces, ¿quién los recogería?
Darwin sonrió.
—Es usted un hombre sabio, señor Cuming.
—No. Solo soy un hombre que conoce sus limitaciones.
Las cartas entre Hugh y Darwin continuaron durante veinte años.
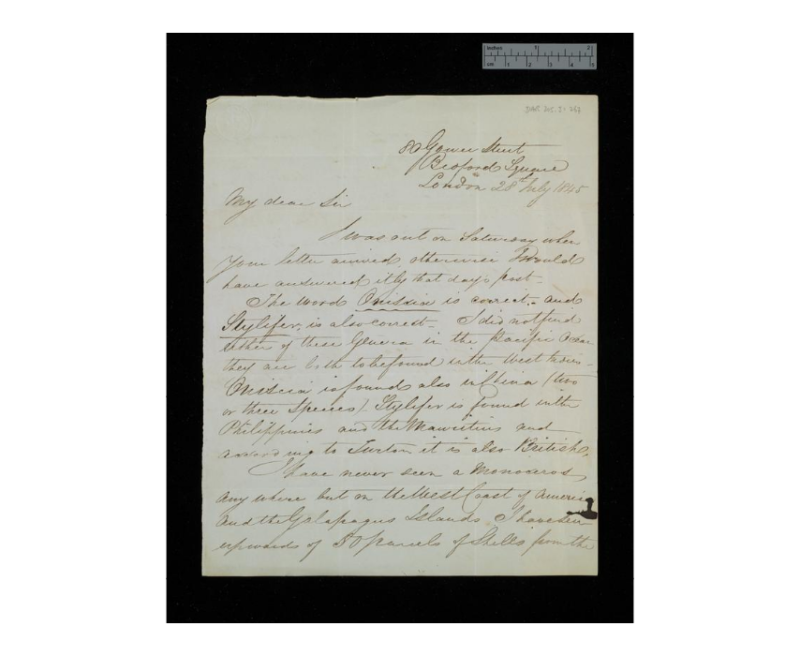
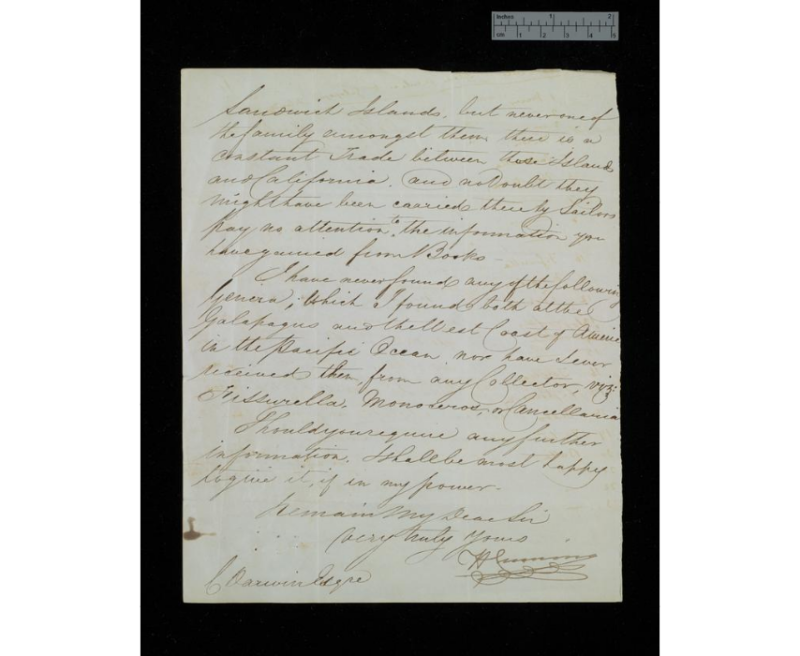
Veintitrés de ellas se conservan todavía en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, cuidadosamente archivadas junto con el resto de la correspondencia de Darwin. Son cartas técnicas en su mayoría, llenas de nombres latinos y descripciones de especímenes, de preguntas sobre distribución geográfica y variación intraespecífica.
En 1859, cuando por fin se publicó El origen de las especies, Hugh compró un ejemplar el primer día. Lo leyó de principio a fin en una sola noche, sentado en su estudio de Gower Street, rodeado de las conchas que habían ayudado a inspirar aquella revolución.
Cuando terminó, cerró el libro y se quedó mirando la portada durante un largo rato.
Debería haber sentido orgullo. O envidia. O amargura.
Pero lo único que sintió fue alivio.
Alguien había encontrado la respuesta. Alguien había resuelto el rompecabezas que él había empezado a armar cuarenta años antes, en las costas de Devon, cuando un viejo coronel le había enseñado a mirar las conchas con ojos de científico.
Hugh no era el hombre que había encontrado la respuesta. Pero había sido parte del camino.
Y eso, decidió, era suficiente.
Capítulo 12: El museo de Gower Street

Los años que siguieron al regreso de Filipinas fueron los más tranquilos de la vida de Hugh, y también los más extraños.
Por primera vez desde que tenía trece años, no estaba preparando un viaje. No estaba empacando cajas, ni estudiando mapas, ni aprendiendo idiomas de lugares remotos. Estaba, simplemente, quieto. Y la quietud le resultaba tan incómoda como un traje que no le quedaba bien.
Su cuerpo se lo agradecía. Las fiebres de Filipinas habían dejado secuelas que los médicos no sabían nombrar pero que Hugh sentía cada mañana al levantarse: una rigidez en las articulaciones, un cansancio que no desaparecía con el sueño, una tos seca que lo asaltaba en los momentos más inoportunos. A los cincuenta años parecía de sesenta. A los cincuenta y cinco, de setenta.
Pero su mente seguía hambrienta.
Si no podía viajar, haría que el mundo viajara hasta él.
Empezó a contratar recolectores. Hombres jóvenes, aventureros, que estuvieran dispuestos a ir a los lugares donde él ya no podía ir. Les daba instrucciones detalladas: qué buscar, cómo preservar los especímenes, cómo empaquetarlos para el viaje. Les pagaba bien, mejor que nadie en el negocio. Y a cambio, ellos le enviaban cajas desde todos los rincones del mundo.
Philip Henry Gosse le mandaba conchas desde Jamaica. Hugh Low, desde Borneo. Auguste Sallé, desde México. David Dyson, desde Honduras. Nombres que aparecían en las etiquetas de los especímenes, nombres de hombres que Hugh nunca conocería en persona pero que se convirtieron en sus ojos y sus manos en lugares que ya no podía alcanzar.
Su colección se convirtió en un punto de referencia estándar para la determinación de especies en:
- Moluscos terrestres
- Moluscos marinos
- Crustáceos
- Peces
- Plantas tropicales
- Helechos
- Orquídeas
La colección Cuming llegó a ser considerada la mejor colección privada del mundo. El nombre CUMING aparece en miles de etiquetas de museos de todo el mundo y en incontables descripciones taxonómicas.
La casa de Gower Street se transformó en algo que no era exactamente un museo ni exactamente un negocio ni exactamente un hogar. Era las tres cosas a la vez, y ninguna del todo.
La planta baja estaba dedicada a la recepción de visitantes. Hugh había mandado construir vitrinas de cristal donde exhibía los especímenes más espectaculares: las orquídeas de Filipinas, las conchas gigantes del Pacífico Sur, los insectos iridiscentes de Borneo. Los domingos por la tarde abría las puertas al público, y la gente hacía cola en la calle para ver las maravillas que el Príncipe de los Recolectores había reunido.
El primer piso era el centro de operaciones. Allí estaban los cajones de trabajo, los especímenes sin clasificar, las mesas donde Hugh pasaba horas con la lupa y el cuaderno. Allí recibía a los científicos que querían estudiar su colección: malacólogos, botánicos, entomólogos, zoólogos de todas las especialidades. Allí mantenía su correspondencia, que había crecido hasta el punto de que necesitaba un secretario para ayudarle a responderla.
El segundo piso era el almacén. Habitaciones enteras llenas de cajones apilados hasta el techo, cada uno etiquetado con su contenido y su procedencia. Ochenta mil especímenes, quizás más. Hugh había perdido la cuenta exacta hacía años.
Y el tercer piso, el ático, era donde dormía. Una habitación pequeña, austera, con una cama estrecha y una ventana que daba a los tejados de Londres. Las únicas decoraciones eran dos conchas en la mesilla de noche: la rosada de Valparaíso y la gastada de Tahití.
Las noticias de Chile llegaban de manera irregular, filtradas por la distancia y el tiempo.
Hugh sabía que Clara se había casado. El novio era Martín Stevenson, un escocés nacido en Valparaíso, hijo del hombre que había construido la aduana del puerto. Era carpintero de barcos y capitán de navío, un hombre de mar como Hugh había sido una vez.
Hugh no había asistido a la boda. Estaba en Filipinas cuando se celebró, persiguiendo orquídeas en las selvas de Luzón. Se enteró meses después, cuando una carta cruzó el océano y lo encontró febril en una cama de Manila.
Pero Clara no lo había olvidado.
En 1849, Hugh recibió un envío extraordinario desde Valparaíso. No contenía conchas ni plantas, sino algo mucho más difícil de transportar: dos pumas vivos, capturados en la región de Catapilco, enviados como regalo a la Zoological Society of London. La carta que los acompañaba estaba firmada por Clara y Martín Stevenson.
"Querido padre: Martín y yo hemos pensado que estos animales podrían interesar a tus amigos de Londres. Son jóvenes y mansos, criados desde cachorros por un campesino de la zona. Esperamos que lleguen con vida y que puedan ser estudiados por los naturalistas. Tu hija que te quiere, Clara."
Hugh leyó la carta varias veces. Era la primera vez que Clara le enviaba algo relacionado con la historia natural.
La hija había heredado la pasión del padre.
Los pumas llegaron vivos, contra todo pronóstico. Fueron instalados en los jardines de la Zoological Society, donde causaron sensación. Hugh fue a verlos varias veces, mirando aquellos ojos amarillos que habían visto las montañas de Chile, pensando en Clara y en el hombre con quien se había casado, preguntándose qué clase de vida llevaban en Valparaíso mientras él envejecía solo en Londres.
Las cartas siguieron llegando, aunque espaciadas. Hugh se enteró del nacimiento de Virginia en 1848. Luego de Honoria en 1850. Luego de Martín Hugo en 1851. Tres nietos que crecían en Valparaíso, que aprendían a caminar por las mismas calles donde él había recogido sus primeras conchas chilenas, que quizás jugaban en las mismas playas donde él había conocido a María.
Clara le escribía sobre ellos. Virginia era curiosa, siempre preguntando el porqué de las cosas. Honoria era soñadora, perdida en mundos que solo ella podía ver. Martín Hugo era inquieto, incapaz de estarse quieto, obsesionado con los barcos que entraban y salían del puerto.
De su hermano Hugh Valentine, Clara le contó que se había alistado en la Royal Navy británica y que le habían destinado en el H.M.S. Cornwallis, un navío de línea de 74 cañones.
Hugh guardaba esas cartas en la caja junto a su cama. A veces las releía por las noches, tratando de imaginar las caras que describían, las voces que no había oído nunca. Se prometía que algún día iría a conocerlos. Que algún día haría el viaje de vuelta a Chile, que abrazaría a Clara, que vería a sus nietos con sus propios ojos.
Pero los años pasaban y el viaje no se hacía. Siempre había algo más urgente, siempre había una razón para quedarse. Y en el fondo, Hugh sabía que la verdadera razón era el miedo. Miedo a volver a un lugar donde había sido feliz. Miedo a enfrentar todo lo que había abandonado.
María murió en algún momento de aquellos años. Hugh nunca supo exactamente cuándo ni cómo. Las cartas dejaron de mencionarla, y cuando Hugh preguntó, Clara respondió con una sola línea: "Mamá descansa en paz." Nada más. Ningún detalle, ninguna fecha, ningún reproche.
Hugh no insistió. Prefería recordarla como la había conocido: joven, de ojos oscuros, cantando canciones tristes en los acantilados de Valparaíso.
En 1860, una carta con bordes negros llegó a Gower Street.
Hugh la abrió con manos temblorosas. Conocía el significado de aquellos bordes. Alguien había muerto.
"Querido padre: Te escribo para comunicarte que mi esposo Martín falleció el pasado mes de abril. Tenía treinta y siete años. No sufrió. Se durmió una noche y no despertó."
Hugh dejó la carta sobre la mesa. Martín Stevenson. El hombre que había cuidado de Clara, que le había dado tres hijos, que había enviado pumas a Londres como si fuera la cosa más natural del mundo. Muerto a los treinta y siete años.
Clara tenía treinta y seis. Era viuda con tres hijos: Virginia de doce años, Honoria de diez, Martín Hugo de nueve.
La carta continuaba:
"He solicitado al juez que me conceda la guarda y custodia de mis hijos, a pesar de ser mujer. El juez ha accedido. Es la primera batalla que gano en mucho tiempo."
"Padre, necesito pedirte algo. Necesito salir de Valparaíso. Esta ciudad me ahoga. Cada calle me recuerda a Martín, cada esquina tiene un fantasma. Los niños necesitan un cambio. Yo necesito un cambio."
"¿Podemos ir a Londres? ¿Podemos vivir contigo en Gower Street? No te pido que seas un padre. Sé que no sabes serlo. Solo te pido un techo y un lugar donde empezar de nuevo."
Hugh leyó esas líneas una y otra vez. "No te pido que seas un padre. Sé que no sabes serlo."
Era la verdad. Una verdad que dolía como solo duelen las verdades.
Tomó papel y pluma y escribió la respuesta más corta de su vida:
"Venid. La casa es grande. Hay sitio para todos."
Clara llegó a Londres en la primavera de 1861, con tres niños que miraban la ciudad con ojos enormes y un baúl lleno de recuerdos de una vida que había terminado.
Hugh los esperaba en la estación. No sabía qué esperar. No había visto a Clara desde que era una niña de siete años, cuando él había partido hacia Inglaterra con sus cuarenta mil especímenes. Treinta años. Toda una vida.
La mujer que bajó del barco era una desconocida: alta y delgada. Vestía de negro riguroso, el luto de las viudas, pero caminaba con la espalda muy recta, como quien ha aprendido a no doblarse ante las tormentas.
—Padre —dijo, deteniéndose frente a él.
—Clara.
No se abrazaron. No sabían cómo hacerlo. Se miraron durante un momento largo, reconociéndose en los rasgos del otro, buscando algo familiar en un rostro que era casi el de un extraño.
Fue Virginia quien rompió el silencio. La niña de trece años se adelantó y extendió la mano con una formalidad que habría sido cómica en otras circunstancias.
—Buenas tardes, abuelo. Soy Virginia Stevenson Cuming. Es un placer conocerle.
Hugh miró aquella mano pequeña, aquellos ojos verdes que lo observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. El pelo rojo, herencia de los Stevenson, brillaba bajo el sol pálido de Londres. Algo se movió en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo.
—El placer es mío, Virginia —dijo, estrechando la mano de su nieta—. Bienvenida a Londres.
Detrás de Virginia estaban los otros dos. Honoria, de once años, medio escondida detrás de su madre, con un libro apretado contra el pecho como si fuera un escudo. Y Martín Hugo, de diez.
—Vamos —dijo Hugh, señalando el carruaje que había alquilado—. Tenéis que ver vuestra nueva casa.
Los primeros meses fueron difíciles.
La casa de Gower Street, que Hugh había organizado como un museo y un lugar de trabajo, tuvo que transformarse en un hogar. Clara se hizo cargo de la tarea con la misma eficiencia con que se hacía cargo de todo: contrató nuevos sirvientes, reorganizó las habitaciones, estableció horarios y rutinas.
Hugh la observaba con una mezcla de admiración y desconcierto. Aquella mujer era su hija, llevaba su sangre, pero era completamente diferente de él. Clara era práctica donde él era obsesivo. Era social donde él era solitario. Era capaz de hacer tres cosas a la vez mientras él necesitaba concentrarse en una sola.
—Has salido a tu madre —le dijo una noche, mientras cenaban juntos por primera vez en treinta años.
Clara levantó la vista del plato.
—No conociste a mi madre lo suficiente para saber a quién he salido.
Era un reproche y una verdad, todo en una frase. Hugh no supo qué responder.
Pero poco a poco, sin que ninguno de los dos lo planeara, empezaron a conocerse.
Clara se interesaba genuinamente por las colecciones de su padre. Pasaba horas en el estudio, examinando especímenes, haciendo preguntas, escuchando las historias detrás de cada concha y cada planta. Había heredado algo de la curiosidad de Hugh, aunque la expresaba de manera diferente: no quería clasificar el mundo, quería entenderlo.
Los niños se adaptaron mejor de lo que Hugh esperaba.
Pero fue Virginia quien se ganó el corazón de Hugh.
La niña tenía algo que él reconocía: una intensidad, una manera de mirar el mundo como si cada detalle importara. Se pasaba horas en el museo, examinando las vitrinas, haciendo preguntas que a veces Hugh no sabía responder. Quería saber de dónde venía cada concha, quién la había recogido, qué animal había vivido dentro.
Los años que Clara y los niños pasaron en Gower Street fueron los más llenos de la vida de Hugh.
No era un buen padre. Nunca había sabido serlo y era demasiado tarde para aprender. Pero descubrió que podía ser otra cosa: un abuelo, un maestro, un anciano que compartía lo que sabía con quienes querían escucharlo.
Enseñó a Virginia a usar el microscopio, a dibujar especímenes, a tomar notas con precisión científica. La niña aprendía rápido, con una voracidad que le recordaba a sí mismo. A los quince años sabía identificar más especies de conchas que muchos naturalistas profesionales.
Enseñó a Martín Hugo a orientarse por las estrellas, a leer mapas, a entender las corrientes y los vientos. Le contó historias del Discoverer, de las tormentas del Pacífico, de las islas que había visitado. El chico escuchaba con los ojos brillantes, prometiendo que algún día él también navegaría hasta los confines del mundo.
A Honoria la dejó en paz. La niña no quería aprender sobre conchas ni sobre barcos. Quería leer novelas y escribir poesía y soñar con cosas que Hugh no entendía. Y Hugh había aprendido, después de setenta años, que hay personas que no necesitan ser guiadas. Solo necesitan espacio para crecer.
Clara lo observaba todo con una sonrisa que era mitad gratitud y mitad tristeza.
—Habrías sido un buen abuelo desde el principio —le dijo una noche—. Si hubieras estado allí.
—No habría sido el mismo hombre si hubiera estado allí.
—Lo sé. Por eso es triste.
Era una verdad que ambos entendían. Hugh había elegido el mar sobre la familia, las conchas sobre las personas, el mundo sobre el hogar. No era una elección de la que pudiera arrepentirse, porque no había sido realmente una elección. Había sido su naturaleza, tan inevitable como la forma de una concha o el patrón de las estrellas.
Pero ahora, al final de su vida, tenía esto: una hija que lo había perdonado sin que él lo pidiera, tres nietos que lo miraban como si fuera algo más que un anciano rodeado de cajones, una casa llena de voces y risas y vida.
Era más de lo que merecía.
Y cada noche, antes de dormir, daba gracias por ello.
Capítulo 13: El ocaso

En el invierno de 1864, Hugh supo que se estaba muriendo.
No fue un diagnóstico médico. Los doctores que lo visitaban hablaban de bronquitis crónica, de pulmones debilitados, de la necesidad de descansar y evitar el frío. Pero Hugh conocía su cuerpo mejor que cualquier médico. Sabía interpretar las señales como sabía interpretar las formas de una concha o los patrones de una tormenta.
La tos ya no lo dejaba dormir. El dolor en el pecho se había convertido en un compañero constante, un peso que lo acompañaba desde que abría los ojos hasta que volvía a cerrarlos. Las piernas le fallaban cuando intentaba subir las escaleras. A veces se quedaba sin aire en mitad de una frase y tenía que esperar, con la boca abierta como un pez fuera del agua, a que los pulmones recordaran cómo funcionar.
Setenta y tres años. Había vivido más que la mayoría de los hombres de su generación. Más que Montagu, que había muerto a los sesenta y dos. Más que su padre, que no había llegado a los cincuenta. Más que Martín Stevenson, el yerno que nunca conoció, que se había dormido una noche a los treinta y siete años y no había despertado.
Pero no había vivido lo suficiente. Nunca sería suficiente. Había demasiadas islas que no había visitado, demasiadas conchas que no había recogido, demasiadas preguntas que no había formulado. El mundo era infinito y él era finito, y esa desproporción le parecía una injusticia cósmica.
—¿En qué piensas? —le preguntó Clara una noche, sentada junto a su cama.
—En todo lo que no hice.
—Hiciste más que cualquier otro hombre que haya conocido.
—No es lo mismo.
Clara no respondió. Entendía a su padre mejor de lo que él creía. Entendía que para hombres como Hugh, ningún logro era suficiente, ninguna colección estaba completa, ninguna vida era bastante larga.
Los días se volvieron todos iguales.
Hugh pasaba las mañanas en la cama, demasiado débil para levantarse. Por las tardes, si se sentía con fuerzas, bajaba al estudio apoyado en Clara y se sentaba frente a sus cajones de conchas. No para trabajar —ya no podía sostener la lupa sin que le temblaran las manos— sino para mirar. Para recordar.
Cada concha era un viaje. Cada cajón era un año de su vida. Podía recorrer el mundo sin moverse de la silla, simplemente abriendo gavetas y dejando que la memoria hiciera el resto.
Esta era de Tahití. La había recogido en una playa de arena blanca, con el agua más azul que había visto nunca lamiendo sus pies. Recordaba el calor del sol, el olor a flores, el sonido de las canciones que los nativos cantaban por las noches.
Esta otra era de las Galápagos. La había encontrado junto a una iguana que lo miraba sin miedo, con esos ojos de reptil que parecían contener millones de años de evolución. Recordaba la pregunta que se había hecho entonces, la pregunta que Darwin respondería años después.
Y esta, esta pequeña concha rosada que guardaba en el bolsillo desde hacía casi cincuenta años, era de Valparaíso. Se la había regalado un marinero cuando Hugh era todavía un aprendiz de velero en Kingsbridge, soñando con lugares que no podía imaginar.
La tomó entre los dedos, sintiendo su textura suave, su peso casi imperceptible. Cincuenta años. Medio siglo desde que aquella concha le había mostrado que existía otro lado del mundo.
—¿Qué es esa? —preguntó Clara.
—El principio de todo —respondió Hugh.
Darwin vino a visitarlo en abril de 1865.
Hugh no esperaba la visita. Hacía meses que no respondía a la correspondencia, y había dado por hecho que el mundo científico lo había olvidado. Pero Darwin apareció una tarde de primavera, con su barba canosa y sus ojos hundidos, cargando un paquete envuelto en papel marrón.
—Señor Cuming —dijo, sentándose junto a la cama—. He venido a despedirme.
—¿Se va a algún sitio?
Darwin sonrió.
—No. Pero me han dicho que usted sí.
Hugh apreciaba la franqueza. Estaba cansado de los eufemismos, de las miradas compasivas, de las frases vacías que la gente usaba para evitar la palabra muerte.
—Los médicos dicen que no pasaré del verano.
—Los médicos suelen equivocarse. Pero por si acaso, quería traerle esto.
Le entregó el paquete. Hugh lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un libro: la cuarta edición de El origen de las especies, encuadernada en cuero rojo con letras doradas.
Se quedaron en silencio. Dos ancianos en una habitación llena de conchas, mirándose como si fueran los últimos supervivientes de una expedición que nadie más recordaba.
—¿Sabe lo que más lamento? —dijo Hugh finalmente.
—¿Qué?
—No haber tenido el valor de publicar mis propias conclusiones. Estuve en las Galápagos seis años antes que usted. Vi lo mismo. Me hice las mismas preguntas. Pero no me atreví a responderlas.
Darwin negó con la cabeza.
—Usted hizo algo más importante. Recogió las piezas del rompecabezas. Sin las piezas, no hay imagen que armar. Los recolectores como usted son los verdaderos héroes de la ciencia. Nosotros, los teóricos, solo somos intérpretes.
—Es usted muy generoso.
—Soy honesto. Hay una diferencia.
Darwin se levantó para irse. En la puerta se volvió una última vez.
—¿Puedo preguntarle algo, señor Cuming?
—Lo que quiera.
—Si pudiera volver atrás, ¿lo haría todo igual? ¿Los viajes, las colecciones, todo lo que dejó atrás?
Hugh pensó en María. En Clara, en Hugh Valentine. En los nietos que no había visto crecer. En la casa del cerro Alegre donde nunca había vivido, en las playas de Valparaíso donde nunca había enseñado a sus hijos a buscar conchas.
—Sí —dijo—. Lo haría todo igual. Porque no sé hacerlo de otra manera.
Darwin asintió lentamente.
—Yo también —dijo—. Es el precio que pagamos por ver lo que otros no ven.
Se marchó sin decir nada más. Hugh se quedó con el libro entre las manos, mirando la dedicatoria hasta que las letras se volvieron borrosas.
Las últimas semanas fueron tranquilas.
Hugh ya no tenía fuerzas para bajar al estudio. Pasaba los días en la cama, mirando por la ventana los tejados de Londres, escuchando los sonidos de la casa que subían desde los pisos inferiores. Las voces de sus nietos. Los pasos de Clara yendo y viniendo. El tintineo de las tazas de té. Los sonidos de una familia que él había encontrado al final, cuando ya casi no quedaba tiempo.
Clara le leía por las noches. A veces novelas, a veces artículos científicos, a veces las cartas que seguían llegando de naturalistas de todo el mundo. Hugh escuchaba con los ojos cerrados, dejándose llevar por las palabras, viajando en su mente a lugares que su cuerpo ya no podía alcanzar.
Una noche, Clara le leyó una carta de un joven naturalista de Alemania que había estudiado sus colecciones de orquídeas filipinas. El joven describía una especie que Hugh había descubierto treinta años antes, una Coelogyne de pétalos blancos con manchas amarillas que crecía en las copas de los árboles más altos de Luzón.
—Coelogyne cumingii —murmuró Hugh—. La primera que encontré.
—Dice que es una de las orquídeas más hermosas del mundo.
—Lo es. La recuerdo perfectamente. El olor a canela. El brillo de los pétalos bajo el sol. El muchacho que trepó sesenta metros para bajarla.
Se quedaron en silencio. Afuera, el sol de verano se ponía sobre Londres, tiñendo el cielo de rojo y naranja, colores que Hugh había visto en mares de todo el mundo.
—Hay algo que quiero que hagas —dijo—. Cuando yo ya no esté.
—Lo que sea.
—Vende la colección de conchas al Museo de Historia Natural. Ya he hablado con ellos. Pagarán seis mil libras. Es dinero suficiente para que tú y los niños viváis bien durante años. El resto puedes subastarlo.
—Padre...
—No discutas. Las conchas no me sirven de nada donde voy. Y a ti te servirán aquí.
Clara asintió, con los ojos brillantes.
—¿Algo más?
Hugh metió la mano bajo la almohada y sacó dos conchas. La rosada de Valparaíso y la gastada de Tahití. Las que lo habían acompañado durante medio siglo, las que había tocado cada noche antes de dormir, las que contenían toda su vida en sus formas pequeñas y perfectas.
—Quiero que Virginia tenga la de Valparaíso —dijo—. Y Honoria la de Tahití. Son las únicas cosas que no quiero que se vendan. Las únicas que importan de verdad.
Clara tomó las conchas y las apretó contra su pecho.
—Se las daré.
—Y diles... diles que su abuelo las quería. Aunque no supiera demostrarlo. Aunque llegara demasiado tarde.
—Se lo diré.
Hugh cerró los ojos. Estaba muy cansado. Más cansado de lo que había estado nunca, ni siquiera después de las fiebres de Filipinas, ni siquiera después de la tormenta del Pacífico.
Pero era un cansancio bueno. El cansancio de quien ha vivido mucho, ha visto mucho, ha amado a su manera aunque esa manera no fuera la correcta.
—Clara —murmuró.
—¿Sí?
—Gracias por venir. Gracias por quedarte.
Clara le tomó la mano.
—Gracias por recibirnos. Gracias por dejarnos conocerte.
Hugh sonrió. Era la última sonrisa de su vida, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía.
Afuera, el sol terminó de ponerse y Londres se sumió en la oscuridad.
Hugh Cuming murió el 10 de agosto de 1865, en su casa de Gower Street, a la edad de setenta y cuatro años.
Estaba solo cuando murió. Clara había bajado un momento a preparar té, y cuando volvió lo encontró con los ojos cerrados y una expresión de paz que nunca le había visto en vida. Parecía dormido. Parecía soñar con algo hermoso.
Lo enterraron en el cementerio de Kensal Green, en una tumba sencilla que él mismo había elegido años antes. Asistieron al funeral más de cien personas: científicos, coleccionistas, comerciantes, curiosos que habían oído hablar del Príncipe de los Recolectores y querían ver cómo terminaba su historia.
Darwin envió una corona de flores y una nota breve: "El mundo ha perdido a uno de sus mejores observadores. Descanse en paz."
El Museo de Historia Natural de Londres compró la colección de conchas por seis mil libras, tal como Hugh había previsto. Ochenta y dos mil novecientos noventa y dos especímenes, que se convirtieron en la base de una de las colecciones malacológicas más importantes del mundo. Todavía hoy, más de ciento cincuenta años después, los científicos estudian las conchas que Hugh Cuming recogió en playas de las que ya nadie se acuerda.
Clara y sus hijos volvieron a Valparaíso unos meses después del funeral. La casa de Gower Street se vendió, los muebles se dispersaron, los recuerdos se empaquetaron en baúles que cruzaron el océano en sentido contrario al que Hugh había viajado cincuenta años antes.
Pero las dos conchas —la rosada de Valparaíso y la gastada de Tahití— hicieron el viaje en los bolsillos de Virginia y Honoria.
Y así, una parte de Hugh Cuming volvió por fin a Chile.
Capítulo 14: El legado
Virginia Stevenson guardó la concha rosada de su abuelo durante el resto de su vida.
La llevó consigo cuando volvió a Valparaíso. La llevó cuando se casó con Vasco José Guimaraens. La llevó cuando enterró a dos hijas pequeñas, una de tres meses y otra de tres años, y el dolor casi la rompe en pedazos.

A veces, en las noches más oscuras, sacaba la concha del cajón donde la guardaba y la sostenía contra la luz. Pensaba en su abuelo, en aquel anciano rodeado de cajones que le había enseñado a mirar el mundo con ojos de científico. Pensaba en las historias que le había contado: las tormentas del Pacífico, los gigantes de piedra de Isla de Pascua, las tortugas de las Galápagos que parecían más viejas que el tiempo.
Hugh Cuming había elegido el mar sobre la familia, las conchas sobre las personas, el mundo sobre el hogar. Virginia lo había entendido entonces y lo entendía ahora. No se puede pedir a un río que deje de fluir.
La concha pasó de Virginia a su hijo José Martín Guimaraens. De José Martín a uno de sus 15 hijos. De generación en generación, como un testigo en una carrera que nadie sabía cuándo terminaría.
Algunos la guardaban en cajones y la olvidaban durante años. Otros la sacaban de vez en cuando, la miraban a la luz, se preguntaban de dónde habría venido aquella cosa rosada y brillante que pesaba tan poco y significaba tanto.
Ninguno de ellos sabía la historia completa. Ninguno de ellos sabía que aquella concha había cruzado el océano dos veces, que había estado en el bolsillo de un hombre que había visto más maravillas que nadie de su época, que contenía en su forma pequeña y perfecta toda una vida de búsqueda y pérdida y asombro.
Pero quizás eso no importaba.
Quizás lo que importaba era que la concha seguía existiendo. Que alguien la guardaba. Que de vez en cuando, alguien la sacaba del cajón y la miraba y sentía, sin saber por qué, que estaba sosteniendo algo importante.
Hugh Cuming había pasado su vida buscando cosas hermosas en los lugares más remotos del mundo.
Al final, lo más hermoso que dejó fue esto: una concha rosada en manos de sus descendientes, brillando suavemente en la oscuridad, esperando a que alguien preguntara de dónde venía.
Y cuando alguien preguntaba, la historia volvía a empezar.
FIN
Hugh Cuming tiene su propia página en la wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Hugh_Cuming
1 Deja un comentario
Deja un comentario

Acabo de terminar el relato y estoy impresionada con la historia. Me encanta que al final esté conectada con el libro segundo de la memoria del agua.
★★★★★