
EL MÉDICO DE ARZÚA

La vida del médico rural Manuel García Segond en Carbiá (Pontevedra) y Arzúa La Coruña) con Victoria Ramos Camino y sus nueve hijos en el siglo XIX. El origen del apellido García-Ramos.
- CAPÍTULO 1 - LA BODA EN SANTIAGO
- CAPÍTULO 2 - LOS PRIMEROS PASOS (1874-1875)
- CAPÍTULO 3 - EL MÉDICO DE LOS CAMINOS (1875-1880)
- CAPÍTULO 4 - LOS SIGUIENTES AÑOS EN CUMEIRO (1880-1886)
- CAPÍTULO 5 - LA CASA DE ARZÚA
- CAPÍTULO 6 - EL ARTE DE CURAR (1887-1888)
- CAPÍTULO 7 - LOS NUEVE TESOROS (1889)
- CAPÍTULO 8 - LAS ESTACIONES DE LA VIDA (1889-1890)
- CAPÍTULO 9 - EL ÚLTIMO AÑO DE VICTORIA
- CAPÍTULO 10 - MANUELA, LA HERMANA DEL CORAZÓN
- CAPÍTULO 11 - JOSÉ SIGUE LOS PASOS DEL PADRE (1892-1898)
- EPÍLOGO
CAPÍTULO 1 - LA BODA EN SANTIAGO
Santiago de Compostela, 1874
La mañana amaneció con esa luz tenue y dorada que solo la primavera gallega sabe regalar. Santiago de Compostela despertaba envuelta en bruma, las campanas de la catedral llamando a misa de seis, los vendedores de pan ya pregonando por las calles empedradas. En la casa número 12 de la calle del Preguntoiro, Victoria Ramos se miraba al espejo por décima vez, nerviosa como un pajarillo.
—Estás preciosa, hija —le dijo su madre, Juana Camino, ajustándole el velo bordado que había sido de su abuela—. Manuel García Segond es un hombre afortunado.
Victoria Ramos sonrió, aunque el estómago se le revolvía de pura emoción. Tenía veinticinco años, la misma edad que Manuel, y hasta hace apenas un año había pensado que se quedaría soltera. No porque le faltaran pretendientes —su familia era respetable, su padre Andrés trabajaba como empleado y vivían con cierta holgura— sino porque ninguno de los jóvenes que la cortejaban la hacía sentir lo que sentía cuando Manuel García Segond aparecía en la puerta con su maletín de médico y esa sonrisa que le iluminaba el rostro.
Manuel vivía prácticamente al lado, en la casa número 8 de la calle Preguntoiro, donde su padre Pedro Antonio tenía el despacho del Timbre. Era la casa de una familia próspera: sus padres comerciante, y su madre Ramona Segond había podido ser Condesa de Gimonde, pero no reclamó el título. Doce hijos habían criado Pedro Antonio y Ramona, y habían hecho lo imposible para que todos estudiaran. Los varones que habían querido habían podido ir a la universidad, las hijas al convento o a buenos matrimonios.
Manuel había sido especial desde niño. A los diez años lo habían enviado al Seminario Conciliar —era costumbre en las familias numerosas dedicar un hijo a Dios— pero a los diecinueve había descubierto que su vocación no estaba en los altares sino en curar cuerpos, no almas. Sus padres, aunque devotos, habían entendido. Al fin y al cabo, ser médico también era una forma de servir.
—Ya está el coche —anunció su hermana Manuela, asomándose a la ventana.
Victoria se santiguó. Fuera, en la calle, podía oír los cascos del caballo sobre las piedras mojadas. Santiago siempre estaba mojado, pensó con una sonrisa. Lluvia de primavera, lluvia de verano, lluvia de otoño. Sólo el invierno traía ese frío seco que calaba hasta los huesos.
Bajó las escaleras del brazo de su padre. Don Andrés llevaba su mejor traje, el de las grandes ocasiones, y tenía los ojos vidriosos de emoción.
—Mi niña se casa con un médico —murmuró—. Tu abuela estaría orgullosa.
Juana caminaba detrás, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado.
La iglesia de San Martín Pinario estaba a tiro de piedra. Habían elegido esa parroquia porque era la de la familia Ramos, aunque Manuel hubiera preferido casarse en su parroquia, Santiago de la Azabachería. Pero en estas cosas, como en tantas otras, había cedido con esa gentileza natural suya que hacía que Victoria lo quisiera aún más.
Cuando entró en la iglesia del brazo de su padre, vio a Manuel esperándola frente al altar. Llevaba un traje nuevo, negro y austero, y el cabello peinado hacia atrás con brillantina. A su lado estaban todos sus hermanos menos Jesús, que ya había emigrado a Argentina: Santiago, que regentaba el almacén familiar en Vigo; sus hermanas mayores Dolores y Ascensión; Alfredo, que estudiaba medicina como él; Ricardo, el pequeño que quería ser farmacéutico. Todos los Segond tenían esa misma expresión seria e inteligente, como si siempre estuvieran pensando en cosas importantes.
Cuando Manuel la vio entrar, su rostro se transformó. Era como ver salir el sol después de días de lluvia. Victoria sintió que las rodillas le flaqueaban, pero siguió adelante, paso a paso, hasta llegar junto a él.
—Estás hermosa —susurró Manuel, tan bajito que sólo ella pudo oírlo.
—Y tú estás temblando —respondió Victoria con una sonrisilla.
—Es que soy muy feliz.
El padre Benito, que los conocía a ambos desde niños, ofició la ceremonia con esa solemnidad cariñosa de quien casa a hijos propios. Cuando les pidió que se dieran las manos, Victoria notó que las de Manuel estaban frías como el mármol.
—Yo, Manuel García Segond, te recibo a ti, Victoria Ramos Camino, como esposa y me entrego a ti...
La voz de Manuel era clara y firme, a pesar del temblor de sus manos. Victoria lo miraba fijamente, memorizando cada detalle: la pequeña cicatriz en su ceja izquierda, de cuando se cayó de niño jugando en la plaza; el lunar junto a su oreja; la forma en que sus ojos castaños se achicaban cuando sonreía.
—Yo, Victoria Ramos Camino, te recibo a ti, Manuel García Segond, como esposo y me entrego a ti...
Cuando el padre Benito los declaró marido y mujer, un murmullo de alegría recorrió la iglesia. No era una boda multitudinaria —las familias, que no era poco, más algunos amigos cercanos— pero sí cálida, llena de cariño genuino.
—Puedes besar a tu esposa —dijo el padre Benito con una sonrisa.
Manuel se inclinó y besó a Victoria con delicadeza, como si fuera de cristal. Ella cerró los ojos y pensó: así empieza todo.
La comida se celebró en la casa de los Segond. Ramona había preparado un banquete que olía a gloria: caldo gallego, lacón con grelos, empanada de zamburiñas, pulpo a feira. Y para rematar, filloas y tarta de Santiago. Todo regado con ribeiro del bueno, del que traían de Ribadavia.
—Come, hija, come —le decía Ramona a Victoria, sirviéndole más empanada—. Que vas a necesitar fuerzas. La vida de médico es dura, y la de esposa de médico, más todavía.
Victoria aceptó con una sonrisa. Le caía bien su suegra. Ramona era una mujer menuda pero de carácter fuerte, de esas que saben lo que quieren y no se andan con rodeos. Era comerciante, como fue su madre, con una profesión propia y eso decía mucho de ella.
—Dime, Ramona —preguntó Victoria mientras comían—, ¿cómo es eso de estar casada con un comerciante? Manuel también está siempre trabajando...
—Ay, hija mía —Ramona se echó a reír—. Pues te acostumbras. Pedro Antonio se pasaba el día entre papeles y cuentas, y yo con mi almacén. Pero al final del día, cuando nos sentábamos a cenar con todos los críos alrededor, eso era lo que importaba. La familia.
Pedro Antonio, desde el otro extremo de la mesa, alzó su copa.
—Por los novios —dijo con voz potente—. Que Dios les dé salud, amor y muchos hijos.
—¡Muchos hijos! —corearon todos.
Manuel apretó la mano de Victoria por debajo de la mesa. Ella le devolvió el apretón. Hijos. Sí, querían hijos. Una casa llena de risas y carreras y vida.
Ya entrada la tarde, cuando el vino había soltado las lenguas y los ánimos estaban alegres, Santiago, el hermano mayor, se levantó para dar un discurso.
—Mi hermano Manuel —comenzó— es el hombre más bueno que conozco. De pequeño, si alguien se hacía daño en el colegio, corría a ayudar. Una vez llegó a casa con un pájaro herido y lo cuidó durante semanas hasta que pudo volar otra vez. Nuestra madre decía que había nacido para curar.
Victoria miraba a Manuel, que se había puesto colorado como un tomate.
—Y ahora —continuó Santiago— se casa con Victoria, que es exactamente la clase de mujer que necesita un hombre como él. Dulce, paciente, fuerte. Porque hace falta ser fuerte para aguantar a un médico, que siempre está de guardia, siempre pensando en los pacientes, siempre con el maletín en la mano.
Risas generales.
—Pero yo sé —terminó Santiago, alzando su copa— que van a ser muy felices. Porque se quieren de verdad. Y eso, en estos tiempos, no es tan común como debería.
Todos brindaron. Victoria sintió que se le hacía un nudo en la garganta.
Cuando empezó a caer la noche, los novios se despidieron. Iban a pasar su primera noche de casados en la casa que les habían dejado temporalmente en la la calle San Pedro, hasta que Manuel consiguiera destino como médico y pudieran instalarse en su propia casa.
—¿Nerviosa? —le preguntó Manuel mientras caminaban por las calles de Santiago, cogidos del brazo.
—Un poco —admitió Victoria.
—Yo también —Manuel se rió—. Mira que soy médico y he estudiado anatomía, pero esto es distinto.
—Muy distinto —Victoria le apretó el brazo.
Las farolas de gas iluminaban las calles con esa luz amarillenta que hacía que todo pareciera un sueño. A lo lejos, la silueta de la catedral se recortaba contra el cielo oscurecido. Un peregrino solitario cruzó la plaza, el bordón golpeando las piedras.
—Victoria —dijo Manuel, deteniéndose de pronto—. Quiero que sepas algo.
Ella lo miró, expectante.
—Voy a cuidarte siempre. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que seas feliz. Te lo prometo.
Victoria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas.
—Y yo a ti, Manuel. Siempre.
Se besaron allí mismo, en medio de la calle, sin importarles quién pudiera verlos. Porque eran jóvenes, estaban enamorados, y toda la vida se extendía ante ellos como un camino sin fin.
Cuando llegaron a la casa de la calle San Pedro, Juana los estaba esperando con una sonrisa cómplice.
—Ya he preparado la habitación —dijo—. Que descanséis.
Subieron las escaleras de la mano. En la habitación, Victoria había dejado preparado su camisón de novia, de lino blanco bordado. Manuel tenía su ropa de dormir en un pequeño baúl.
—Yo... —Manuel se aclaró la garganta—. Yo me cambio en el pasillo.
—De acuerdo —Victoria sonrió, agradecida por su delicadeza.
Cuando se metieron en la cama, ella con su camisón y él con su pijama de algodón, se quedaron un momento en silencio, escuchando los sonidos de la casa: el crujir de las vigas de madera, el viento que soplaba contra las contraventanas, el ladrido lejano de un perro.
—Victoria —susurró Manuel en la oscuridad.
—¿Sí?
—Gracias por casarte conmigo.
Ella se acurrucó contra él, sintiendo el calor de su cuerpo, el latido regular de su corazón.
—Gracias a ti por elegirme.
Y así, abrazados, se quedaron dormidos. Marido y mujer. Médico y esposa. Dos vidas que se unían para enfrentarse juntos a lo que viniera: la alegría y el dolor, la abundancia y la escasez, la vida y la muerte.
Porque eso era el matrimonio, pensó Victoria antes de que el sueño la venciera. Un pacto sagrado. Una promesa que se renovaba cada día.
Y ella estaba dispuesta a cumplirla.
CAPÍTULO 2 - LOS PRIMEROS PASOS (1874-1875)
Carbiá, 1874
El viaje desde Santiago hasta Carbiá duró casi cinco horas. El carro de caballos traqueteaba por el camino de tierra, esquivando baches y piedras, atravesando aldeas diminutas donde los niños descalzos los miraban pasar con curiosidad. Victoria iba sentada junto a Manuel, aferrada al asiento cada vez que el carro daba un tumbo particularmente violento.
—¿Falta mucho? —preguntó por tercera vez.
Manuel consultó su reloj de bolsillo.
—Según me dijeron en el ayuntamiento, deberíamos estar llegando. Primero pasaremos por Carbiá, donde está el consultorio, y luego seguiremos hasta Cumeiro, donde viviremos.
Apenas dos semanas después de la boda Manuel había conseguido su primera plaza como médico municipal y secretario del ayuntamiento de Carbiá, un municipio que luego se llamaría Vila de Cruces, provincia de Pontevedra. Treinta y siete kilómetros al sur de Santiago, pero en cierto modo, no era tierra del todo desconocida para él.
—¿Sabes? —dijo Manuel mientras el carro avanzaba entre robledales—. Mi padre nació muy cerca de aquí. En Santa María de Piloño. Toda su familia es de estas tierras.
—¿De verdad? —Victoria se animó—. No me lo habías contado.
—Mi abuelo Agustín y mi abuela Susana vivían allí. Mi tío Juan García todavía trabaja como transportista por la zona. Así que no llegamos del todo a lo desconocido.
Victoria sintió un gran alivio. La idea de instalarse en un lugar donde la familia de Manuel era conocida la reconfortaba.
El paisaje cambiaba a medida que se alejaban de la ciudad compostelana. Los campos de labor se extendían verdes y ondulantes, salpicados de robles y castaños centenarios. El río Ulla brillaba a lo lejos, serpenteando entre las colinas. De vez en cuando cruzaban un puente de piedra romano, testigo silencioso de veinte siglos de historia.
—Mira —señaló Manuel—. Allí está San Juan de Carbiá.
La espadaña de la iglesia se recortaba contra el cielo nublado. Era una construcción sencilla, de piedra gris, rodeada de casas de granito con tejados de pizarra. El pueblo se extendía en torno a la parroquia, con sus hórreos, sus establos, sus pequeñas huertas cercadas. Tenía unos cinco mil habitantes según le habían informado en el ayuntamiento, y otros cinco mil en otras cuatro parroquias que dependían de dicho municipio: Cumeiro, Merza, Bodaño y Camanzo, cada una de ellas con decenas de aldeas dispersas: Abealla, Abollo, Casal, Cobas, Pastoriza, Pena, Pousadouro, Sarrape...
El carro se detuvo frente a un edificio de dos plantas en el centro del pueblo.
—Aquí está el ayuntamiento y el consultorio —explicó Manuel—. La planta baja es para las oficinas municipales y la consulta médica. Vendré cada día a trabajar.
—¿Y dónde viviremos? —preguntó Victoria.
—En Cumeiro. En la parroquia de San Pedro de Cumeiro, a poco más de un kilómetro de aquí. Es un lugar más tranquilo, más espacioso. Ya verás.
Dejaron las cosas en el despacho municipal —Manuel necesitaba tomar posesión de su cargo— y continuaron hacia Cumeiro. El camino ascendía suavemente entre praderas verdes salpicadas de vacas que los miraban con ojos mansos. A ambos lados del sendero, los muros de piedra delimitaban las propiedades, cubiertos de musgo y helechos.

Cuando llegaron a San Pedro de Cumeiro, Victoria sintió que algo en su pecho se aflojaba. Era más bonito de lo que había imaginado. La iglesia parroquial, dedicada a San Pedro, se alzaba en un alto, rodeada de casas de piedra dispersas entre los campos. Había robles enormes, centenarios, que daban sombra a los caminos. Y más allá, siempre presente, el murmullo del río Arnego.
La casa que les habían asignado estaba cerca de la iglesia. Era de dos plantas, de piedra sólida, con un pequeño huerto detrás y un establo para el caballo que el ayuntamiento proporcionaría a Manuel para sus visitas médicas.
—Es preciosa —susurró Victoria.
—¿De verdad te gusta? —Manuel parecía aliviado—. Sé que no es como Santiago, pero...
—Me encanta —Victoria lo interrumpió—. Es perfecta.
Cuando bajaron del carro, una mujer de mediana edad salió de la casa vecina. Traía una hogaza de pan todavía caliente.
—¿Sois el médico nuevo y su esposa? —preguntó con una sonrisa.
—Sí, señora —respondió Manuel—. Manuel García Segond, de los García Fijó de Piloño para servirla.
La mujer abrió los ojos con sorpresa.
—¿De los García de Piloño?
—Mi padre es de allí —confirmó Manuel—. Pedro Antonio García Fijó.
—¡Ay, Virgen Santa! —la mujer se santigüó—. ¡Si conocí a tu abuela Susana! ¡Una santa mujer! Y tu tío Juan pasa por aquí cada semana con el carro. ¡Qué alegría que vengas tú a cuidarnos, hijo!
Se llamaba Josefa y en los siguientes días les presentó a medio Cumeiro. Y resultó que muchos conocían a la familia de Manuel. Su tío Juan, que trabajaba como transportista, recorría regularmente estos caminos llevando mercancías entre las aldeas. Los García de Piloño eran gente respetada, trabajadora, honrada.
—Tu padre hizo bien en irse a Santiago y prosperar —le dijo un día el párroco de San Pedro, el padre Bernardo—. Pero es bueno que su hijo vuelva a estas tierras. La sangre tira.
La casa estaba vacía cuando llegaron, pero no completamente. El médico anterior había dejado algunos muebles básicos: una cama, una mesa, unas sillas. Victoria, con su naturaleza práctica, se puso manos a la obra.
Esa misma tarde, mientras Manuel iba a presentarse oficialmente al alcalde en Carbiá, Victoria fue al mercado que se montaba los martes en la plaza. Compró lo esencial: pucheros, sartenes, platos de barro, cucharas de madera, mantas. Las vendedoras, al saber que era la esposa del médico nuevo, le hacían descuentos y le daban consejos.
—La miel de aquí es la mejor de toda Galicia —le dijo una anciana—. Cómprala a mi hijo, que tiene las colmenas en el monte.
—Para las sábanas, ve a ver a Carmen la tejedora —le aconsejó otra—. Hace el lino más fino que verás.
Al día siguiente llegó el primer paciente al consultorio de Carbiá.
Era un hombre de unos sesenta años, encorvado, con las manos nudosas de quien ha trabajado la tierra toda su vida. Se llamaba Benito y venía de la aldea de Pastoriza. Traía a su nieto, un niño de ocho años con la cara pálida y los ojos brillantes de fiebre.
—Doctor —dijo Benito, quitándose la boina con respeto—. El rapaz lleva tres días con calentura. Mi nuera dice que es cosa mala.
Manuel examinó al niño con cuidado. Le palpó el cuello, le miró la garganta, le auscultó el pecho con el estetoscopio que había traído de Santiago.
—Es anginas —diagnosticó—. Nada grave si lo tratamos bien.
Le recetó reposo, infusiones de tomillo y miel, paños fríos en la frente. Y lo más importante: que bebiera agua limpia, hervida.
—¿Hervida? —Benito lo miró extrañado.
—Hervida —confirmó Manuel—. El agua del pozo puede tener cosas que enferman. Si la hierven primero, se mueren.
—¿Cosas que enferman? —Benito parecía escéptico—. Nunca oí decir eso.
Manuel no podía explicarle lo de las bacterias, el concepto era demasiado nuevo incluso para muchos médicos. Pero había leído los trabajos de Pasteur, había asistido a conferencias en Santiago donde hablaban de la teoría microbiana de la enfermedad. Sabía que el agua sucia mataba más gente que las guerras.
—Confíe en mí —le dijo a Benito—. Y si en tres días no mejora, vuelvan.
Cuando Benito se iba, se detuvo en la puerta.
—¿Es verdad que eres nieto de Susana Fijó de Piloño?
—Así es —dijo Manuel—. Era mi abuela paterna.
—Buena familia —asintió Benito—. Tu tío Juan me trae la harina desde Lalín. Hombre de palabra. Si tú eres como ellos, este municipio tiene suerte.
El niño mejoró. En una semana estaba corriendo por Pastoriza como si nunca hubiera estado enfermo. Y Benito le contó a todo el mundo que el nuevo médico era bueno, muy bueno, y además era de familia conocida.
Los días en Cumeiro adquirieron un ritmo tranquilo. Manuel se levantaba al alba, desayunaba el caldo que Victoria le preparaba, y montaba en Platero —el caballo castaño que el ayuntamiento le había asignado— para ir hasta Carbiá. Allí atendía consultas en el despacho municipal y realizaba sus tareas como secretario del ayuntamiento. Por las tardes, visitaba a los enfermos en sus casas: no solo en Carbiá, sino en todas las parroquias del municipio.
Victoria, mientras tanto, se adaptaba a la vida en Cumeiro. Las mujeres de la parroquia la acogieron con cariño. Aprendió a cocinar en el fogón de leña, a lavar la ropa en el río Arnego junto a las otras mujeres, a hacer pan, a conservar alimentos. Aprendió también el gallego del campo, tan distinto del de Santiago, con sus expresiones propias, su musicalidad particular.
—Eres buena rapaza —le dijo un día Josefa, su vecina—. No tienes ínfulas de señorita de ciudad.
—¿Para qué iba a tenerlas? —respondió Victoria con una sonrisa—. Aquí todos trabajamos igual.
Una tarde, cuando ya llevaban dos meses instalados, llegó a Carbiá un caso que pondría a prueba todo lo que Manuel había aprendido.
Era la hija de Antonio, el carpintero de Carbiá. Se llamaba Rosa y tenía dieciséis años. La trajeron en brazos porque ya no podía caminar. Tenía la piel amarillenta, los ojos hundidos, el vientre hinchado como un tambor.
—Lleva así una semana —explicó Antonio con voz temblorosa—. Primero era solo cansancio. Después dejó de comer. Y ahora...
Manuel la examinó cuidadosamente. Ictericia, ascitis, dolor en el cuadrante superior derecho. Podía ser hepatitis, podía ser cirrosis, podía ser cáncer. Pero Rosa era joven, no bebía, no tenía antecedentes familiares de enfermedades hepáticas.
—¿Ha comido algo raro últimamente? ¿Setas, hierbas del monte?
Antonio negó con la cabeza. Pero la madre de Rosa, que había estado callada todo el tiempo, de pronto habló.
—Las moras.
—¿Qué moras?
—Hace una semana fuimos a coger moras al monte. Rosa comió muchas. Yo le dije que parara pero no me hizo caso. Estaban cerca de Fonte-maior.
Manuel frunció el ceño. Las moras en sí no eran venenosas, pero...
—¿De qué arbusto? ¿Puede describirlo?
La mujer describió un arbusto con hojas brillantes y bayas negras brillantes.
Manuel sintió un escalofrío.
—No eran moras. Era belladona.
La belladona, Atropa belladonna, una de las plantas más venenosas de Europa. Las bayas parecían moras pero eran mortalmente tóxicas. Provocaban exactamente los síntomas que Rosa presentaba.
—¿Se va a morir mi niña? —preguntó Antonio con voz quebrada.
Manuel no quería mentir. Las posibilidades de Rosa eran escasas. Pero había leído sobre tratamientos, cosas que se podían intentar.
—Voy a hacer todo lo que pueda —dijo—. Pero necesito que confíen en mí y hagan exactamente lo que les diga.
Durante tres días y tres noches, Manuel apenas durmió. Instaló a Rosa en una habitación contigua al consultorio para poder vigilarla constantemente. Le dio carbón activado para absorber el veneno, infusiones de cardo mariano para proteger el hígado, suero oral para mantenerla hidratada. Victoria vino desde Cumeiro para ayudarlo, preparando los remedios, cuidando a Rosa mientras Manuel descansaba unas horas.
El cuarto día, Rosa abrió los ojos.
—Tengo hambre —susurró.
Antonio se echó a llorar. Su mujer también. Manuel sintió que se le aflojaban las piernas del alivio.
Rosa se recuperó. Lentamente, pero se recuperó. Y la noticia corrió por todo el municipio de Carbiá y más allá: el doctor García Segond había salvado de la muerte a la hija del carpintero.
A partir de entonces, la consulta de Manuel no paró. Venían de todas las parroquias del municipio: Cumeiro, Obra, Añobre, Brandariz. Algunos podían pagar, otros no. A los que podían, Manuel les cobraba según sus medios: unos centavos, un pollo, una cesta de huevos, un saco de patatas. A los que no podían, no les cobraba nada.
—Así no nos vamos a hacer ricos —le decía Victoria, aunque sin reproche.
—No importa —respondía Manuel—. Nos basta con tener para comer y un techo sobre la cabeza.
Y era verdad. Vivían con sencillez en su casa de Cumeiro. Pero eran felices.
Una noche de febrero Victoria se acurrucó contra Manuel en la cama.
—Manuel —susurró.
—¿Mmm?
—Creo que voy a tener un bebé.
Manuel se incorporó de golpe, completamente despierto.
—¿Qué? ¿De verdad? ¿Cómo lo sabes?
—Llevo casi tres meses sin la regla. Y por las mañanas tengo náuseas.
Manuel la abrazó con tanta fuerza que casi la aplasta.
—¡Victoria! ¡Vamos a ser padres!
—Sí —ella se echó a reír—. Vamos a ser padres.
Esa noche no durmieron. Hablaron del bebé, de cómo sería, de qué nombre le pondrían. Si era niño, José. Si era niña, Rosina.
—Será médico, como tú —dijo Victoria.
—O lo que él quiera ser —respondió Manuel—. Lo importante es que sea feliz.
—Y bueno —añadió Victoria—. Como su padre.
Pero a medida que pasaban las semanas, Victoria y Manuel llegaron a un acuerdo: ella volvería a Santiago para el parto. En Cumeiro había buenas comadronas, pero Victoria era primeriza y quería estar en casa, con su madre, cerca de su familia. Y Manuel, aunque médico, prefería que otro profesional atendiera a su esposa en un momento tan delicado.
—Irás a finales de junio —decidió Manuel—. Así estarás allí con tiempo de sobra.
—¿Y tú? —preguntó Victoria.
—Yo iré apenas me avisen. En cuanto empieces con los dolores, me mandan recado y salgo para Santiago.
El 25 de junio Victoria partió hacia la ciudad en el carro de su tío Juan, el transportista. Manuel la acompañó hasta la salida de Carbiá, la ayudó a acomodarse entre los sacos de grano, la abrazó con fuerza.
—Cuídate mucho —le dijo—. Y cuida de nuestro hijo.
—Volveremos pronto —prometió Victoria—. Los tres juntos.
Manuel regresó solo a Cumeiro. La casa le pareció enorme y vacía sin Victoria. Se dedicó al trabajo con más intensidad todavía, visitando a los enfermos en las aldeas más remotas, atendiendo partos difíciles, curando fiebres y fracturas. Como para no pensar, como para que el tiempo pasara más rápido.
El 17 de agosto, bien temprano, llegó a Carbiá un mensajero a caballo desde Santiago.
—Doctor García —jadeó el muchacho—. Su señora ha empezado con los dolores. La comadrona dice que vaya.
Manuel no esperó ni un segundo. Ensilló a Platero, metió algunas cosas en una alforja y salió al galope hacia Santiago. Treinta y siete kilómetros que recorrió en tiempo récord, espoleando al caballo, deteniéndose solo lo necesario para que el animal bebiera agua y recuperara el aliento.
Llegó a la casa de la calle San Pedro cuando el sol estaba en lo alto. Subió las escaleras de dos en dos. Dentro de la habitación podía oír los gemidos de Victoria.
—¡Manuel! —Juana, la madre de Victoria, salió a recibirlo—. Gracias a Dios que llegaste. Ya está de parto.
Manuel entró en la habitación. Victoria estaba en la cama, sudorosa, pálida, pero cuando lo vio sonrió.
—Llegaste —susurró.
—Claro que llegué —Manuel le tomó la mano—. No me perdería esto por nada del mundo.
El parto fue largo. La comadrona, una mujer experimentada llamada Remedios, dirigía todo con mano firme. Manuel se quedó junto a Victoria, sosteniéndole la mano, secándole la frente, susurrándole palabras de ánimo.
—Ya casi está —decía Remedios—. Un empujón más, Victoria. Solo uno más.
Y Victoria empujó con todas sus fuerzas, gritando, aferrándose a la mano de Manuel como si fuera un salvavidas.
Y entonces, cuando las campanas de la catedral daban las cinco y media de la tarde, se oyó un llanto.
—¡Es varón! —anunció Remedios, alzando al bebé.
Manuel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hijo. Su hijo estaba aquí, llorando con fuerza, rosado y perfecto.
—Dámelo —susurró Victoria, exhausta pero radiante.
Remedios limpió al bebé y lo puso en brazos de Victoria. El niño dejó de llorar inmediatamente, reconociendo a su madre. Tenía los ojos cerrados, los puñitos apretados, una mata de pelo negro.
—José —dijo Victoria—. Se va a llamar José.
—José García Ramos —añadió Manuel, besando a su esposa en la frente—. Nuestro hijo.
—Se parece a ti —decía Victoria.
—Tiene tu boca —respondía Manuel.
Manuel regresó a Carbiá. Victoria se quedó en Santiago hasta que se recuperó lo suficiente para viajar. Fueron días preciosos, conociendo al bebé, aprendiendo sus ritmos, sus llantos, sus necesidades.
Cuando estuvo restablecida, Manuel volvió y regresaron a Cumeiro. El viaje fue lento, cuidadoso, con el bebé envuelto en mantas en brazos de Victoria. Cuando llegaron a San Pedro de Cumeiro, las campanas de la iglesia repicaron. Las mujeres salieron a recibirlos, con regalos: una mantilla tejida a mano, unos patucos de lana, una cunita de mimbre.
—Enhorabuena, doctora —le decían a Victoria, porque así la llamaban ahora, "la doctora", la esposa del médico.
—¡Es igualito a su bisabuelo Agustín! —exclamó una anciana que había conocido a la familia García de Piloño—. Los mismos ojos.
Josefa, la vecina, trajo un cocido que había preparado especialmente.
—Para que te repongas, rapaza. Y para que el médico pueda seguir cuidando de todos nosotros.
Esa noche, en su casa de Cumeiro, con José dormido en la cunita nueva y Victoria descansando en la cama, Manuel se asomó a la ventana. Afuera, las estrellas brillaban en el cielo limpio de verano. Se oía el canto de los grillos, el murmullo del río Arnego, el viento entre los robles.
Pensó en su padre, Pedro Antonio, que había nacido en Piloño, tan cerca de aquí, y que había salido a buscar fortuna a Santiago. Pensó en su abuelo Agustín, que había trabajado estas tierras. Y pensó en José, su hijo, que algún día conocería esta historia.
De alguna manera, había cerrado un círculo. Había vuelto a las tierras de sus antepasados, pero no como labrador sino como médico. Y aquí, en este rincón verde de Galicia, estaba construyendo su propia historia.
En la cama, Victoria lo llamó con voz somnolienta.
—Ven a dormir, amor.
—Ya voy —respondió Manuel.
Y cerró la ventana, apagó la lámpara, y se metió en la cama junto a su esposa. José soltó un suspiro en sueños. Y así, los tres juntos, durmieron su primera noche como familia en Cumeiro.
El camino apenas comenzaba.
CAPÍTULO 3 - EL MÉDICO DE LOS CAMINOS (1875-1880)
El invierno de 1875 llegó temprano a Cumeiro. A mediados de noviembre ya había helado dos veces, y las mañanas amanecían con una capa de escarcha que cubría los campos como polvo de azúcar. Manuel salía cada día al alba, envuelto en su capa de paño, el sombrero bien calado, y montaba en Platero para hacer sus rondas por las parroquias y aldeas del municipio.
Victoria, con José en el colo, lo despedía cada mañana con un beso y una taza de caldo caliente.
—Ten cuidado con el hielo en los caminos —le decía siempre.
—Siempre tengo cuidado —respondía Manuel con una sonrisa.
Pero la verdad es que el trabajo de médico rural no tenía nada de cuidadoso. Los caminos entre Cumeiro, Carbiá y las demás parroquias eran traicioneros: piedras sueltas, barro cuando llovía, hielo cuando helaba. Manuel se había caído del caballo tres veces ese año, aunque nunca se lo había contado a Victoria para no preocuparla.
Una mañana de diciembre, cuando José tenía ya cuatro meses, llegó a la consulta de Carbiá un hombre corriendo, sin aliento.
—Doctor, doctor —jadeaba—. Mi mujer... el niño viene... algo va mal.
Se llamaba Ramón y vivía en la aldea de Pousadouro, a más de hora y media a caballo. Su mujer, Carmela, estaba de parto con su tercer hijo. Los dos primeros habían nacido bien, con la ayuda de la comadrona local, pero esta vez algo iba mal.
—¿Qué dice la comadrona? —preguntó Manuel, ya metiendo instrumental en su maletín.
—Que el niño viene de nalgas. Que no puede sacarlo. Que Carmela se está muriendo.
Manuel sintió un escalofrío. Los partos de nalgas eran peligrosos. Sin las técnicas adecuadas, podían matar tanto a la madre como al niño.
—Vamos —dijo, y salieron al galope.
El camino a Pousadouro serpenteaba entre colinas. A ambos lados, los robles desnudos se recortaban contra el cielo gris. Hacía un frío que cortaba la cara. Manuel espoleaba a Platero, rogando llegar a tiempo.
Cuando llegaron a la casa de Ramón, encontraron a Carmela en la cama, empapada en sudor a pesar del frío, gimiendo con cada contracción. La comadrona, una mujer mayor llamada Antonia, estaba junto a ella con cara de desesperación.
—Doctor —dijo al verlo entrar—. Gracias a Dios. Lleva doce horas así. El niño no gira.
Manuel se lavó las manos en la jofaina con agua y jabón —siempre jabón, aunque las comadronas lo miraran raro—, se arremangó y examinó a Carmela.
El niño estaba en posición de nalgas completas. Podía sentir los pies, las piernas dobladas. Si no actuaba rápido, ambos morirían.
—Carmela —le dijo con voz firme pero calmada—. Te voy a ayudar a sacar a tu hijo. Pero necesito que confíes en mí y hagas exactamente lo que te diga. ¿Entendido?
Carmela asintió, agotada, con los ojos llenos de lágrimas.
Manuel había aprendido las maniobras para partos de nalgas en la universidad, había leído sobre ellas en los tratados de obstetricia que su tío Alfredo le había regalado cuando se graduó. Pero esto era diferente. Esto era una vida real, dos vidas reales, en sus manos.
Trabajó con cuidado, con paciencia, guiando al bebé, girándolo levemente, esperando las contracciones. La comadrona Antonia lo ayudaba, siguiendo sus instrucciones. Ramón esperaba fuera con sus otros dos hijos, rezando el rosario.
Pasó una hora. Dos horas. Carmela gritaba, empujaba, lloraba. Manuel sentía el sudor correrle por la espalda a pesar del frío.
Y entonces, de repente, sintió que algo cedía. El niño comenzó a salir. Primero las piernas, después el torso, los brazos...
—Ya casi está, Carmela. Un empujón más. Solo uno más.
Carmela reunió sus últimas fuerzas y empujó con todo lo que tenía.
Y el niño nació.
Era una niña. Pequeña, morada, silenciosa.
Manuel trabajó rápido. Le limpió la boca, la nariz, le frotó el pecho. Nada. La niña no respiraba.
—No —susurró Antonia—. Ay, Dios mío, no.
Pero Manuel no se dio por vencido. Le dio la vuelta, le golpeó suavemente la espalda. Una vez. Dos veces.
Y entonces la niña tosió. Y lloró.
El llanto más hermoso que Manuel había escuchado nunca.
Antonia se echó a llorar también. Carmela, exhausta, extendió los brazos para recibir a su hija. Manuel la envolvió en una manta y se la entregó.
—Es una luchadora —dijo—. Como su madre.
Cuando salió de la habitación, Ramón lo abrazó con tanta fuerza que casi lo tira al suelo.
—Doctor, no sé cómo agradecerle. Mi mujer, mi hija... usted las salvó.
—Solo hice mi trabajo —respondió Manuel.
Pero mientras cabalgaba de vuelta a Cumeiro bajo la lluvia que había empezado a caer, se permitió sonreír. Había salvado dos vidas esa noche. Dos vidas que ahora tendrían oportunidad de crecer, de amar, de vivir.
Cuando llegó a casa, empapado y exhausto, Victoria lo esperaba con la cena caliente y José dormido en su cunita.
—¿Cómo te fue? —preguntó.
—Bien —respondió Manuel—. Muy bien.
Le contó los detalles, las horas de angustia, el miedo de perder a la madre y al bebé. Se quitó las botas mojadas, se sentó junto al fuego, y agradeció estar en casa.
La primavera de 1876 trajo consigo nueva vida también para la familia García Ramos. En abril, Victoria descubrió que estaba embarazada otra vez.
—¿Tan pronto? —preguntó Manuel, entre sorprendido y encantado.
—Parece que Dios quiere que tengamos una casa llena de niños —respondió Victoria con una sonrisa.
José había cumplido ocho meses y era un niño curioso, siempre observando todo con sus ojos oscuros e inteligentes. Cuando Manuel llegaba del trabajo, José gateaba hacia él gritando.
—Va a ser médico, como tú —decía Victoria cada vez que José mostraba interés en el maletín de su padre.
—O carpintero, o labrador, o lo que él quiera —respondía Manuel—. Lo importante es que sea feliz.
Victoria dio a luz a una niña. Esta vez fue un parto fácil, rápido, en su propia casa de Cumeiro. La comadrona Antonia —la misma que había ayudado con Carmela— asistió el parto.
—Es preciosa —dijo Antonia cuando puso a la bebé en brazos de Victoria—. Tiene tu cara.
La llamaron Rosina. Era una niña tranquila, de mejillas sonrosadas y una mata de pelo castaño. José, con quince meses, la miraba con curiosidad, intentando tocarle la nariz con sus deditos regordetes.
—Suave, José —le enseñaba Victoria—. Tu hermanita es muy pequeña. Tienes que cuidarla.
Y José parecía entender. Se sentaba junto a la cunita y cantaba canciones sin sentido que hacían reír a Victoria.
Con dos hijos pequeños, la casa de Cumeiro se llenó de vida. Pañales secándose junto al fuego, biberones de leche, el llanto de un bebé mezclándose con las risas de otro. Victoria apenas dormía, pero estaba radiante.
—¿No estás cansada? —le preguntaba Manuel.
—Estoy feliz —respondía ella—. ¿Qué más puedo pedir?
El verano de 1876 fue especialmente caluroso. Los campos se secaron, el río Arnego bajó hasta convertirse en un hilo de agua. Y con el calor llegaron las enfermedades.
Julio fue el mes del sarampión. Empezó con un niño en Obra, después se extendió a Añobre, después a Cumeiro. Era una epidemia.
Manuel trabajaba dieciséis horas al día, visitando casa tras casa. El sarampión no tenía cura, solo se podía tratar los síntomas: bajar la fiebre, mantener a los niños hidratados, rezar para que no hubiera complicaciones.
—Agua hervida —repetía en cada casa—. Mantengan a los niños en la sombra. Paños frescos en la frente. Y si empeora, si la fiebre sube mucho o no puede respirar, me mandan llamar inmediatamente.
La mayoría de los niños se recuperaron. Pero dos murieron: un bebé de seis meses en Obra y una niña de tres años en Añobre. Manuel asistió a ambos entierros, de pie bajo el sol abrasador, sintiendo el peso de la impotencia.
—No pudiste hacer nada más —le decía Victoria cuando lo veía llegar destrozado.
—Debería haber podido hacer algo —respondía él.
Pero la verdad es que la medicina de 1876 tenía límites. No había antibióticos, no había vacunas para el sarampión, no había medios diagnósticos avanzados. Solo había las manos del médico, su conocimiento, su experiencia, y mucha, mucha suerte.
En septiembre, cuando la epidemia ya había pasado, Victoria volvió a quedarse embarazada.
—Otro —anunció con una sonrisa cansada.
—¿Estás segura? —Manuel la miró preocupado—. Rosina apenas tiene nueve meses...
—Estoy segura —Victoria puso su mano en el vientre todavía plano—. Este de aquí también quiere nacer.
El 7 de febrero de 1877, Victoria dio a luz a su tercer hijo. Otro varón. Lo llamaron Alfredo, por el hermano médico de Manuel que ejercía en Santiago.
Alfredo nació llorando a pleno pulmón, con los puños apretados y una mata de pelo negro como el carbón.
—Este tiene carácter —dijo Antonia la comadrona con una carcajada—. Ya verán.
Y tenía razón. Alfredo resultó ser un bebé inquieto, que dormía poco y lloraba mucho. Victoria pasaba las noches paseándolo por la casa mientras José y Rosina dormían.
—Algún día todo esto pasará —se decía a sí misma—. Algún día. Pero mientras tanto contrataron una niñera.
El trabajo de Manuel no paraba. Los enfermos no dejaban de llamarlo: fracturas, fiebres, partos, dolores de estómago, erupciones en la piel.
Un día de marzo, llegó a la consulta un hombre con la mano envuelta en un trapo ensangrentado. Se había cortado con un hacha mientras cortaba leña. La herida era profunda, llegaba hasta el hueso.
Manuel lo limpió con agua hervida y alcohol, después lo cosió con hilo de seda. Dieciséis puntos. El hombre no se quejó ni una vez, solo apretaba los dientes.
—Mantenga la herida limpia —le dijo Manuel—. Lávela todos los días con agua hervida y jabón. Y si se pone roja, caliente, o empieza a supurar, venga inmediatamente.
—¿No me va a poner cataplasma de hierbas? —preguntó el hombre, extrañado.
—No —respondió Manuel—. Las cataplasmas pueden infectar la herida. Agua y jabón es lo mejor.
El hombre se fue moviendo la cabeza, poco convencido. Pero dos semanas después volvió para que le quitaran los puntos, y la herida estaba perfectamente curada, sin infección.
—Carallo, doctor —dijo admirado—. Tiene razón con lo del agua y el jabón.
Poco a poco, la gente de Carbiá y sus alrededores empezaba a confiar en los métodos de Manuel. No usaba sanguijuelas ni cataplasmas de estiércol como el médico anterior. No recetaba purgantes violentos ni sangrías para todo. En su lugar, recomendaba higiene, descanso, buena alimentación, agua limpia.
Era medicina moderna, aunque muchos no entendieran por qué funcionaba.
En 1878, nació otro hijo. Un varón más. Lo llamaron Pedro.
Cuatro hijos en menos de tres años. La casa de Cumeiro estaba llena a rebosar. Victoria, con veintinueve años recién cumplidos, parecía más mayor. Pero nunca se quejaba.
—Son nuestros tesoros —decía mientras amamantaba a Pedro con una mano y con la otra mecía a Alfredo que lloraba—. Cada uno es un milagro.
José, con tres años, apuntaba maneras de ser un niño serio, responsable, con una inteligencia que sorprendía a todos.
—Este va a estudiar —decía el padre Bernardo, el párroco de San Pedro, cuando veía a José—. Tiene luz en los ojos.
Manuel miraba a su hijo mayor y sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. Quería darle oportunidades, quería que estudiara, que fuera a la universidad si quería. Pero con el sueldo de médico rural, ahorrar era difícil.
Cobraba del ayuntamiento una cantidad fija por ser médico municipal y secretario. Además tenía las igualas: las familias que podían pagar le daban una cantidad anual, en dinero o en especie, a cambio de atención médica durante todo el año. Y después estaban los que no podían pagar nada, los pobres de solemnidad, a quienes atendía gratis como parte de su obligación con la Beneficencia Municipal.
—Si cobrara solo por lo que trabajo, seríamos ricos —le decía a Victoria.
—Pero entonces no serías tú —respondía ella—. Y no te querría tanto.
El año 1879 trajo otro hijo más. El quinto. Otro varón. Nació el 2 de junio y lo llamaron Manuel, como su padre.
—Ya tenemos un José, un Alfredo, un Pedro y un Manuel —dijo Victoria, exhausta después del parto—. ¿Cómo vamos a acordarnos de todos los nombres?
—Pues habrá que hacer una lista —bromeó Manuel.
Pero la verdad es que la situación empezaba a ser complicada. Cinco hijos, todos menores de cuatro años. La casa de Cumeiro, aunque grande, se quedaba pequeña. Y Manuel sentía que necesitaba un cambio, una mejora, un destino que le permitiera ganar más y dar a su familia una vida mejor.
En las tardes, cuando volvía de sus rondas, se sentaba en el despacho del ayuntamiento de Carbiá y miraba los anuncios de plazas médicas en el Boletín Oficial. Había plazas en pueblos más grandes, con mejor sueldo. Pero dejar Cumeiro, dejar Carbiá, dejar las tierras de su padre...
Era una decisión difícil.
Mientras tanto, la vida en Cumeiro continuaba. Los niños crecían. José empezaba a hacer preguntas sobre todo: por qué el cielo es azul, por qué llueve, por qué la gente se enferma. Manuel intentaba responderle con paciencia, viendo en esas preguntas el inicio de una mente científica.
Alfredo, por su parte, era todo lo contrario. No preguntaba, actuaba. Si veía algo que le llamaba la atención, lo agarraba. Si quería algo, lo pedía a gritos. Era temperamental, cabezota, pero también cariñoso y leal.
Rosina era la pacificadora. Cuando sus hermanos peleaban, ella se metía en medio con sus bracitos extendidos.
—No pelear —decía con su voz de niña—. Ser buenos.
Pedro era callado, observador. Se pasaba horas mirando por la ventana, viendo pasar las nubes.
Y el pequeño Manuel... bueno, el pequeño Manuel todavía era un bebé que comía, dormía y lloraba. El futuro diría qué tipo de persona sería.
En Navidad de 1879, la familia García Ramos celebró en su casa de Cumeiro rodeados de vecinos y amigos. La mesa estaba llena de comida: lacón con grelos, pulpo, empanada, tarta de Santiago. Los niños corrían por la casa gritando de alegría.
Manuel miró a su alrededor: su esposa, sus cinco hijos, su hogar. Y sintió una gratitud profunda.
Habían sido cuatro años intensos en Cumeiro. Cuatro años de trabajo duro, de nacimientos y muertes, de alegrías y penas. Había aprendido a ser médico de verdad, no el médico de los libros sino el médico de la vida real. Había aprendido a lidiar con la incertidumbre, con la impotencia, con los límites de la medicina.
Pero también había aprendido la recompensa: la sonrisa de una madre que abraza a su hijo recién nacido, el agradecimiento de un hombre cuya mano salvaste, la confianza de una comunidad que te ve como su protector.
Y ahora, con el cambio de década, vendrían nuevos desafíos.
Pero esa noche, en Cumeiro, rodeado de su familia, Manuel simplemente disfrutó del momento.
Porque los momentos felices, había aprendido, son fugaces. Y hay que saborearlos mientras duran.
CAPÍTULO 4 - LOS SIGUIENTES AÑOS EN CUMEIRO (1880-1886)
La primavera de 1880 llegó tarde a Cumeiro. Marzo fue frío y lluvioso, abril apenas mejor. Los campos permanecían encharcados, los caminos convertidos en ríos de barro. Manuel salía cada mañana envuelto en su capote encerado, el sombrero goteando agua, y Platero resoplaba vapor por los ollares mientras trotaba entre las aldeas.
José tenía ya casi cinco años. Era un niño delgado, de ojos oscuros y serios, que pasaba horas sentado en el despacho de su padre observándolo trabajar. Cuando Manuel recibía pacientes en casa, José se quedaba en un rincón, callado como un ratón, mirando cómo su padre auscultaba pechos, vendaba heridas, recetaba medicinas.
Rosina, con cuatro años, era todo lo contrario a José. Parlanchina, risueña, siempre corriendo detrás de las gallinas o ayudando a su madre en la cocina. Alfredo, con tres años recién cumplidos, seguía siendo temperamental pero había descubierto que si lloraba lo suficientemente fuerte, alguien le hacía caso. Pedro, el callado, se pasaba el día observando por la ventana. Y el pequeño Manuel, con once meses, ya gateaba por toda la casa metiéndose en todos los rincones.
—Cinco hijos —decía Victoria a veces, mirándolos a todos—. Cinco milagros.
El 29 de marzo de 1881 nació otro hijo. Otro varón. Lo llamaron Benigno.
Victoria, exhausta después del parto, miró a Manuel con una sonrisa cansada.
—Seis —susurró—. Ya somos seis.
—Seis tesoros —respondió Manuel, besándola en la frente.
Pero la verdad es que la casa se estaba quedando pequeña. Muy pequeña. Los niños dormían apretados en las habitaciones, la ropa se amontonaba por todas partes, el ruido era constante. José, el mayor, ya leía y escribía. El párroco le daba clases particulares porque el niño tenía una sed de conocimiento insaciable.
—¿Por qué la gente se enferma, padre? —preguntaba.
—Porque entran cosas malas en el cuerpo —explicaba Manuel—. Cosas tan pequeñas que no se pueden ver.
—¿Y cómo las curas si no las puedes ver?
—Con medicinas que las matan. Y con limpieza. La limpieza es lo más importante.
José absorbía cada palabra como una esponja.
El 15 de abril de 1882, Victoria dio a luz a su séptimo hijo. Otro varón más. Lo llamaron Jesús.
—Siete —dijo Manuel, maravillado, sosteniendo al recién nacido—. Siete hijos.
—Todos varones menos Rosina —añadió Victoria con una sonrisa—. Pobre de ella, rodeada de hermanos.
Pero Rosina no parecía importarle. A sus seis años, mandaba sobre sus hermanos con mano de hierro. Cuando José y Alfredo se peleaban, ella se metía en medio.
—¡Basta! —gritaba con su vocecilla aguda—. ¡O le digo a mamá!
Y los niños obedecían.
Una tarde de noviembre de 1882, cuando ya habían pasado varios meses desde el nacimiento de Jesús, Manuel fue llamado a una casa en Obra. Era Ramón, el hombre cuya esposa Carmela había tenido el parto de nalgas años atrás.
—Doctor, venga rápido —jadeó el mensajero—. La niña, la que usted salvó... se está muriendo.
Manuel cabalgó hasta Obra como alma que lleva el diablo. Cuando llegó, encontró a la pequeña María —así la habían llamado— tendida en la cama, pálida como la cera, con una tos que le desgarraba el pecho.
Tuberculosis.
Manuel lo supo apenas la auscultó. El sonido inconfundible en los pulmones, la fiebre persistente, la tos con sangre. La niña tenía apenas seis años.
—¿Se va a morir? —preguntó Carmela con los ojos llenos de lágrimas.
Manuel no quiso mentir.
—No lo sé. La tuberculosis es una enfermedad terrible. Pero vamos a intentar todo lo posible.
Le recetó reposo absoluto, aire fresco, buena alimentación. Aceite de hígado de bacalao. Leche directamente de la vaca. Que la mantuvieran alejada de los otros niños para que no se contagiaran.
Pero en 1882 no había cura para la tuberculosis. Solo esperanza y rezos.
Visitó a María cada semana durante los dos meses siguientes. A veces parecía mejorar, otras empeoraba. Carmela no se apartaba de su lado.
—La salvó una vez —le dijo un día a Manuel—. Sé que puede salvarla otra vez.
Pero esta vez no pudo. Tres días antes de Navidad, María murió. Tenía seis años, tres meses y diez días.
Manuel asistió al entierro bajo una lluvia helada. Era un ataúd pequeño, blanco, con flores silvestres. Cuando lo bajaron a la tierra, sintió que se le partía el corazón.
Esa noche, cuando llegó a casa, abrazó a cada uno de sus hijos. A José, que leía junto al fuego. A Rosina, que dormía con su muñeca de trapo. A Alfredo, Pedro, Manuel, Benigno y Jesús, todos sanos, todos vivos.
—¿Qué te pasa? —preguntó Victoria.
—Nada —mintió—. Solo que los quiero mucho. A todos.
Los años pasaban en Cumeiro con esa mezcla de rutina y urgencia que caracteriza la vida del médico rural. Manuel se había convertido en una figura respetada en todo el municipio de Carbiá. Su consultorio nunca estaba vacío, sus rondas por las parroquias eran incesantes.
Pero algo había cambiado en él después de la muerte de María. Empezó a sentir que necesitaba más. Más conocimiento, más medios, más oportunidades. No solo para él, sino para sus hijos.
José tenía ya siete años y necesitaría pronto ir al instituto. Alfredo le seguía de cerca. Y los demás vendrían después. Cumeiro era un pueblo hermoso, las tierras de su padre, pero podía aspirar a lago mejor.
Una noche de verano de 1884, Victoria y Manuel estaban sentados en el patio trasero de la casa, disfrutando del aire fresco después de un día caluroso. Los niños dormían arriba.
—¿Sabes qué día es mañana? —preguntó Victoria de repente.
—¿Jueves?
—Es el cumpleaños de mi madre.
Manuel guardó silencio. Juana había venido a visitarlos varias veces desde que se mudaron a Cumeiro, pero la distancia hacía que las visitas fueran poco frecuentes.
—La echo de menos —continuó Victoria—. Y ella nos echa de menos a nosotros. Sobre todo a los niños.
—Lo sé.
—Mi madre me escribió hace unas semanas. Me contó que el médico de Arzúa está muy mayor. Tiene más de setenta años. Dicen que pronto se jubilará.
Manuel levantó la vista, interesado.
—¿Arzúa?
—Sí. Sabes que mi madre es de allí. Toda su familia es de Arzúa. Tengo primos, tíos... Si consiguieras la plaza cuando salga a concurso, estaríamos cerca de ellos. Y es un pueblo mucho más importante que Carbiá.
Manuel se quedó pensativo. Arzúa. Lo conocía bien. Estaba en el Camino de Santiago, tenía casi seis mil habitantes, iglesia importante, comercio activo.
—¿Tú querrías ir? —preguntó Manuel.
Victoria sonrió.
—Pasaríamos de las tierras de tu padre a las de mi madre. De los García de Piloño a los Camino de Arzúa. Sería... apropiado, ¿no crees?
—Tendría que presentarme a la plaza cuando salga a concurso.
—Y la ganarías —dijo Victoria con confianza—. Eres el mejor médico de toda la comarca. Todo el mundo lo sabe.
Manuel tomó la mano de su esposa.
—Lo pensaré.
Pero la decisión, en el fondo, ya estaba tomada.
El verano de 1885 trajo consigo la noticia que esperaban. El médico titular de Arzúa se jubilaba. La plaza saldría a concurso en el otoño.
Manuel pasó semanas preparando su solicitud. Escribió sobre su experiencia en Carbiá: los cientos de partos atendidos, las epidemias controladas, las vidas salvadas. Adjuntó cartas de recomendación del alcalde, del párroco, de las familias más importantes.
Y Victoria escribió a su madre.
—Dile a tus hermanos, a tus primos —le pidió Manuel—. Que hablen bien de mí. Que digan que soy de fiar.
Juana movió todos los hilos que pudo. Los Camino eran una familia conocida en Arzúa. Y el hecho de que el yerno de una del pueblo quisiera volver como médico era bien visto.
En diciembre de 1885 llegó la carta oficial. Manuel había ganado la plaza.
—Lo conseguiste —gritó Victoria, abrazándolo—. ¡Lo conseguiste!
Los niños, que no entendían bien qué pasaba, empezaron a saltar de alegría también.
—¿Nos vamos a mudar? —preguntó José, siempre el más observador.
—Sí, hijo —respondió Manuel—. A Arzúa. Donde nació tu abuela Juana.
—¿Y cuándo nos vamos?
—En enero. El primero de enero de 1886.
Los últimos días en Cumeiro fueron agridulces. Manuel se despedía de cada paciente, de cada familia, de cada aldea que había visitado durante más de diez años. Había traído al mundo a docenas de niños, había curado centenares de enfermedades, había cerrado los ojos de decenas de ancianos.
—Gracias, doctor —le decían todos—. Que Dios lo bendiga.
Josefa, su vecina, lloró el día que vinieron los carros a recoger los muebles.
—No será lo mismo sin vosotros —sollozaba—. Esta casa va a estar tan vacía...
—Vendrá otro médico —la consolaba Victoria—. Uno bueno, ya verás.
—Pero no será Manuel. Y tú no estarás aquí para ayudarme con mis dolencias.
Victoria la abrazó.
—Arzúa no está tan lejos. Puedes venir a visitarnos cuando quieras.
La víspera de Año Nuevo, Manuel hizo una última ronda por Cumeiro. Visitó la iglesia de San Pedro, donde habían bautizado a todos sus hijos. Caminó por los senderos que conocía de memoria. Se detuvo en el cementerio, donde estaba enterrada la pequeña María entre tantos otros que no había podido salvar.
—Hice lo que pude —susurró—. Lo juro.
Cuando volvió a casa, Victoria ya había terminado de hacer el equipaje.
—¿Listo? —preguntó ella.
—Listo —respondió Manuel.
La familia García Ramos partió hacia Arzúa.
Fueron en dos carros cargados con muebles, ropa, libros, el instrumental médico de Manuel. Los niños iban sentados entre los bultos, emocionados por la aventura. José, con diez años, ayudaba a cuidar de sus hermanos menores. Rosina cantaba canciones. Alfredo se peleaba con Pedro por el sitio. Manuel, Benigno y Jesús dormitaban acunados por el traqueteo del carro.
Victoria iba en el primer carro junto a Manuel, con Jesús en brazos. Miraba hacia atrás, viendo cómo Cumeiro se alejaba, con su iglesia de San Pedro recortada contra el cielo gris.
—Adiós, tierras de los García —susurró.
—Hola, tierras de los Camino —respondió Manuel, mirando hacia delante, hacia Arzúa, hacia el futuro.
Llegó un momento en que el camino era conocido para Victoria. Había hecho este recorrido tantas veces de niña, visitando a sus tíos y primos en Arzúa. Ahora volvía, pero no como visitante sino como residente.
—Mira, mamá —señaló José cuando divisaron el pueblo—. ¡Es más grande que Cumeiro!
—Mucho más grande —confirmó Victoria—. Y mira, ¿ves esos peregrinos? Aquí pasan muchos, camino de Santiago.
Cuando llegaron a la plaza principal de Arzúa, ya había gente esperándolos. La familia de Victoria: sus tíos, sus primos, amigos de la infancia de su madre.
—¡Victoria! —gritó una mujer mayor, abrazándola—. ¡Por fin vuelves a casa!
—Tía Carmen —Victoria se echó a llorar—. Cuánto tiempo.
Los niños miraban todo con ojos grandes. La plaza era enorme comparada con la de Cumeiro. La iglesia de Santiago dominaba el espacio, imponente. Las casas eran más grandes, más sólidas. Había tiendas, una taberna, un herrero.
—Venid, venid —decía el tío Andrés—. Os enseñaremos vuestra casa.
La casa que el ayuntamiento les había asignado estaba cerca de la plaza. Era grande, de dos plantas, con un patio trasero y establos. En la planta baja estarían el consultorio y el despacho municipal. En la planta alta vivirían ellos.
—Es enorme —susurró Rosina, mirando las habitaciones vacías.
—Es nuestro nuevo hogar —dijo Manuel.
Esa primera noche en Arzúa, después de que los niños se durmieran exhaustos del viaje, Manuel y Victoria se quedaron despiertos un rato más, asomados a la ventana que daba a la plaza.
—Estamos en casa —dijo Victoria—. En las tierras de mi madre.
—Y cerca de Santiago para los niños —añadió Manuel—. José podrá ir al instituto. Y después a la universidad, si quiere.
Afuera, en las calles de Arzúa, los peregrinos descansaban en los albergues, preparándose para la última etapa hacia Santiago. Y en la casa del nuevo médico, siete niños soñaban con el futuro que les esperaba.
Un futuro lleno de promesas, de oportunidades, de vida.
De las tierras de los García a las tierras de los Camino.
El camino continuaba.
CAPÍTULO 5 - LA CASA DE ARZÚA
Los primeros meses en Arzúa fueron de ajuste y descubrimiento. La casa de dos plantas junto a la plaza era más grande que cualquier casa en la que hubieran vivido en Cumeiro. Seis habitaciones arriba para la familia, consultorio y despacho abajo. Victoria organizaba la casa con la eficiencia de quien ha movido a siete hijos varias veces.
José, que acababa de cumplir once años, ayudaba con los pequeños mientras Victoria ordenaba. Rosina, con nueve, mandaba sobre sus hermanos menores con la autoridad de quien se sabe la hermana mayor. Alfredo, Pedro, Manuel, Benigno y Jesús se peleaban por explorar cada rincón de la casa nueva.
—¡Niños! —gritaba Victoria—. Dejad de correr por las escaleras o alguien se va a matar.
Manuel, mientras tanto, instalaba su consultorio. La placa de bronce llegó a mediados de enero:
Dr. MANUEL GARCÍA SEGOND - Médico Municipal
La colgó en la puerta con orgullo. Después de once años en Cumeiro, después de cientos de partos y curaciones, por fin tenía su propia consulta en un pueblo importante del Camino de Santiago.
El primer paciente llegó esa misma tarde.
—Doctor García —dijo Benito Lamas, un hombre de unos sesenta años que caminaba apoyándose en un bastón—. Las rodillas. Ya no puedo con ellas.
Manuel lo examinó. Artritis. No había cura, solo paliativos.
—Compresas calientes dos veces al día —le recetó—. Y esto —le dio un frasco de laudano—. Una gota en un vaso de agua antes de dormir, si el dolor no le deja descansar.
—¿Cuánto le debo?
—Dos reales.
Benito pagó y se fue. Manuel anotó la consulta en su libro. Su primer paciente en Arzúa.

La plaza de Arzúa era el corazón del pueblo. En el centro estaba la iglesia de Santiago, imponente, de piedra gris. Al otro lado, el ayuntamiento. Y por todas partes, peregrinos.
Porque Arzúa era la última o la penúltima parada del Camino. Treinta y nueve kilómetros separaban al peregrino de la catedral de Santiago. Algunos llegaban exhaustos, otros eufóricos sabiendo que el final estaba cerca.
Y muchos llegaban enfermos.
El primer domingo, después de misa en la iglesia de Santiago, el párroco don Tomás presentó a Manuel a la comunidad.
—Este es el doctor García Segond, nuestro nuevo médico municipal. Viene de Cumeiro, en Pontevedra, donde ejerció durante once años con gran reputación. Démosle la bienvenida que merece.
La gente aplaudió cortésmente. Victoria, sentada en el banco con los siete niños, sonrió.
Después de la misa, una mujer se acercó a Victoria.
—¡Victoria! ¿Eres tú?
Era Mercedes, una amiga de la infancia.
—¡Mercedes! ¡Cuántos años!
Se abrazaron entre risas y lágrimas.
—Tu madre Juana me contó que venías. ¡Y con siete hijos! Madre mía, qué bendición.
—Siete bendiciones y siete dolores de cabeza —se rió Victoria.
—Tenéis que venir a comer un día. Mi marido querrá conocer al nuevo doctor.
Arzúa era así. Un pueblo donde todos se conocían, donde las familias tenían raíces de siglos, donde los Camino —la familia materna de Victoria— eran respetados desde generaciones.
Aquella misma tarde, mientras Manuel leía en el consultorio, entró José corriendo.
—¡Padre! Hay un peregrino en la plaza. Dice que no puede caminar.
Manuel salió inmediatamente. Un hombre de unos cuarenta años estaba sentado en el suelo junto a la fuente, con el pie derecho descalzo y visiblemente hinchado.
—Doctor —dijo en un castellano con acento francés—. El pie. No puedo apoyarlo.
Manuel se arrodilló para examinarlo. Una ampolla grande reventada en el talón, infectada. La piel alrededor estaba roja y caliente.
—¿Cuánto hace que le duele?
—Tres días. Pero hoy ya no puedo seguir.
—Venga conmigo al consultorio.
Con ayuda de José, llevaron al peregrino a la consulta. Manuel limpió la herida con agua hervida, aplicó una cataplasma de manzanilla, y vendó el pie con tela limpia.
—Tiene que descansar al menos dos días —le dijo—. Si sigue caminando, la infección empeorará y podría perder el pie.
El peregrino palideció.
—Pero tengo que llegar a Santiago...
—Y llegará. Pero con dos días de descanso. Hay una posada aquí en la plaza, Casa Manuela. Dígale que va de mi parte.
—¿Cuánto le debo, doctor?
Manuel negó con la cabeza.
—Nada. Es peregrino. Cobrarle sería cobrarle a Dios.
El hombre se echó a llorar.
—Que Dios lo bendiga, doctor.
Cuando se fue, José miró a su padre.
—¿Por qué no le cobraste?
—Porque viene de muy lejos, caminando, con lo puesto. Porque viene a cumplir una promesa. ¿Cómo voy a cobrarle por curar un pie?
—Pero necesitamos el dinero...
—Necesitamos más la conciencia tranquila.
José asintió lentamente. Era una lección que no olvidaría nunca.
Los meses pasaron. Manuel estableció su rutina: consulta por las mañanas, visitas por las tardes. La gente de Arzúa empezó a confiar en él. Su reputación de médico competente y generoso se extendió.
Todos los días llegaban peregrinos con ampollas, torceduras, fiebres, diarreas. Manuel los atendía a todos, cobrándoles poco o nada. Los casos más graves los trataba gratis.
—No puedes regalar tu trabajo —le decía Victoria.
—No lo regalo. Lo doy a quien lo necesita.
—Pero tenemos siete hijos que alimentar...
—Y tengo pacientes que pagan. Don Ramiro, don Andrés, las familias ricas del pueblo. Ellos pueden pagar por los pobres y los peregrinos.
Victoria suspiró. Sabía que tenía razón. Y además, la familia Camino —su familia— tenía cierta posición en Arzúa. Tierras, contactos, influencia. No les faltaría comida.
En marzo llegó a la consulta una mujer joven, de unos veinticinco años. Venía sola, con la cara pálida y ojeras profundas.
—Doctor —dijo con voz débil—. Toso sangre.
Manuel sintió que se le helaba el corazón. La examinó. Escuchó sus pulmones con el estetoscopio. El sonido era inconfundible: tuberculosis.
—Carmen —le dijo, porque ya la conocía del pueblo—. Tengo que ser sincero contigo. Tienes tuberculosis.
La mujer cerró los ojos.
—Lo sabía. Mi madre murió de lo mismo.
—No hay cura —continuó Manuel—. Pero hay cosas que puedes hacer para vivir mejor, más tiempo. Reposo absoluto. Aire fresco, abre las ventanas de tu habitación todos los días. Come bien, todo lo que puedas. Leche, huevos, carne si puedes conseguirla.
—¿Cuánto tiempo me queda?
—No lo sé. Pueden ser meses, pueden ser años. Depende de muchas cosas.
Carmen asintió.
—Gracias por ser honesto, doctor.
Cuando se fue, Manuel se quedó mirando por la ventana del consultorio. La tuberculosis. La enfermedad que mataba a más gente en Europa que cualquier otra. Y él no podía hacer nada. Solo acompañar, aliviar, esperar.
Esa noche escribió una carta a su hermano Alfredo, médico en Santiago, preguntándole si había algún avance en el tratamiento de la tuberculosis. La respuesta llegó dos semanas después: ninguno.
Y entonces, en julio, Victoria empezó a sentirse mal.
—Otra vez —le dijo a Manuel una mañana, con una mezcla de alegría y cansancio.
—¿Estás segura?
—Completamente.
Manuel la abrazó.
—El octavo.
—El octavo —sonrió Victoria—. Julia, si es niña.
—¿Y si es niño?
—Es niña. Lo sé.
Y tuvo razón. Julia nació en la casa de la plaza de Arzúa. Fue un parto rápido, sin complicaciones. La comadrona, doña Remedios —la misma que había atendido a Victoria en los partos anteriores en Cumeiro y que ahora vivía en Arzúa—, la trajo al mundo en menos de cuatro horas.
—Una niña sana y hermosa —anunció Remedios—. Y la madre está perfecta.
Manuel entró a la habitación. Victoria estaba pálida pero sonriente, con la niña en brazos.
—Mira —le dijo—. Julia. Nuestra Julia.
La niña tenía los ojos cerrados, la carita arrugada, los puñitos apretados. Manuel la cogió con cuidado, con ese asombro que nunca desaparecía, por muchos hijos que tuviera.
—Bienvenida a este mundo, pequeña Julia.
Los siete hermanos entraron en tropel a conocer a la nueva hermana. José la miró con una seriedad extraña.
—Es muy pequeña —dijo.
—Todos fuimos así de pequeños —respondió Victoria—. Incluso tú.
—¿Yo también?
—Tú también.
Rosina extendió un dedo. La niña lo agarró con su manita.
—Voy a cuidarla —dijo solemnemente—. Para que nunca le pase nada.
Manuel y Victoria se miraron, emocionados.
—Lo sé —dijo Victoria—. Sé que lo harás.
Diciembre trajo el frío y la nieve. Arzúa se cubrió de blanco. Los peregrinos escasearon, solo los más valientes o los más desesperados se atrevían a caminar con ese tiempo.
Manuel pasaba las noches en su consultorio, escribiendo en su diario médico, leyendo las revistas médicas que le llegaban de Santiago, estudiando. Porque la medicina avanzaba. Pasteur en Francia, Koch en Alemania, Lister en Inglaterra. Cada mes traía nuevos descubrimientos.
Y Manuel quería aprenderlos todos.
Una noche de Navidad, con toda la familia reunida alrededor de la mesa —José, Rosina, Alfredo, Pedro, Manuel, Benigno, Jesús y la pequeña Julia en brazos de Victoria—, Manuel levantó su copa de vino.
—Por este año —dijo—. El primer año en Arzúa. Por esta casa, por este pueblo, por esta familia.
—Por la familia —repitieron todos.
Brindaron. Los niños con agua, los adultos con vino.
Afuera nevaba. Dentro, la casa estaba caliente, llena de luz, llena de vida.
Manuel miró a Victoria, que sostenía a Julia mientras Rosina cantaba un villancico. Miró a sus hijos, todos sanos, todos fuertes. Miró por la ventana hacia la plaza, donde la iglesia de Santiago se recortaba contra el cielo nocturno.
Habían llegado a casa.
Y aunque no lo sabían todavía, en esa casa vivirían algunos de los años más felices de sus vidas.
Ahora, en esta noche de diciembre de 1886, la familia García Ramos celebraba. Celebraba la vida, la salud, el amor.
Y en el consultorio de la planta baja, una vela ardía en la ventana.
Una luz en la oscuridad.
Una promesa de cuidado.
Una vocación hecha vida.
CAPÍTULO 6 - EL ARTE DE CURAR (1887-1888)
El invierno de fue especialmente duro en Arzúa. Enero trajo nevadas que dejaron el pueblo aislado durante casi una semana. Los caminos se volvieron intransitables, los peregrinos escasearon, y Manuel apenas podía salir a visitar a los enfermos en las aldeas cercanas.
José iba a cumplir doce años y Manuel había tomado una decisión importante: en septiembre el niño se trasladaría a Santiago para comenzar el bachillerato en el Instituto. Viviría con la abuela Juana en la casa de la calle San Pedro, la misma casa donde había nacido.
—Pero voy a volver los fines de semana, ¿verdad padre? —preguntaba José constantemente.
—Todos los fines de semana que puedas —le prometía Manuel—. Y en vacaciones estarás aquí con nosotros.
Victoria lo miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. Su hijo mayor, el primogénito, se iba. Era lo correcto, lo necesario, pero dolía.
—Es solo el primero —le decía Manuel, abrazándola—. Después vendrán Alfredo, Pedro, Manuel... Todos irán a estudiar. Es lo que queremos para ellos.
—Lo sé —susurraba Victoria—. Pero no por eso duele menos.
La primavera de 1887 trajo consigo una epidemia de fiebre tifoidea que se extendió por Arzúa y las aldeas cercanas como el agua sucia que la causaba. Manuel trabajaba dieciocho horas al día, visitando casa tras casa, tratando a docenas de enfermos con fiebre altísima, dolores abdominales y ese postración profunda que dejaba a los pacientes sin fuerzas ni para incorporarse.
La fiebre tifoidea era traicionera. Empezaba despacio, con un malestar que parecía un resfriado común, y luego escalaba durante días hasta temperaturas que podían matar. Lo peor era que atacaba a todos: niños, adultos, ancianos. No distinguía.
—Agua hervida —repetía Manuel en cada casa, con una insistencia que algunos tomaban por manía—. Solo agua hervida. No del pozo, no del río. Hervida. Y las letrinas alejadas del pozo, por el amor de Dios.
La gente lo miraba con escepticismo. El agua era el agua. Siempre había sido así.
—Doctor, siempre hemos bebido de este pozo —le decían.
—Y por eso están enfermos —respondía él.
No todos lo escuchaban. Pero los que lo escucharon sanaron antes.
Manuel aplicaba lo que sabía: bajar la fiebre con paños fríos y empapados en vinagre, mantener a los enfermos hidratados cucharada a cucharada cuando no podían tragar, vigilar que no aparecieran las complicaciones más temidas, la perforación intestinal o la hemorragia, que en 1887 eran sentencia de muerte.
La mayoría se recuperaron. Pero cuatro no lo hicieron. Un anciano de setenta años de la aldea de Lema. Una mujer joven de Brandeso que dejó tres hijos pequeños. Y dos niños: uno de cuatro años y una niña de seis que se llamaba Carmen, igual que la tuberculosa a la que Manuel había acompañado hasta el final el año anterior.
Manuel asistió a cada uno de los cuatro entierros. Se quedaba de pie bajo la lluvia de mayo, viendo cómo bajaban los ataúdes a la tierra húmeda, con ese peso en el pecho que nunca se hacía más ligero por mucho que se repitiera.
—No pudiste hacer nada más —le decía Victoria cada noche.
—Debería haber podido —respondía él.
Pero en el fondo sabía que ella tenía razón. La medicina de 1887 tenía límites que ninguna voluntad podía traspasar. No había antibióticos, no había sueros específicos, no había más que las manos del médico, su conocimiento, su presencia constante.
Una tarde de mayo, cuando los últimos casos ya remitían y el pueblo empezaba a respirar de nuevo, Manuel recibió la visita de don Ramiro, uno de los hombres más ricos de Arzúa. Tenía tierras, molinos y una casa grande en la plaza. Entró al consultorio con el sombrero en la mano, algo que Manuel nunca le había visto hacer.
—Doctor García —dijo—. Vengo a agradecerle.
—¿Agradecerme qué?
—Mi nieto. El pequeño Ramiro. La fiebre tifoidea. Estuvo dos semanas entre la vida y la muerte. Usted venía cada día, a veces dos veces. Le ponía paños fríos, le hacía beber agua hervida, le daba el tratamiento con sulfato de quinina. Mi hijo decía que era demasiado pequeño para aguantarlo. Usted insistió.
Manuel movió la cabeza.
—Su nieto se salvó porque era fuerte y tuvo suerte. Yo solo hice lo que pude.
—Pero lo hizo bien. El médico anterior hubiera esperado a que la fiebre bajara sola. Usted no esperó. —Sacó un saco de monedas y lo puso sobre la mesa—. Quiero pagarle.
Manuel lo miró sin tocarlo.
—Don Ramiro, ya me pagó por mis visitas.
—Eso fue el pago normal. Esto es gratitud. Mi nieto es lo que más quiero en este mundo. Si hubiera muerto... —se le quebró la voz—. Por favor, acéptelo.
Manuel dudó. Pensó en José, que pronto iría a Santiago. En Alfredo, que lo seguiría en dos años. En los otros cinco hijos que crecían y necesitaban ropa, comida, educación.
—Está bien —dijo finalmente—. Gracias, don Ramiro.
Cuando el hombre se fue, Victoria entró desde la cocina.
—Lo escuché todo. Hiciste bien en aceptarlo.
—¿Tú crees?
—Necesitamos ese dinero. Y te lo ganaste con creces.
Esa noche, Manuel contó las monedas sobre la mesa del consultorio. Había suficiente para pagar un año entero de José en Santiago, con los libros incluidos.
Se quedó mirándolas un rato largo. Cuatro muertos que no había podido salvar. Un niño que sí. Y ese niño crecería, se haría hombre, tendría sus propios hijos algún día. Y todo porque un médico rural había sabido lo suficiente, había insistido lo suficiente, había estado ahí cuando hacía falta.
Valía la pena.
Tenía que valer la pena.
En septiembre de 1887, José partió hacia Santiago.
Victoria le había preparado un baúl con ropa, mantas, libros, y una imagen de la Virgen que había pertenecido a su abuela. Manuel le dio un estuche de cuero con plumas, tinta y papel.
—Escríbenos todas las semanas —le dijo Victoria, secándose las lágrimas—. Cuéntanos todo lo que aprendes.
—Sí, mamá.
—Y come bien. Tu abuela Juana te va a cuidar, pero tú también tienes que cuidarte.
—Sí, mamá.
—Y estudia mucho, pero no demasiado. También tienes que descansar.
—Victoria —intervino Manuel suavemente—. Lo vas a agobiar.
Pero Victoria no podía evitarlo. Era su primer hijo, su niño, y se iba.
José se subió al carro de línea que hacía el recorrido entre Arzúa y Santiago. Se sentó junto a la ventana y saludó con la mano. Victoria le devolvió el saludo, llorando abiertamente.
El carro partió levantando polvo.
—Ya está —dijo Manuel, rodeando a Victoria con el brazo—. Ya se fue.
—Es tan pequeño todavía...
—Tiene doce años. Y es inteligente. Y responsable. Va a estar bien.
Y estuvo bien. Las cartas de José llegaban puntualmente cada semana. Contaba sobre el instituto, sobre sus profesores, sobre las asignaturas: latín, matemáticas, física, historia natural. Todo le fascinaba.
"Queridos padres: Hoy en la clase de ciencias naturales el profesor nos enseñó un microscopio. ¡Se pueden ver cosas tan pequeñas que no existen para el ojo! Pensé en ti, padre, cuando hablas de las cosas que enferman que no se pueden ver. ¿Serán esas?"
Manuel leyó la carta con una sonrisa. Su hijo estaba descubriendo el mundo. Y algún día, si Dios quería, sería médico. Un médico mejor que él, con más conocimientos, más medios, más posibilidades.
El verano de 1888 trajo una sequía terrible. Los campos se secaron, los pozos bajaron de nivel, el río que pasaba cerca de Arzúa se convirtió en un hilo de agua.
Y con la sequía llegaron los problemas de siempre: disentería, fiebres tifoideas, toda clase de enfermedades transmitidas por el agua sucia.
Manuel recorría las casas predicando su evangelio: hervir el agua, lavar las manos, mantener los alimentos alejados de las moscas. Pero era difícil hacer que la gente cambiara hábitos de siglos.
—El agua hervida sabe mal —se quejaban.
—Pues que sepa mal —respondía Manuel—. Pero no los va a matar.
En agosto regresó José de Santiago para las vacaciones de verano. Venía más alto, más delgado, con un aire de seriedad que no tenía antes.
—¡Hijo! —Victoria lo abrazó como si hubiera estado ausente años en lugar de meses—. ¡Cómo te he echado de menos!
—Yo también, mamá.
Los hermanos pequeños se arremolinaron alrededor de José, todos hablando a la vez, preguntándole sobre Santiago, sobre el instituto, sobre la ciudad.
—¿Es verdad que hay edificios de cuatro pisos?
—¿Viste la catedral por dentro?
—¿Te dejaron tocar el Pórtico de la Gloria?
José se reía, contestando a todas las preguntas.
Esa noche, después de cenar, Manuel y José se quedaron solos en el consultorio. José miraba los instrumentos médicos con curiosidad: el estetoscopio, las vendas, los frascos de medicinas.
—¿Puedo preguntarte algo, padre?
—Claro.
—¿Cómo sabes qué enfermedad tiene cada persona?
Manuel sonrió.
—Observando. Escuchando. Tocando. Preguntando. La medicina no es solo saber de qué enfermedad se trata. Es saber de qué persona se trata.
—No entiendo.
—Dos personas pueden tener la misma enfermedad, pero no las puedes tratar igual. Una es joven y fuerte, puede tomar medicinas más fuertes. Otra es vieja y débil, necesitas ser más cuidadoso. Una vive en una casa limpia y seca, se va a recuperar mejor. Otra vive en una choza húmeda, va a tardar más. ¿Lo entiendes?
José asintió lentamente.
—Creo que sí.
—Y hay otra cosa —continuó Manuel—. A veces no puedes curar. A veces solo puedes acompañar. Y eso también es medicina.
—¿Acompañar?
—Estar con el enfermo. Darle la mano. Decirle palabras de consuelo. Ayudar a la familia a prepararse para lo peor. Eso también es parte de nuestro trabajo.
José se quedó callado un momento.
—¿Es difícil?
—Sí. Es lo más difícil de todo.
—Pero tú lo haces.
—Porque tengo que hacerlo. Porque es mi deber. Y algún día, si decides ser médico, será también tu deber.
José miró a su padre a los ojos.
—Quiero ser médico, padre. Como tú. Como el tío Alfredo.
Manuel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
—Entonces serás un gran médico, hijo. Lo sé.
Se abrazaron en el silencio del consultorio, rodeados de instrumentos y medicinas, mientras afuera, en las calles de Arzúa, los peregrinos seguían caminando hacia Santiago bajo las estrellas de agosto.
Una nueva generación de médicos estaba naciendo.
Y Manuel García Segond, médico rural de Arzúa, sabía que su mayor legado no serían las vidas que había salvado. Sería el hijo al que estaba enseñado a salvar vidas.
CAPÍTULO 7 - LOS NUEVE TESOROS (1889)
Victoria despertó una mañana de febrero de 1889 con la certeza de que estaba embarazada otra vez. Ni siquiera necesitaba confirmarlo. Después de ocho hijos, conocía las señales de su propio cuerpo mejor que cualquier médico.
—Otra vez —le dijo a Manuel mientras desayunaban.
Manuel levantó la vista del café.
—¿Estás segura?
—Completamente.
Manuel la miró en silencio. Victoria tenía cuarenta años. Había dado a luz ocho veces. Cada embarazo era un riesgo mayor que el anterior.
—¿Cómo te sientes?
—Cansada —admitió Victoria—. Pero bien. Este será el último, Manuel. Lo sé.
—¿El último?
—El noveno. Los nueve tesoros. Es un número perfecto.
Manuel extendió la mano sobre la mesa y Victoria la tomó. Tenían cuarenta años los dos. Habían construido una vida juntos en Arzúa. Tenían una casa, una consulta próspera, ocho hijos sanos. Y pronto serían nueve.
—Si es niño, Modesto —dijo Victoria—. Como tu hermano.
—¿Y si es niña?
—No será niña. Ya tuvimos dos. Este es niño.
Y tuvo razón, como siempre.
Mientras Victoria contaba los meses de su embarazo, la vida en Arzúa seguía su ritmo. José escribía desde Santiago cada semana. Sus cartas hablaban de latín, de matemáticas, de historia natural. Pero también hablaban de nostalgia.
"Queridos padres: El profesor de física hizo un experimento con electricidad que casi incendia el aula. Todos nos asustamos pero fue fascinante. Echo de menos las cenas en casa. Echo de menos a Julia. ¿Ya camina bien? La abuela Juana me cuida, pero su comida no sabe como la de mamá. Volveré en Semana Santa. José."
Rosina leía las cartas en voz alta durante la cena. Tenía doce años y se había convertido en la segunda madre de la casa. Cuidaba de Julia, ahora de casi tres años, vigilaba que los hermanos hicieran sus tareas, ayudaba a Victoria con la comida.
En abril llegó a Arzúa una nueva epidemia de sarampión que afectó especialmente a los niños pequeños.
Julia se contagió. Tenía tres años y la fiebre le subió tanto que Manuel temió lo peor. Durante tres noches Victoria no se separó de su lado, poniéndole paños fríos en la frente, dándole de beber agua hervida con miel.
—No me la puedes quitar —le susurraba Victoria a Dios en la oscuridad de la habitación—. Ya me quitaste a mis padres. No me quites a mi hija.
Julia sobrevivió. La fiebre bajó al cuarto día y la erupción empezó a desaparecer. Cuando Manuel entró a verla, la niña estaba sentada en la cama, comiendo pan con leche.
—Papá —dijo con su vocecita—. Tengo hambre.
Manuel la abrazó con tal fuerza que Victoria tuvo que reñirle.
—La vas a aplastar.
—Lo siento. Es que...
—Lo sé. Yo también.
No todos los niños tuvieron tanta suerte. En Arzúa murieron cuatro durante esa epidemia.
Era lo más difícil de su trabajo. No las horas largas, no el cansancio, no los caminos de barro. Era ver morir a los niños sabiendo que no podía hacer nada para salvarlos.
—Si tuviera el suero... —le decía a Victoria por las noches—. En Alemania están desarrollando sueros para muchas enfermedades. Koch, Pasteur... están descubriendo cómo funcionan los gérmenes, cómo se transmiten las enfermedades. Pero aquí, en Galicia, seguimos igual que hace cincuenta años.
—Haces lo que puedes con lo que tienes —respondía Victoria—. No puedes salvarlo a todos, Manuel. Pero salvas a muchos. Y eso importa.
El día de la Asunción de la Virgen, Victoria empezó con las contracciones.
Era temprano por la mañana. Manuel estaba todavía en la cama cuando Victoria lo despertó.
—Es hoy.
—¿Estás segura?
—Manuel. Es el noveno. Sé cuándo es.
Manuel se vistió a toda prisa y fue a buscar a doña Remedios. La comadrona llegó en menos de media hora, con su bolsa de cuero y su calma profesional.
—Vamos a ver a este número nueve —dijo, entrando en la habitación.
El parto fue rápido. Modesto nació a las once de la mañana, con un grito fuerte que se oyó en toda la casa. Era grande, sano, con el pelo negro y los ojos cerrados.
—Un niño —anunció doña Remedios—. Y muy hermoso.
Victoria lo tomó en brazos, exhausta pero feliz.
—Modesto —susurró—. Modesto García Ramos.
Manuel entró cuando doña Remedios ya había limpiado todo. Victoria estaba en la cama, pálida pero sonriente, con el bebé en sus brazos. Alrededor de la cama estaban todos los hermanos: José con trece años, Rosina con doce, Alfredo con once, Pedro con diez, Manuel con nueve, Benigno con ocho, Jesús con siete, y Julia con tres.
—Venid a conocer a vuestro hermano —dijo Victoria.
Uno por uno se acercaron a mirar al bebé. Julia, la más pequeña hasta ahora, lo miraba con una mezcla de curiosidad y celos.
—¿Y yo? —preguntó.
—Tú sigues siendo nuestra princesa —le dijo Manuel, levantándola—. Pero ahora tienes un hermano pequeño al que cuidar.
—¿Como Rosina me cuida a mí?
—Exactamente.
Esa noche, cuando todos los niños estaban en la cama y Modesto dormía en su cuna, Manuel y Victoria se sentaron en el consultorio.
—Nueve —dijo Manuel—. Nueve hijos.
—Los nueve tesoros —respondió Victoria—. Como te dije.
—¿Cómo vamos a educarlos a todos? José está en el instituto, Alfredo querrá ir pronto, y Pedro después...
—Lo haremos —dijo Victoria con firmeza—. Como hemos hecho todo. Paso a paso. Día a día.
Manuel la miró. A sus cuarenta años, Victoria seguía siendo la mujer de la que se había enamorado en Santiago. Más cansada, con arrugas alrededor de los ojos, con el pelo empezando a encanecer. Pero con la misma fuerza, la misma determinación, la misma luz.
—Te quiero —le dijo.
—Y yo a ti.
Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos de la casa dormida. Nueve hijos respirando en nueve camas. Nueve vidas que dependían de ellos.
Nueve tesoros.
Esa noche de agosto de 1889, con Modesto recién nacido durmiendo en su cuna, la familia García Ramos estaba completa.
Y eran felices.
CAPÍTULO 8 - LAS ESTACIONES DE LA VIDA (1889-1890)
El otoño de 1889 llegó con lluvias torrenciales que convirtieron los caminos de Arzúa en ríos de barro. Manuel montaba a Platero cada mañana para visitar las aldeas, volviendo empapado hasta los huesos, con las botas llenas de lodo.
—Vas a coger una pulmonía —le decía Victoria mientras le preparaba ropa seca.
—Los enfermos no pueden esperar a que deje de llover.
—Los enfermos te necesitan vivo, no muerto de neumonía.
Pero Manuel seguía saliendo. Porque en octubre apareció una epidemia de difteria en las aldeas del norte de Arzúa. El garrotillo, como lo llamaban. La enfermedad que mataba a los niños por asfixia, que llenaba sus gargantas de membranas grises hasta que no podían respirar.
El primer caso fue en Brandeso. Un niño de cinco años que empezó con fiebre y dolor de garganta. Cuando Manuel llegó, ya tenía las membranas características cubriendo las amígdalas.
—¿Qué se puede hacer, doctor? —preguntó la madre, llorando.
Manuel quiso ser honesto.
—Poco. Mantenerlo cómodo. Darle líquidos. Vigilar que pueda respirar. Si las membranas se extienden a la laringe... —se calló. No hacía falta terminar la frase.
El niño murió tres días después. Asfixiado. Mientras Manuel sostenía su mano y la madre gritaba de dolor.
Era 1889. En Alemania, Behring y Kitasato estaban desarrollando la antitoxina diftérica. Pero ese conocimiento tardaría años en llegar a Galicia. Y mientras tanto, los niños seguían muriendo.
En dos semanas murieron seis niños en las aldeas cercanas a Arzúa. Manuel trabajaba día y noche, intentando al menos aliviar el sufrimiento, sabiendo que en la mayoría de los casos no podía hacer nada más.
—¿Por qué Dios permite esto? —le preguntó una noche a Victoria.
Estaban en la cama, con Modesto durmiendo en la cuna junto a ellos. Victoria tardó en responder.
—No lo sé. Pero sé que tú estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Estás ahí. Estás con ellos. No los abandonas.
—No es suficiente.
—Es todo lo que tienes. Y es mucho.
Manuel se giró hacia ella en la oscuridad.
—A veces pienso que debería haber seguido en el seminario. Hubiera sido más fácil. Menos dolor.
—Pero habrías salvado menos vidas. Y tus hijos no existirían.
Manuel sonrió tristemente.
—Tienes razón.
—Siempre la tengo —dijo Victoria, y por primera vez en días, Manuel se rió.
En noviembre llegó una carta de José desde Santiago. Pero esta vez no hablaba de clases ni de experimentos. Hablaba de algo más.
"Queridos padres: He tomado una decisión. Cuando termine el bachillerato, quiero matricularme en Medicina. Sé que no será fácil. Sé que son seis años. Pero es lo que quiero hacer con mi vida. No puedo imaginarme haciendo otra cosa. Espero que me deis vuestra bendición. José."
Manuel leyó la carta tres veces. Después se la pasó a Victoria, que la leyó en silencio, con lágrimas en los ojos.
—Va a ser médico —dijo.
—Eso parece.
Esa noche escribió una respuesta:
"Querido José: Tu madre y yo estamos orgullosos de tu decisión. La medicina es una vocación noble pero dura. Verás morir a personas que no podrás salvar. Trabajarás hasta el agotamiento. Habrá momentos en que te preguntarás si merece la pena. Pero también verás nacer niños, curarás enfermedades, aliviarás dolor. Y al final del día, cuando cierres tu consulta, sabrás que has hecho algo que importa. Estudia duro. La Facultad de Medicina es exigente. Pero confío en ti. Tienes mente brillante y corazón bondadoso. Serás un gran médico. Tu padre."
El año 1890 comenzó con buenas noticias. La epidemia de difteria había cedido. No habían muerto más niños desde principios de diciembre.
En enero, Manuel, como secretario del ayuntamiento, recibió la visita de don Ramiro, el hombre rico cuyo nieto había salvado de la fiebre tifoidea años atrás.
—Doctor García —dijo—, quiero hacer una donación.
—¿Una donación?
—Para el pueblo. Para construir una escuela mejor. Los niños de Arzúa merecen estudiar en un edificio digno, no en ese cobertizo que tenemos ahora.
Manuel lo miró sorprendido.
—Es muy generoso de su parte, don Ramiro.
—Usted salvó a mi nieto. Y ha salvado a docenas de niños más en este pueblo. Es lo menos que puedo hacer.
La escuela nueva se empezó a construir en marzo. Doña Emilia, la maestra, lloró cuando vio los planos.
—Por fin —decía—. Por fin mis niños van a tener aulas con luz, con bancos de verdad, con pizarras grandes.
Los niños García Ramos seguían creciendo. Alfredo, con trece años, había decidido que quería estudiar Derecho como el tío Modesto. Pedro, con doce, todavía no sabía qué quería ser. Manuel, con once, era callado y estudioso. Benigno, con nueve, era travieso y siempre se metía en líos. Jesús, con ocho, era el más dulce de todos.
Y Julia, con cuatro años, era la princesa de la casa. Todos la mimaban, todos la consentían.
—La estamos malcriando —decía Victoria.
—Además de Rosina, es la única niña entre tantos varones —respondía Manuel—. Tiene derecho a ser un poco consentida.
Modesto gateaba ya por toda la casa. Tenía nueve meses y era un bebé fuerte, sano, curioso. Se metía todo en la boca, perseguía al gato, se reía cuando sus hermanos mayores jugaban con él.
En abril llegó la Semana Santa. José volvió de Santiago y Manuel cumplió una promesa que le había hecho: lo llevó con él a las visitas médicas.
—Vamos a ver a la señora Carmen —le dijo una tarde—. Tiene cáncer. Está muy enferma.
Fueron juntos. Carmen vivía en una casa pequeña en las afueras de Arzúa. Cuando entraron, José se quedó paralizado. La mujer estaba en la cama, tan delgada que parecía un esqueleto, con la piel amarillenta y los ojos hundidos.
—Buenos días, Carmen —dijo Manuel con voz suave—. Le traigo a mi hijo José. Está estudiando para ser médico.
Carmen intentó sonreír.
—Qué bien... necesitamos... buenos médicos...
Manuel la examinó. Escuchó sus pulmones con el estetoscopio. José observaba en silencio.
—¿Cómo está el dolor? —preguntó Manuel.
—Soportable... con el laudano... que me da...
—Voy a dejarle más. Y esto —sacó un frasco— es jarabe de codeína. Una cucharada cuando la tos sea muy fuerte.
—Gracias... doctor...
Cuando salieron, José caminaba en silencio. Habían recorrido medio camino de vuelta cuando por fin habló.
—Va a morir, ¿verdad?
—Sí.
—¿Cuándo?
—No lo sé. Semanas, quizás un mes. El cáncer es implacable.
—¿Y no hay nada que hacer?
—Nada. Solo aliviarle el dolor. Hacer que sus últimos días sean lo más dignos posible.
José se quedó callado otro rato.
—Es muy duro.
—Lo es. Por eso no todos pueden ser médicos. Se necesita ciencia, sí. Pero también se necesita corazón. Capacidad de sufrir con el paciente pero sin derrumbarse. ¿Entiendes?
—Creo que sí.
—Carmen morirá. Yo no puedo salvarla. Pero puedo estar con ella. Puedo hacer que no sufra tanto. Puedo tratarla con dignidad y respeto hasta el final. Eso también es medicina.
José asintió lentamente.
—¿Siempre es así de difícil?
—No. A veces salvas vidas. A veces un niño se cura, una mujer da a luz sin complicaciones, una fractura suelta bien. Esos momentos compensan los otros. Pero los otros siempre duelen.
Siguieron caminando en silencio. Y Manuel supo, viéndolo caminar con esa expresión seria, que su hijo iba a ser un buen médico.
Porque había entendido lo esencial: que la medicina no era solo curar cuerpos, sino también cuidar almas.
Carmen murió en mayo, como Manuel había predicho. Fue al entierro bajo la lluvia primaveral. José también quiso ir.
—No tienes que venir —le dijo Manuel.
—Quiero hacerlo. Era mi primera paciente.
En el cementerio, de pie junto a la tumba abierta, Manuel dijo unas palabras.
—Carmen era una buena mujer. Una madre cariñosa. Una vecina generosa. La enfermedad se llevó su cuerpo, pero no su espíritu. Ese espíritu sigue vivo en sus hijos, en su familia, en todos los que la conocimos. Descansa en paz, Carmen.
De vuelta a casa, José iba callado.
—Primer entierro como médico —dijo Manuel—. Habrá muchos más. Pero nunca se hace fácil.
—¿Cuántos has visto tú?
—He dejado de contarlos.
—¿Y cómo lo soportas?
Manuel tardó en responder.
—Volviendo a casa. Viendo a tu madre. Viendo a mis hijos. Recordando que también hay vida. También hay alegría. También hay esperanza.
Esa noche, durante la cena, Modesto se rio por primera vez de verdad. Una risa grande, contagiosa, que hizo reír a todos. Y Manuel, viéndolos a todos juntos alrededor de la mesa, pensó que sí, que había vida, que había alegría, que había esperanza.
Y que mientras tuviera eso, podría seguir siendo médico.
Podría seguir curando, acompañando, sirviendo.
Podría seguir adelante.
CAPÍTULO 9 - EL ÚLTIMO AÑO DE VICTORIA
La primavera de 1890 fue especialmente luminosa en Arzúa. Los campos se llenaron de flores, el río creció con las últimas lluvias, y la gente salía a pasear bajo los soportales de la plaza para disfrutar del aire tibio y renovado.
Victoria cumplió cuarenta y un años el 6 de marzo. Manuel le regaló un pañuelo de seda que había encargado especialmente desde Santiago. Ella lo guardó en el cajón de su cómoda, junto a las cartas de José y los mechones de pelo de cada uno de sus hijos cuando eran bebés.
—No lo uses —le dijo Manuel.
—¿Entonces para qué me lo regalas?
—Para que lo guardes. Para que sepas que es tuyo. Para que de vez en cuando lo saques y te acuerdes de que te quiero.
Victoria sonrió y lo besó.
—No necesito un pañuelo para acordarme de eso.
Pero aún así lo guardó, envuelto en papel de seda, como un tesoro.
En julio, José terminó su tercer año de bachillerato. Llegó a casa para las vacaciones de verano con barba incipiente y una seriedad que lo hacía parecer mayor de sus quince años.
—Tres años más —dijo durante la cena— y empiezo Medicina.
—¿Ya sabes qué especialidad quieres? —preguntó Manuel.
—Medicina general, como tú. O quizás forense. Me interesa la ciencia de las autopsias, de determinar causas de muerte.
—La medicina forense es importante —comentó Manuel—. Pero también es dura. Ver cadáveres todos los días, testificar en juicios, lidiar con crímenes...
—No me da miedo.
Y Manuel, viéndolo, supo que era verdad. Su hijo no tenía miedo de la muerte, de la enfermedad, del sufrimiento. Había heredado algo esencial: la capacidad de mirar el dolor sin derrumbarse.
Alfredo, que escuchaba la conversación con atención, intervino:
—Yo no quiero ver enfermos ni muertos. Yo quiero trabajar con leyes.
—Las leyes también son importantes —dijo Manuel—. La sociedad necesita justicia tanto como necesita salud.
—El tío Modesto dice que podría trabajar con él cuando termine Derecho. Dice que necesita ayudantes jóvenes en su bufete.
Victoria los escuchaba en silencio, sirviendo más comida, recogiendo platos. Sus dos hijos mayores hablando sobre su futuro como si fueran hombres hechos y derechos. Y en cierto modo lo eran. José con quince años, Alfredo con trece. En pocos años no los necesitarían.
La idea le produjo una mezcla extraña de orgullo y tristeza.
En agosto, Victoria empezó a sentirse cansada. Un cansancio diferente al habitual, más profundo, más constante. Al principio lo atribuyó al calor, a las tareas de la casa, a cuidar de nueve hijos.
—Estás pálida —le dijo Manuel una mañana.
—Es el calor.
—No es solo el calor. Déjame examinarte.
—No seas ridículo. Estoy bien.
Pero no estaba bien. Aunque todavía no lo supiera.
En septiembre, cuando José volvió a Santiago para empezar su cuarto año de bachillerato, Victoria se despidió de él con un abrazo más largo de lo habitual.
—Cuídate, hijo.
—Tú también, mamá.
—Escríbenos.
—Todas las semanas, como siempre.
Pero después de que el carro se alejara, Victoria se quedó de pie en la plaza, mirando el camino vacío, con una sensación extraña en el pecho. Como si algo estuviera terminando, como si algo estuviera cambiando.
Manuel salió a buscarla.
—¿Estás bien?
—Sí. Solo... ya sabes. Es difícil verlos irse.
—Volverá en Navidad.
—Lo sé.
Pero mientras volvían a casa, Victoria sintió un dolor agudo en el pecho que la hizo detenerse. Manuel la miró alarmado.
—¿Qué pasa?
—Nada. Un pinchazo. Ya pasó.
—Victoria...
—Que ya pasó, Manuel. No me agobies.
Pero el pinchazo volvió esa noche. Y al día siguiente. Y al otro. Y Victoria, que había dado a luz nueve hijos sin quejarse, que había sobrevivido a fiebres y epidemias, empezó a tener miedo.
En octubre, el dolor empeoró. Victoria no podía ocultarlo ya. Una mañana se despertó con la camisa de dormir empapada en sudor y el pecho ardiendo.
—Es la tos —intentó decir.
Pero no era solo tos. Manuel la examinó con el estetoscopio. Lo que escuchó le heló la sangre: un sonido crepitante en el pulmón izquierdo.
—¿Qué es? —preguntó Victoria.
Manuel no quiso mentirle.
—Podría ser neumonía. O podría ser... otra cosa.
—¿Tuberculosis?
El silencio de Manuel fue toda la respuesta que necesitaba.
—No —susurró Victoria—. No puede ser.
—Todavía no estoy seguro. Necesito vigilarte. Pero tienes que descansar. Nada de trabajo. Nada de limpiar, nada de cocinar. Rosina y yo nos encargaremos de todo.
—Tengo nueve hijos que cuidar...
—Y yo estoy aquí. Rosina está aquí. Todos estamos aquí. Descansa, Victoria. Por favor.
Victoria se echó a llorar. Por primera vez en su vida adulta, lloró sin controlarse, con grandes sollozos que le dolían en el pecho.
—No quiero morir.
—No vas a morir —mintió Manuel, abrazándola—. Vas a curarte. Te lo prometo.
Pero ambos sabían que era una promesa que no podía cumplir.
Durante octubre y noviembre, Victoria empeoró lentamente. Perdió peso, la tos se volvió constante, a veces tosía sangre. Manuel la atendía como médico pero sufría como esposo.
Rosina, con catorce años, asumió el mando de la casa. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de los hermanos pequeños. Julia, con cinco años, no entendía por qué mamá estaba siempre en la cama.
—¿Por qué no juega conmigo? —le preguntaba a Rosina.
—Porque está enferma, cariño.
—¿Y papá no puede curarla? Papá es médico.
—A veces ni los médicos pueden curar.
Modesto, con un año y medio, gateaba por la casa buscando a su madre. Cuando lo dejaban entrar a verla, se quedaba quieto en la cama, como si supiera que algo iba mal.
Manuel escribió a José contándole la verdad. La respuesta llegó dos días después:
"Querido padre: Vuelvo a casa. No puedo quedarme aquí mientras mamá está enferma. El instituto puede esperar. Salgo mañana. José."
Llegó en el carro de línea un martes de noviembre, con su baúl y sus libros. Cuando entró en la habitación de Victoria, se quedó paralizado.
Su madre, que siempre había sido fuerte y vital, estaba en la cama como un fantasma. Pálida, delgada, con ojeras profundas.
—Mamá...
—José —Victoria intentó sonreír—. No tenías que volver.
—Claro que tenía que volver.
Se sentó junto a su cama y tomó su mano. Victoria la apretó débilmente.
—Eres un buen hijo.
—Y tú una buena madre.
—Cuida de tus hermanos. Cuando yo... cuando yo no esté, cuídalos.
—No digas eso.
—Prométemelo, José.
—Te lo prometo.
Diciembre llegó con frío y lluvia. Victoria seguía viva, pero cada día estaba más débil. Apenas podía levantarse de la cama. Manuel le daba láudano para el dolor, pero la dosis tenía que ser cada vez mayor.
La Nochebuena de 1890 fue la más triste de sus vidas. Cenaron en silencio, sin villancicos, sin risas. Los niños pequeños no entendían por qué todo era tan diferente.
Manuel subió un plato a Victoria. Ella apenas probó bocado.
—Deberías comer.
—No tengo hambre.
—Necesitas fuerzas.
—¿Para qué, Manuel? Ambos sabemos cómo va a terminar esto.
Manuel se sentó en la cama junto a ella.
—No me rindo contigo.
—No es rendirse. Es aceptar. He tenido una vida buena. Un marido maravilloso. Nueve hijos hermosos. He visto cosas que nunca imaginé. He amado y he sido amada. No todos pueden decir eso.
—Pero todavía eres joven. Solo tienes cuarenta y un años.
—Y he vivido más en esos cuarenta y un años que muchos en ochenta.
Se quedaron en silencio, escuchando la lluvia contra la ventana. Abajo, los niños jugaban quedamente.
—Prométeme algo —dijo Victoria.
—Lo que sea.
—Vuelve a casarte. No te quedes solo.
—Victoria...
—En serio. Los niños necesitan una madre. Y tú necesitas compañía. No te quedes solo, Manuel. Por favor.
—No puedo pensar en eso ahora.
—Pero piénsalo después. Cuando yo me haya ido. Prométemelo.
Manuel, con lágrimas en los ojos, asintió.
—Te lo prometo.
Victoria sonrió débilmente.
—Gracias.
Esa noche, Manuel durmió en una silla junto a la cama de Victoria, sosteniendo su mano. Y por primera vez en su vida como médico, rezó. Rezó con toda su alma para que Dios le diera un milagro.
Pero los milagros no llegaron.
Amaneció un n viernes luminoso, con el cielo despejado y los pájaros cantando.
A las nueve de la mañana, Victoria abrió los ojos una última vez.
—Manuel.
—Estoy aquí.
—Los niños...
—Están todos bien. Todos sanos. No te preocupes.
—Cuídalos.
—Lo haré. Te lo prometo.
—Y cuídate tú.
—Lo haré.
Victoria sonrió débilmente.
—Te quiero.
—Y yo a ti. Siempre.
Victoria cerró los ojos. Respiró una vez. Dos veces. Una pausa larga.
Y no volvió a respirar.
Manuel esperó. Esperó un minuto, dos minutos, cinco minutos. Pero no hubo más respiraciones.
Victoria Ramos había muerto.
Tenía cuarenta y dos años, dos meses y dieciséis días.
El velorio duró toda la noche. Los vecinos de Arzúa vinieron a presentar sus respetos. Doña Remedios, la comadrona que había ayudado en todos los partos, lloró como si hubiera perdido a una hija.
—Traje a sus nueve hijos al mundo —decía entre lágrimas—. Los nueve. Era una mujer tan fuerte...
La familia Camino —hermanos, primos, tíos de Victoria— llegó desde las aldeas cercanas. La hermana de Victoria, Manuela Ramos, la que había hecho de carabina cuando eran novios, vino desde Santiago. Era dos años menor que Victoria, soltera, con un parecido asombroso con su hermana difunta.
Cuando vio a Manuel, lo abrazó.
—Lo siento mucho.
—Gracias por venir, Manuela.
—Era mi hermana. ¿Dónde más iba a estar?
Manuela se quedó con los niños mientras Manuel recibía condolencias. Les dio de comer, les limpió las caras, acostó a los pequeños cuando cayó la noche.
—Gracias por ayudar —le dijo Manuel.
—Son mis sobrinos. Es lo menos que puedo hacer.
—¿Cuánto tiempo te quedarás?
—El que haga falta.
El funeral fue un sábado. La iglesia de Santiago estaba llena hasta los topes. Toda Arzúa había venido a despedir a Victoria García Ramos.
Don Tomás ofició la misa. Habló sobre la vida eterna, sobre el descanso eterno, sobre la misericordia de Dios. Manuel escuchaba sin escuchar. Las palabras le resbalaban.
Lo único que veía era el ataúd de madera donde yacía Victoria. La mujer con la que se había casado dieciséis años atrás. La madre de sus nueve hijos. Su compañera, su amor, su roca.
Después de la misa, llevaron el ataúd al cementerio. Los hombres del pueblo lo cargaron: don Ramiro, el tío Andrés, el alcalde, otros vecinos. Manuel caminaba detrás con sus hijos.
José, con quince años, sostenía a Julia de la mano. Rosina llevaba a Modesto en brazos. Los demás caminaban en fila, con la cabeza baja, llorando en silencio.
En el cementerio, bajo un cielo azul que parecía una burla, bajaron el ataúd a la tierra. Manuel echó el primer puñado de tierra. Después cada uno de los hijos.
Cuando terminó, cuando la tumba estuvo cubierta, Manuel se quedó de pie mirando la tierra fresca.
—Adiós, Victoria —susurró—. Gracias por todo.
Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia casa. Los niños lo siguieron. La procesión de vecinos se fue dispersando.
Solo José se quedó un momento más, mirando la tumba de su madre.
—Te prometo que voy a ser médico —dijo en voz baja—. Como papá. Y voy a curar a gente. Voy a salvar vidas. Para honrarte. Para que estés orgullosa de mí.
Después se dio la vuelta y corrió para alcanzar a su familia.
CAPÍTULO 10 - MANUELA, LA HERMANA DEL CORAZÓN
Los primeros meses después de la muerte de Victoria fueron los más difíciles de la vida de Manuel.
Se levantaba cada mañana esperando verla en la cocina, preparando el desayuno. Bajaba las escaleras y la realidad lo golpeaba de nuevo: Victoria no estaba. Victoria nunca volvería a estar.
Manuela Ramos se había quedado. Al principio solo iba a ser por unos días, para ayudar con el funeral y consolar a los niños. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses.
—Deberías volver a Santiago —le dijo Manuel una tarde de junio—. Tu vida está allá.
—¿Qué vida? —respondió Manuela—. Vivo con mi madre anciana en una casa vacía. Aquí al menos soy útil.
Y lo era. Manuela había asumido todas las tareas que Victoria hacía: cuidar de los niños pequeños y organizar las tareas de la casa con la cocinera y las criadas. Rosina la ayudaba, pero con catorce años todavía era una niña. Manuela, con treinta y nueve años, sabía cómo manejar una casa.
Los niños la aceptaron de manera diferente. Julia, con cinco años, la llamaba "tía Manuela" y se pegaba a sus faldas. Modesto, con dos años, no recordaba bien a su madre y pronto empezó a ver a Manuela como la figura materna.
Los mayores eran más cautelosos. José, especialmente, observaba a Manuela con una mezcla de gratitud y desconfianza. Era tan parecida a su madre físicamente, pero tan diferente en temperamento.
Victoria había sido dulce, soñadora, emotiva. Manuela era práctica, directa, eficiente. Victoria cantaba mientras cocinaba. Manuela trabajaba en silencio. Victoria abrazaba a sus hijos constantemente. Manuela mostraba su afecto de manera más contenida.
—No es mamá —le dijo Julia a Rosina una noche.
—Lo sé, pequeña.
—Pero es buena con nosotros.
—Sí. Es buena con nosotros.
Había una cosa que Manuela Ramos Camino nunca le había contado a nadie. Eso era suyo, solo suyo, y lo guardaba con el cuidado con que se guardan las cosas que son a la vez un tesoro y una vergüenza.
Manuela estaba enamorada de Manuel García Segond desde hacía dieciocho años.
Había empezado de la manera más tonta posible. En la primavera de 1873, cuando Victoria empezó a salir con el estudiante de Medicina de la calle del Preguntoiro, Manuela asumió su papel de carabina con la resignación de quien acepta un trabajo necesario aunque aburrido. Las costumbres de la época eran las costumbres de la época: una señorita no podía pasear a solas con su novio, necesitaba una acompañante, y la acompañante natural era la hermana menor.
Así que Manuela iba con ellos. Dos pasos detrás, mirando los escaparates o los árboles o cualquier cosa que no fueran ellos dos, mientras Victoria y Manuel hablaban de lo que hablaban los novios: de sus familias, de sus planes, de un futuro que se veía luminoso y cierto.
El problema fue que Manuel, que era incapaz de ignorar a nadie porque le interesaba todo el mundo, empezó a incluirla en las conversaciones.
—¿Y tú qué opinas, Manuela? ¿Te parece bien que pongamos la consulta en Santiago o crees que habría más trabajo en un pueblo?
Nadie le preguntaba su opinión. Los novios de sus amigas la miraban como mueble. Manuel la miraba como persona.
Y Manuela, que tenía veintidós años y un corazón perfectamente sano hasta ese momento, cometió el error de enamorarse.
Se dio cuenta una tarde de mayo, caminando por la Rúa do Vilar, cuando Manuel hizo un chiste malo sobre los huesos del carpo y ella se rió de verdad, con ganas, y él la miró sorprendido y contento, como si no esperara que ella tuviera sentido del humor, y en ese momento Manuela pensó: estoy perdida.
Porque Manuel miraba a Victoria. Y Victoria lo miraba a él. Y entre los dos había algo tan luminoso y tan completo que Manuela entendió que su papel en esa historia era exactamente el que tenía: dos pasos detrás, mirando los escaparates.
Así que enterró lo que sentía en el lugar más hondo que tenía. Asistió a la boda con una sonrisa que solo ella sabía lo que costaba. Bailó en el banquete. Y cuando la pareja se fue a vivir a Cumeiro, Manuela volvió a casa de su madre y se dijo que el tiempo curaría todo.
El tiempo no curó nada.
Pero Manuela aprendió a vivir con ello. Quería a su hermana sin reservas, porque Victoria no tenía culpa de nada. Aprendió a alegrarse con las cartas que llegaban contando el nacimiento de José, de Rosina, de Alfredo, de todos los hijos que iban llegando uno tras otro. Aprendió a visitar Arzúa en verano y a sentarse a la mesa de Manuel sin que le temblara la voz.
Aprendió, en definitiva, a ser una mujer soltera de cuarenta años que había tenido la mala suerte de enamorarse de la persona equivocada en el momento equivocado.
Y se quedó así, esperando nada, durante dieciocho años.
Manuel pasó el primer año en una niebla gris.
Atendía a sus pacientes porque era su deber y el deber era lo único que lo mantenía en pie. Montaba a Platero, recorría las aldeas, recetaba, vendaba, atendía partos. Lo hacía todo correctamente, con competencia, pero de manera mecánica. Un reloj que sigue dando la hora aunque nadie lo mire.
El pueblo lo entendía. Era el médico, viudo con nueve hijos, y su cuñada había venido a ayudarle. En Arzúa todo el mundo sabía lo que costaba sacar adelante una familia de ese tamaño, y nadie encontraba nada raro en que Manuela Ramos se quedara el tiempo que hiciera falta. Al contrario. Las vecinas la saludaban con respeto cuando la veían en el mercado. Don Tomás la nombraba en misa como ejemplo de caridad cristiana. La familia Camino, que era la familia de Victoria y también la de Manuela, consideraba que era exactamente lo que debía hacerse.
—Es lo que habría querido Victoria —decían.
Manuela aceptaba los elogios con una incomodidad que nadie notaba porque Manuela era experta en no mostrar lo que sentía.
Por las noches, cuando los niños dormían y Manuel se quedaba en el consultorio con sus libros, Manuela cosía junto a la lumbre y escuchaba el silencio de la casa. Un silencio que a veces rompía Manuel, que tenía la costumbre de silbar bajito cuando estaba concentrado.
Exactamente como Victoria le había contado.
Manuela cosía y escuchaba y no decía nada.
Y el tiempo pasó.
En junio de 1892, cuando hacía poco más de un año que Victoria había muerto, Manuela enfermó.
Empezó con una fiebre que parecía normal. Pero la fiebre no bajó. Al tercer día tenía escalofríos violentos y un dolor agudo en el costado derecho que le cortaba la respiración. Manuel la obligó a quedarse en cama con esa autoridad suave pero inapelable que tenía cuando hablaba como médico.
La examinó con el estetoscopio. Escuchó. Palpó. Examinó de nuevo.
Pleuresía. Una inflamación grave de la membrana que envuelve los pulmones. Dolorosa, peligrosa, y que en 1892 exigía reposo absoluto, calor constante, cataplasmas de linaza para el dolor, y mucha, mucha atención.
—Tienes que quedarte en cama —le dijo Manuel.
—No puedo quedarme en cama. Los niños...
—Los niños están bien. Rosina y las criadas pueden con ellos. Tú te quedas aquí.
—Manuel, la compra, la colada, el...
—Manuela. —La voz de Manuel era firme y extrañamente intensa—. Llevo un año dejando que cuides de mi familia. Ahora te toca a ti dejarte cuidar. ¿Entendido?
Manuela lo miró desde la almohada. Tenía fiebre y el costado le ardía y estaba agotada, pero lo que vio en los ojos de Manuel en ese momento hizo que se le detuviera el corazón un instante.
Preocupación. Preocupación de verdad. No la preocupación profesional del médico ante un enfermo, sino algo más personal, más urgente.
—Entendido —dijo en voz baja.
Manuel asintió. Y empezó.
Lo que siguió fueron seis semanas que Manuel no olvidaría nunca.
Se convirtió en el enfermero de Manuela con la misma dedicación total con que ella había cuidado de su familia durante un año. Le cambiaba las cataplasmas cada cuatro horas, de día y de noche. Le traía el caldo que preparaba Rosina y se aseguraba de que lo tomara hasta el último sorbo. Le leía en voz alta cuando la fiebre no la dejaba concentrarse para leer sola. Le mojaba los labios con agua fría cuando el calor era insoportable.
Muchas noches dormía en la silla junto a su cama, como había dormido junto a la cama de Victoria en los últimos meses, y se despertaba al menor sonido.
Al principio lo hacía porque era su deber médico y porque Manuela había dado demasiado para que él pudiera permitirse no darlo todo a cambio. Pero en algún momento de esas semanas, sin que Manuel pudiera precisar exactamente cuándo, el deber fue dejando paso a otra cosa.
Empezó a fijarse en detalles que antes no había visto, o que había visto sin procesar. La manera que tenía Manuela de apretar los labios cuando le dolía pero no quería quejarse. Cómo intentaba sonreír cuando Julia entraba a visitarla, aunque la sonrisa le costara un esfuerzo visible. La forma en que, cuando la fiebre la hacía delirar levemente, murmuraba el nombre de Victoria con una ternura que le rompió el corazón a Manuel la primera vez que lo escuchó.
Una noche de julio, sentado junto a su cama en la oscuridad mientras ella dormía agitada, Manuel se sorprendió a sí mismo pensando: no puedo imaginar esta casa sin ella.
No la casa sin la ayuda de Manuela. No los niños sin los cuidados de Manuela.
Él. No podía imaginarse él mismo sin ella.
La idea lo dejó paralizado durante un buen rato.
Después se levantó, fue al consultorio, se sirvió un vaso de agua y estuvo mirando por la ventana hacia la plaza desierta de Arzúa durante media hora.
Y luego volvió a su silla junto a la cama de Manuela, porque no quería estar en ningún otro sitio.
La pleuresía cedió lentamente. La fiebre bajó a finales de julio. El dolor del costado fue remitiendo poco a poco, con la paciencia de las enfermedades que se van como vinieron, sin dramatismo.
A principios de agosto, Manuela pudo sentarse en la cama. Una semana después pudo bajar las escaleras apoyándose en Manuel. A mediados de agosto salió al patio a tomar el sol por primera vez en casi dos meses, envuelta en una manta aunque hiciera calor, con el color todavía un poco apagado pero los ojos ya vivos.
Manuel la acompañó. Se sentaron en las dos sillas del patio, mirando el huerto pequeño que Manuela había plantado en primavera y que Rosina había ido regando durante su enfermedad.
—Los tomates han salido —dijo Manuela.
—Sí.
—Rosina los ha cuidado bien.
—Sí.
Silencio. El silencio bueno de Arzúa en agosto, con los pájaros y el rumor de la plaza y el olor a tierra caliente.
—Manuel —dijo Manuela.
—¿Qué.
—Gracias.
—No me des las gracias. Tú pasaste un año cuidando de mi familia.
—No es lo mismo.
—Es exactamente lo mismo.
Manuela lo miró. Tenía el pelo suelto, algo que Manuel casi nunca le había visto, porque Manuela siempre lo llevaba recogido. La enfermedad la había adelgazado y eso le daba una fragilidad que no era característica de ella. Pero los ojos eran los de siempre. Directos, atentos, sin disimulo.
—¿Estás bien tú? —preguntó Manuela.
—Yo no soy el que ha estado enfermo.
—Ya lo sé. Pero tienes una cara...
—¿Qué cara tengo.
Manuela dudó un momento.
—Una cara de alguien que está pensando algo importante y no sabe cómo decirlo.
Manuel se rió brevemente. Luego se quedó serio.
—Estoy pensando —dijo— que llevo seis semanas con el corazón en un puño. Que cada noche miraba cómo respirabas para asegurarme de que seguías respirando. Que cuando la fiebre subía y me decía a mí mismo que era solo pleuresía, que con cuidado se cura, que eres joven y fuerte, en realidad me estaba mintiendo porque tenía miedo de verdad.
Manuela no dijo nada. Esperaba, completamente quieta.
—Y estoy pensando —continuó Manuel— que hace un año, cuando llegaste con tu maleta y encontraste la cocina y empezaste a trabajar sin que nadie te lo pidiera, yo estaba tan perdido que no vi lo que tenía delante. Y te has tenido que poner enferma para verlo.
—Manuel...
—Déjame terminar. —Se volvió hacia ella—. Llevo un año siendo un hombre que camina por su propia casa como si fuera un fantasma. Y tú estabas ahí todos los días, haciendo que todo funcionara, cuidando a mis hijos como si fueran tuyos, poniéndome el café por las mañanas, dejando una galleta en mi mesa por las noches porque sabías que me olvidaba de cenar. Y yo no lo veía. O no quería verlo. —Hizo una pausa—. Pero estas seis semanas te he visto. Te he visto de verdad. Y lo que he visto es que eres la persona más buena que conozco y que no me imagino el resto de mi vida sin ti en ella.
El patio estaba muy silencioso. En la plaza, alguien cruzaba con un carro.
Manuela tenía los ojos brillantes. No lloraba, porque Manuela no lloraba fácilmente, pero los ojos le brillaban de una manera que Manuel nunca le había visto.
—Manuela Ramos —dijo Manuel, y su voz tenía algo que hacía mucho tiempo que no tenía, algo cálido y asustado a la vez, como quien da un paso al vacío sabiendo que hay suelo pero sin estar del todo seguro—. ¿Quieres casarte conmigo?
Manuela lo miró durante un momento largo. Un momento en el que pasaron dieciocho años: las tardes en el parque de la Alameda, la boda de Victoria, los veranos en Arzúa, las cartas semanales, los años sola en Santiago esperando sin saber muy bien qué, y después la muerte de su hermana y la maleta y la cocina y el año entero cuidando de esta familia con el corazón dividido entre la pena y algo que no se atrevía a nombrar.
Todo eso pasó en ese momento largo.
Y después Manuela sonrió. Una sonrisa grande, de las que le cambiaban la cara entera.
—Llevo dieciocho años esperando que me lo preguntaras —dijo.
Manuel la miró sin entender.
—¿Qué?
La sonrisa de Manuela se hizo todavía más grande.
—Que me gustabas desde que hacía de carabina de vuestros paseos por Santiago.
Manuel se quedó mirándola.
Después se echó a reír. Una risa larga y limpia, de las que hacía mucho tiempo que no le salían, de las que empiezan en el pecho y suben hasta los ojos.
—¿Y no dijiste nada?
—¿Qué iba a decir? Eras el novio de mi hermana.
Manuel siguió riendo. Manuela también se reía ahora, los dos en el patio de agosto con los tomates recién salidos y los pájaros cantando, riéndose de dieciocho años de silencio y de lo perfectamente absurdo que puede ser a veces la vida.
Cuando pararon de reírse, Manuel le tomó la mano.
—Pues ya está —dijo—. Recuperemos el tiempo perdido.
Manuela apretó su mano.
—No tanto. —Lo miró con esa seriedad suya que ya no era distancia sino simplemente ella, simplemente Manuela—. Tuviste dieciocho años maravillosos con mi hermana. Y yo los tuve con los sobrinos que adoro. No fue tiempo perdido.
Manuel asintió despacio.
—No —dijo—. No fue tiempo perdido.
Se quedaron así, en silencio, con las manos entrelazadas en el patio de agosto, mientras en la casa los niños corrían y gritaban y vivían con esa brutalidad alegre de los niños que no saben que los mayores están cambiando el mundo ahí fuera.
Se casaron en la iglesia de Santiago de Arzúa.
Manuela llevaba un vestido azul que había mandado hacer especialmente, del mismo azul del vestido que llevaba aquella primera tarde en que Manuel la incluyó en la conversación y ella supo que estaba perdida. Un detalle que solo ella conocía y que guardó para sí misma con la satisfacción silenciosa de los secretos felices.
Don Tomás ofició la ceremonia con una solemnidad emocionada. Toda Arzúa estaba en la iglesia, porque todo Arzúa quería al doctor García y había visto cómo Manuela había sostenido a esa familia durante un año y medio de duelo y enfermedad.
Cuando don Tomás les pidió que se dieran la mano, Manuel tomó la mano de Manuela. Y Manuela, que siempre había sido la mujer más serena que Manuel había conocido, tenía la mano temblando.
Manuel la apretó un poco más fuerte.
Ella se la devolvió.
—¿Estás nerviosa? —le susurró.
—Mucho —susurró ella.
—¿Por qué? Si llevas año y medio viviendo aquí.
—Porque antes era la cuñada que ayudaba. Ahora soy la mujer que quiero ser.
Manuel la miró.
Y en los ojos de Manuela, que llevaban dieciocho años guardando un secreto, vio algo que le llegó al fondo del pecho: una felicidad tan grande y tan tranquila que parecía que llevaba mucho tiempo esperando para salir.
—Dícese que sí —les recordó don Tomás con suavidad.
Y los dos dijeron que sí.
No hubo gran banquete. No hubo baile. Solo una comida sencilla en casa después de la ceremonia.
Los niños observaban la escena con sentimientos encontrados. Julia, con seis años, no entendía del todo por qué tía Manuela era ahora su nueva mamá. Modesto, con tres años, simplemente aceptó el cambio sin cuestionarlo.
Rosina, con quince años, ayudó a servir la comida con una expresión seria, acordándose de su madre. Alfredo, Pedro, Manuel, Benigno y Jesús se comportaron correctamente pero con cierta distancia.
Solo José, que había vuelto de Santiago para la boda, parecía genuinamente contento.
—Enhorabuena, padre. Y a ti también, Manuela.
—Gracias, José —respondió Manuela—. Sé que no soy tu madre. Nunca intentaré serlo. Pero te prometo que cuidaré de esta familia como ella hubiera querido.
CAPÍTULO 11 - JOSÉ SIGUE LOS PASOS DEL PADRE (1892-1898)
En junio de 1892, José García Ramos se presentó a los exámenes finales del bachillerato en el Instituto de Santiago. Tenía diecisiete años recién cumplidos y una determinación férrea.
Manuel viajó a Santiago para estar presente el día de los resultados. Llegó a la casa de la calle San Pedro, donde su madre Juana —ahora de ochenta y tres años— seguía viviendo sola con una criada.
—Tu hijo va a aprobar con nota —le dijo Juana—. Es brillante. Tan brillante como tú lo eras a su edad.
—Yo no era tan brillante, madre.
—Eras un soñador. José es más práctico. Eso es mejor para un médico.
Al día siguiente, José llegó corriendo desde el Instituto. Traía un papel en la mano.
—¡Aprobé! ¡Con sobresaliente en todas las asignaturas!
Manuel lo abrazó.
—Sabía que lo harías.
—Y mañana me matriculo en Medicina. Primera promoción de 1892.
—Primera promoción de 1892 —repitió Manuel—. Mi hijo, estudiante de medicina.
Esa noche celebraron en casa de la abuela Juana. Manuel había traído vino de Arzúa. José estaba eufórico, hablando sin parar sobre las asignaturas que cursaría, los profesores que tendría, los libros que necesitaría.
—Anatomía, fisiología, histología... —enumeraba—. Seis años, padre. Seis años hasta ser médico.
—Los mejores seis años de tu vida.
—¿De verdad?
—De verdad. La Facultad de Medicina te cambia. Te hace ver el cuerpo humano de otra manera. Te hace entender la fragilidad de la vida. Te hace humilde.
José lo miró con atención.
—¿Tú fuiste feliz estudiando medicina?
—Muy feliz. Aunque también fue duro. Hay cosas que verás que no podrás olvidar. Disecciones, autopsias, enfermedades terribles. Pero también verás la belleza del cuerpo humano. La perfección de cómo funciona todo. Es... fascinante.
—No puedo esperar a empezar.
Los primeros años de José en la Facultad de Medicina fueron exactamente como Manuel había predicho: fascinantes y duros.
Sus cartas llegaban cada semana, llenas de descubrimientos y dudas.
"Querido padre: Hoy hemos diseccionado un brazo humano completo. He visto cada músculo, cada tendón, cada nervio. Es asombroso cómo todo encaja perfectamente. El profesor Sánchez dice que el cuerpo humano es la máquina más perfecta jamás creada. Creo que tiene razón. José."
"Querido padre: Tenemos un nuevo profesor de fisiología que estudió en París con el propio Pasteur. Nos habla de los microbios, de cómo causan enfermedades, de la importancia de la antisepsia. Dice que en veinte años la medicina será completamente diferente. José."
"Querido padre: Hoy he asistido a mi primera autopsia. Un hombre que murió de tuberculosis. Sus pulmones estaban completamente destruidos. Pensé en mamá. ¿Así estaban sus pulmones? ¿Sufrió mucho? José."
Manuel leía cada carta con orgullo y nostalgia. Su hijo estaba viviendo lo que él había vivido veinte años atrás. Y lo estaba viviendo mejor, con mejores profesores, mejores conocimientos, mejores medios.
En casa, la vida se había acomodado con una naturalidad que sorprendía a todos. Manuela seguía siendo Manuela: eficiente, práctica, directa. Pero ahora había algo diferente en cómo se movía por la casa, en cómo miraba a Manuel cuando entraba por la puerta, en esa sonrisa pequeña y privada que le salía a veces sin que ella lo notara.
Manuel también era diferente. Los vecinos lo decían: el doctor García Segond había vuelto.
Una mañana de febrero de 1893, Manuela esperó a que los niños salieran hacia la escuela, cerró la puerta de la cocina y se quedó mirando a Manuel con una expresión que él no supo descifrar al instante.
—Tengo que decirte algo.
Manuel bajó la taza de café.
—Estoy embarazada.
El silencio duró apenas un segundo. Después Manuel se levantó, rodeó la mesa y abrazó a Manuela con tal fuerza que ella soltó una carcajada sorprendida.
—Manuel, que me ahogas.
—Perdona. —Pero no la soltó del todo—. ¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras? ¿Tienes molestias?
—Soy la mujer más sana de Arzúa, me lo dijiste tú mismo hace tres meses.
—Eso fue antes de saber que estabas embarazada. Ahora eres mi paciente.
—No soy tu paciente. Soy tu mujer.
—Las dos cosas.
Manuela lo miró con esa seriedad suya que ya no era distancia.
—Tengo cuarenta años, Manuel. Pensé que nunca tendría hijos propios. —Una pausa breve—. Llevo muchos años esperando esta vida. No me la puedo creer todavía.
Manuel le tomó la cara entre las manos.
—Pues créetela.
En septiembre de 1893 nació Ramona García Ramos. Una niña sana y fuerte, con el pelo oscuro de su madre y una voz que se oyó en toda la plaza.
Manuel la trajo al mundo él mismo, porque no había querido que fuera nadie más. Cuando la tuvo en brazos por primera vez, con Manuela exhausta pero sonriente en la cama, sintió algo que no esperaba: no culpa, no melancolía, no la sombra de Victoria. Solo alegría limpia. La alegría sencilla y poderosa de una vida nueva.
Los hermanos se asomaron a la habitación en tropel. Julia, con siete años, se subió a la cama junto a Manuela para ver mejor a la niña. Modesto, con cuatro, la miró desde la puerta con los ojos muy abiertos.
Cuando José llegó desde Santiago, encontró la casa en el dulce caos de los recién nacidos.
—¿Puedo cogerla? —preguntó, mirando a la niña en brazos de Manuela.
—Con cuidado —dijo Manuela.
José la sostuvo torpemente, con esa rigidez de quien sabe mucha anatomía pero poca experiencia con bebés reales.
—Es pequeña —dijo.
—Todos fuimos así —respondió Manuela.
—Tiene nueve hermanos mayores. —José la miró con una sonrisa—. Va a estar muy mimada.
—O muy mandada —dijo Manuela.
Y Manuel, desde el umbral de la puerta, mirando a su hijo mayor sostener a su hija recién nacida mientras Manuela sonreía en la cama, pensó que la vida tenía una manera extraña y generosa de seguir adelante.
Que nada se repetía nunca. Que cada cosa era única e irrepetible.
Pero que aun así, a veces, la vida te daba una segunda oportunidad de ser feliz.
Y que lo importante era tener el valor de tomarla.
Los años pasaron con esa velocidad extraña que tienen los años felices, que no se notan hasta que miras atrás y te preguntas adónde fueron.
José avanzaba en sus estudios con determinación férrea. Segundo curso, tercero, cuarto. Las cartas seguían llegando cada semana, cada vez más técnicas, más apasionadas.
"Querido padre: Estoy pensando en especializarme en medicina forense. Me fascina la idea de usar la ciencia médica para determinar causas de muerte, para encontrar la verdad donde otros solo ven el fin. El profesor Varela dice que tengo aptitud para ello. ¿Tú qué opinas? José."
Manuel le respondió animándolo, porque José tenía exactamente la mente que exigía la medicina forense: analítica, paciente, capaz de leer lo que otros no veían. Y porque había algo hermoso, pensaba Manuel, en que su hijo quisiera dedicarse a encontrar la verdad incluso después de la muerte.
Él último año de Medicina, José envió el siguiente periódico a su padre:
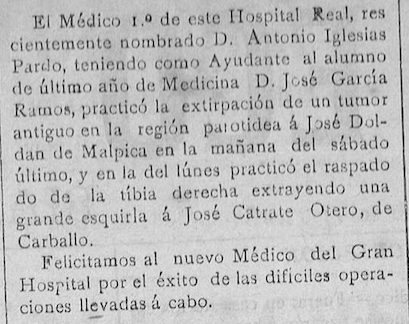
En casa, los niños seguían creciendo. Alfredo terminó el bachillerato en 1894 y entró en la Facultad de Derecho, como había planeado desde niño.
—Dos hijos en la universidad —le dijo Manuela a Manuel una noche, mientras cosían los dos junto a la lumbre después de que los pequeños se durmieran.
—Y vendrán más. Benigno, Jesús...
—¿Cómo vamos a pagarlo todo?
Manuel la miró.
—Como hemos pagado siempre todo. Trabajando. Ahorrando. Haciendo lo que sea necesario.
Manuela asintió. Sabía que era verdad. Sabía también que Manuel era de esos hombres para quienes la educación de sus hijos no era un lujo sino una obligación sagrada, algo que no se negociaba ni en los meses malos. Lo había visto durante tres años y todavía le parecía admirable.
—Eres un buen padre —dijo.
Manuel la miró sorprendido. Manuela no era mujer de decir esas cosas a la ligera.
—Intento serlo.
—No lo intentas. Lo eres. —Siguió cosiendo sin levantar los ojos—. Tus hijos lo saben. Y yo también.
En 1895, dos años después de que naciera Ramona, nació Julio García Ramos. Otro varón sano y fuerte, con los pulmones bien desarrollados y la costumbre de llorar a las tres de la madrugada.
Manuel lo sostuvo en brazos la noche que nació, en ese momento silencioso que siempre llegaba después del caos del parto, cuando la madre descansaba y el bebé dormía y el médico se quedaba solo con el pequeño peso de una vida nueva entre las manos.
—Once —dijo en voz baja—. Once hijos.
Manuela lo observaba desde la cama, agotada pero con los ojos brillantes.
—¿Estás contando a todos?
—A todos. Los nueve de Victoria y los dos tuyos.
—Nuestros —corrigió Manuela.
Manuel la miró.
—Nuestros —repitió—. Tienes razón.
Manuela extendió los brazos para coger al niño. Manuel se lo pasó y se sentó en el borde de la cama, mirando a su mujer con el recién nacido.
—Manuela.
—¿Qué.
—¿Sabes lo que me diste tú?
Ella levantó los ojos del bebé.
—Aparte de dos hijos más y tu paciencia infinita —continuó Manuel—, me devolviste las ganas de vivir. Cuando llegaste a esta casa yo era un hombre que caminaba por las habitaciones buscando a alguien que no estaba. Y tú me enseñaste, sin decirme nada, sin hacer drama, que la vida podía seguir siendo buena. —Hizo una pausa—. Eso no tiene precio, Manuela. Eso no se paga con nada.
Manuela lo miró durante un momento largo. Después bajó los ojos al bebé.
—Toda la vida esperando —murmuró, casi para sí misma—. Mereció la pena.
—¿Qué?
—Nada. —Y sonrió con esa sonrisa suya que Manuel ya sabía leer, la sonrisa de los secretos felices—. Que sí. Que también tú me diste mucho a mí.
Afuera, la noche de Arzúa era fría y estrellada. Dentro, la lumbre seguía encendida y los once hijos dormían en sus camas, y Manuel García Segond sostenía la mano de su mujer en el silencio bueno de una casa llena de vida.
En 1898, José García Ramos terminó sus seis años de Medicina. Tenía veintitrés años y una licenciatura con la calificación de Sobresaliente, y había quedado finalista para el Premio Extraordinario.
Manuel viajó a Santiago para la graduación. La ceremonia fue en el Paraninfo de la Universidad, con todos los graduados con sus togas y birretes.
Cuando llamaron el nombre de José García Ramos y anunciaron su Sobresaliente, Manuel sintió que las lágrimas le quemaban los ojos.
Su hijo. Su primogénito. Licenciado en Medicina con las mejores notas de su promoción.
Después de la ceremonia, se abrazaron largo rato.
—Lo lograste —dijo Manuel.
—Lo logramos. Tú me enseñaste a amar la medicina.
—Yo solo te mostré el camino. Tú lo recorriste.
José se apartó y miró a su padre a los ojos.
—Ahora voy a especializarme. En Madrid. Dermatología, medicina forense y sifilografía. Dos años más de estudio.
—¿Madrid?
—Es donde están los mejores hospitales. La Princesa, San Juan de Dios. Necesito aprender de los mejores.
Manuel asintió, aunque le doliera la idea de que José se fuera tan lejos.
—Haces bien. Yo me quedé en Galicia y he sido un buen médico. Pero tú puedes ser mejor. Puedes ser excelente.
—Cuando termine, volveré a Galicia. Esta es mi tierra.
—Esta es tu tierra —repitió Manuel—. Y siempre lo será.
Esa noche cenaron en un restaurante de Santiago.
—Por el doctor José García Ramos —brindó Manuel.
—Por el doctor Manuel García Segond —respondió José—. El mejor maestro que pude tener.
Chocaron sus copas.
Y Manuel supo, en ese momento, que su mayor logro no había sido las vidas que había salvado en Arzúa.
Había sido criar a un hijo que sería mejor médico que él.
Que curaría más enfermos.
Que salvaría más vidas.
Que llevaría el apellido García Ramos a lugares donde él nunca había llegado.
Esa era su verdadera herencia.
Y era una herencia de la que estaba profundamente orgulloso.
CAPÍTULO 12 - PADRE E HIJO MÉDICOS (1898-1907)
Cuando José García Ramos terminó su espcialización en dermatología y sifilografía en Madrid tenía veinticinco años y el mundo por delante.
Pero en lugar de buscar una plaza en alguna ciudad grande, tomó una decisión que sorprendió a muchos pero no a su padre: volvió a Arzúa.
—Quiero hacer las prácticas contigo —le dijo a Manuel—. Antes de establecerme por mi cuenta, quiero aprender de ti. Quiero ver cómo trabajas. Los libros me enseñaron la teoría. Tú me enseñarás la práctica.
Manuel sintió una oleada de orgullo y emoción.
—¿Estás seguro? Arzúa es pequeño. No es como trabajar en un hospital de Santiago o La Coruña.
—Por eso mismo. Aquí veré de todo. Partos en casas de aldea, fracturas por accidentes de campo, enfermedades que en la ciudad ya no existen. Esta es la medicina real, padre. La medicina de verdad.
—Entonces bienvenido, doctor García Ramos.
Y así comenzó la etapa más satisfactoria de la vida profesional de Manuel: trabajar codo a codo con su hijo.
Los primeros meses fueron de ajuste. José tenía todo el conocimiento teórico pero poca experiencia práctica. Manuel tenía décadas de experiencia pero su conocimiento de los nuevos avances médicos estaba desactualizado.
Se complementaban perfectamente.
Una mañana llegó al consultorio una mujer con su hijo de ocho años. El niño tenía fiebre alta y una erupción característica.
—Escarlatina —diagnosticó Manuel inmediatamente.
José examinó al niño con cuidado.
—Tiene las amígdalas inflamadas con exudado, lengua de fresa, la erupción es más intensa en los pliegues... sí, escarlatina.
—¿Tratamiento? —preguntó Manuel, probando a su hijo.
—Reposo absoluto. Aislamiento para evitar contagio. Líquidos abundantes. Compresas frías para la fiebre. —José hizo una pausa—. En el hospital de Madrid vi casos tratados con suero antiestreptocócico, pero aquí no tenemos acceso a eso.
—No. Aquí solo tenemos nuestras manos y nuestra experiencia.
Manuel preparó un jarabe para la fiebre y le dio instrucciones detalladas a la madre.
—Manténgalo alejado de los otros niños. La escarlatina es muy contagiosa. Si empieza con dificultad para respirar, me manda llamar inmediatamente.
Cuando la mujer se fue, José comentó:
—En Madrid habrían hospitalizado al niño.
—Aquí no hay hospital. La casa del niño es su hospital, y su madre es su enfermera. Así es la medicina rural, hijo. Trabajas con lo que tienes, no con lo que quisieras tener.
José asintió, aprendiendo.
Por las tardes, Manuel llevaba a José a las visitas domiciliarias. Montaban en sus caballos —Manuel en Platero, José en un caballo joven que habían comprado— y recorrían las aldeas cercanas.
—Este camino lo he hecho mil veces —decía Manuel mientras cabalgaban bajo la lluvia de octubre—. Conozco cada piedra, cada curva, cada casa.
—¿Nunca te cansas?
—Todos los días. Pero los enfermos no esperan a que uno descanse.
Llegaron a una casa en la aldea de Lema. Una mujer estaba de parto. Era su séptimo hijo y el parto no progresaba bien.
Manuel examinó a la mujer. El bebé venía de nalgas.
—Voy a tener que girarlo —le dijo a José—. Observa y aprende.
José observó cómo su padre, con manos expertas que habían hecho esto docenas de veces, giraba al bebé dentro del útero. Era una maniobra peligrosa, dolorosa para la madre, pero necesaria.
—Ahora —dijo Manuel—. Empuja.
La mujer empujó con todas sus fuerzas. El bebé salió, primero las nalgas, después el cuerpo, finalmente la cabeza.
Un niño. Pequeño pero vivo. Llorando con fuerza.
—Un varón sano —anunció Manuel, cortando el cordón—. Felicidades.
Cuando salieron de la casa, ya había anochecido. Cabalgaron de vuelta a Arzúa bajo las estrellas.
—¿Cuántos partos has atendido? —preguntó José.
—He dejado de contar. Cientos, probablemente. En Cumeiro, en Arzúa, en todas las aldeas de alrededor.
—¿Y siempre salen bien?
Manuel tardó en responder.
—No. He perdido madres. He perdido bebés. He perdido a ambos. Pero hago lo que puedo. Y la mayoría sobreviven. Eso es lo que importa.
José guardó silencio, procesando la información. En la universidad le habían enseñado técnicas perfectas en condiciones ideales. Aquí aprendía a trabajar en condiciones reales: casas sucias, poca luz, sin instrumentos adecuados, sin anestesia, sin ayuda.
Esta era la medicina de verdad.
Durante esos dos años, padre e hijo atendieron juntos cientos de casos.
José aprendió a diagnosticar con los recursos mínimos. Aprendió a palpar un abdomen para detectar masas. Aprendió a escuchar los pulmones distinguiendo entre crepitaciones de neumonía y sibilancias de asma. Aprendió a examinar una garganta a la luz de una vela.
Pero también aprendió cosas que no enseñaban en la universidad.
Aprendió a hablar con los campesinos en su idioma, sin tecnicismos que no entenderían. Aprendió a tranquilizar a una madre asustada. Aprendió a decir la verdad con compasión cuando un enfermo preguntaba si iba a morir.
Aprendió que la medicina no era solo ciencia, sino también arte. El arte de cuidar, de consolar, de acompañar.
Una tarde de primavera de 1899, después de una visita particularmente difícil —un anciano muriendo de cáncer—, José le preguntó a su padre:
—¿Cómo lo soportas? Ver tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta muerte.
Manuel lo miró.
—Volviendo a casa. Viendo a mi familia. Recordando que también hay vida, también hay nacimientos, también hay curaciones. El equilibrio. Ves morir a un anciano por la mañana, ves nacer a un bebé por la tarde. La vida continúa.
—¿Y cuando no puedes curar?
—Entonces acompañas. Das la mano. Escuchas. Alivias el dolor si puedes. Dejas que el enfermo sepa que no está solo. Eso también es medicina, José. Quizás lo más importante.
José asintió.
—Eso no lo enseñan en la universidad.
—No. Eso se aprende aquí. En el campo. Con los pacientes.
En casa, la vida continuaba. Los hijos menores seguían creciendo. Rosina ayudaba a Manuela con las tareas domésticas. Alfredo estudiaba Derecho en Santiago. Manuel —el hijo, no el padre— estaba en el bachillerato. Benigno y Jesús también estudiaban.
Y Manuel padre, ahora con cincuenta y un años, seguía trabajando. Consultorio por las mañanas, visitas por las tardes. Día tras día, enfermo tras enfermo, vida tras vida.
Algunos días se sentía cansado. Le dolían las articulaciones cuando llovía. Le costaba más montar a caballo. Su vista ya no era tan aguda.
Pero seguía adelante.
Porque eso era lo que hacían los médicos.
No se rendían nunca.
El 21 de enero de 1907, Manuela Ramos murió repentinamente.
Había estado bien por la mañana. Se levantó, preparó el desayuno, limpió la cocina. A mediodía se quejó de dolor de cabeza.
—Voy a acostarme un rato —le dijo a Manuel.
—¿Quieres que te examine?
—No es nada. Solo cansancio.
Subió a su habitación. A las tres de la tarde, Julia fue a despertarla para la merienda.
La encontró muerta.
Manuel subió corriendo. Examinó el cuerpo. Había muerto probablemente hacía una hora. Sin sufrimiento aparente, sin lucha. Quizás un aneurisma cerebral, quizás un infarto. No había manera de saberlo sin autopsia.
Y Manuel no iba a hacer una autopsia a su esposa.
Tenía cuarenta y tres años cuando se había casado con Manuela. Ahora tenía cincuenta y siete.
Dos esposas muertas. Dos veces viudo.
El funeral fue discreto. Vinieron los vecinos de Arzúa, la familia Camino, algunos pacientes. José vino desde Tordoya, donde estaba trabajando.
—Lo siento, padre —dijo José, abrazándolo.
—Yo también.
—¿Qué vas a hacer ahora?
—Seguir trabajando. ¿Qué más puedo hacer?
José lo miró con preocupación. Su padre había envejecido en los últimos años. El pelo casi blanco, la espalda un poco encorvada, las manos que temblaban ligeramente.
—Deberías reducir tu carga de trabajo. Tienes casi cincuenta y ocho años.
—Los enfermos no preguntan la edad del médico.
—Pero tú tienes que cuidarte.
—Me cuido lo suficiente.
No era verdad. Manuel no se cuidaba. Trabajaba demasiado, dormía poco, comía mal. Vivía para su trabajo.
Era todo lo que le quedaba.
Esa noche, después del entierro, Manuel se quedó solo en el consultorio. Julia, Ramona y Julio dormían arriba. Modesto había salido.
Se sentó en su silla, rodeado de instrumentos médicos, libros, recuerdos de más de treinta años de profesión.
Dos esposas muertas. Nueve hijos vivos de Victoria, dos de Manuela. Algunos cerca, otros lejos.
Una vida dedicada a curar a otros, pero incapaz de salvar a las dos mujeres que había amado.
¿Había valido la pena?
Miró por la ventana hacia la plaza de Arzúa. La misma plaza que había visto cada día durante veintiún años.
Sí. Había valido la pena.
Porque había salvado vidas. Había traído niños al mundo. Había aliviado sufrimiento.
Y había criado a un hijo médico que era mejor que él.
Eso era suficiente.
Tenía que ser suficiente.
Porque era todo lo que tenía.
EPÍLOGO
El 29 de abril de 1910, a las seis de la mañana, Manuel García Segond dejó de respirar en su antigua habitación de Santiago, la misma donde había dormido de niño, de adolescente, de seminarista. Tenía sesenta años, diez meses y veinticuatro días.
José estaba a su lado cuando ocurrió. Le sostenía la mano desde hacía horas, escuchando cómo la respiración se hacía más lenta, más espaciada, más quieta. Era médico y sabía exactamente lo que estaba pasando, y precisamente por eso no se fue. Se quedó ahí, como su padre le había enseñado: cuando no puedes curar, acompañas.
En los últimos días, Manuel había tenido momentos de lucidez extraña, esa claridad que a veces llega al final como un regalo.
—José —le dijo una tarde.
—Estoy aquí.
—¿Hice bien?
—Lo hiciste todo bien, padre.
—Hay cosas que haría diferente.
—Como todos.
Manuel cerró los ojos un momento.
—A los niños... diles que estoy orgulloso. De todos.
—Se lo diré.
Esa fue la última conversación larga. Después vinieron los silencios, la respiración irregular, el descanso final.
José y sus hermanos enterraron a su padre en el Cementerio General de Santiago. No junto a Victoria, que descansaba en Arzúa. No junto a Manuela, que también estaba en Arzúa. Solo, en esa ciudad donde había nacido y estudiado y soñado, antes de que la vida lo llevara por los caminos de Galicia.
En el funeral, José pronunció unas palabras sencillas:
—Mi padre fue médico rural durante treinta y seis años. No buscó la fama ni la riqueza. Solo buscó curar. Y en eso fue el mejor hombre que he conocido.
Después se hizo el silencio, y en ese silencio estaban todos: los pacientes que había salvado, los niños que había traído al mundo, los enfermos a los que había acompañado hasta el final. Y sus once hijos, esparcidos por el mundo como semillas de un árbol que había crecido junto a la plaza de Arzúa.
Este es el relato de esas semillas:
JOSÉ GARCÍA RAMOS (1875-1970)

José fue el primero en nacer y el penúltimo en morir. Llegó al mundo en la casa de la calle San Pedro de Santiago el 17 de agosto de 1875 y vivió noventa y cinco años, una vida tan larga que abarcó dos siglos, dos guerras mundiales, una guerra civil y una dictadura.
Cumplió la promesa que le hizo a su madre en su lecho de muerte: fue médico. Tras licenciarse construyó su propia carrera en Tordoya y Culleredo antes de convertirse en médico forense de La Coruña en 1912.
Se especializó en dermatología, medicina forense y sifilografía en Madrid, en los hospitales de La Princesa y San Juan de Dios.
Se casó con Pilar Platas Freire el 17 de abril de 1901, una mujer dulce y religiosa, de buena familia gallega, con quien formó una familia en La Coruña. Tuvieron cuatro hijos.
Fue republicano convencido como su bisabuelo, Modesto Segond, y en 1936 la guerra civil lo encontró en el lado equivocado de la historia. Lo encarcelaron. Sobrevivió.
Cuando salió de la cárcel ya no era el mismo hombre. Pero siguió siendo médico hasta que su cuerpo se lo permitió.
José falleció en 1970. Pilar en 1974, cuatro años antes. Están enterrados juntos en el cementerio de San Amaro de La Coruña.
El niño que acompañaba a su padre en las visitas por las aldeas de Galicia, el que prometió a su madre muerta que sería médico. Lo cumplió todo.
Tiene su propia página web en la wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Garc%C3%ADa_Ramos_y_Segond
Su historia completa es el objeto del siguiente relato: "EL GALENO".
ROSINA GARCÍA RAMOS (1876-?)
Rosina nació en San Pedro de Cumeiro en 1876 y fue desde el principio la que mandaba. Con nueve años ya organizaba a sus hermanos menores con una autoridad que hacía reír a Victoria y preocupaba ligeramente a Manuel. Con catorce, cuando su madre enfermó, asumió el peso de la casa sin que nadie se lo pidiera.
Era la que más se parecía a Manuela en el carácter: práctica, directa, sin paciencia para las tonterías. Pero tenía la emotividad de Victoria, esa capacidad para querer con intensidad que los García Ramos heredaron de su madre.
Se casó en Arzúa con Francisco López del Río, abogado y juez. Fue un buen matrimonio, sólido, del tipo que se construye con respeto y costumbre y termina siendo irremplazable.
En 1937, en plena guerra civil, aparece en los periódicos de Santiago donando vendas de lienzo como parte de Mujeres al Servicio de España. Tenía sesenta y un años y seguía siendo la que organizaba a todos, la que sabía lo que había que hacer.
La niña que cuidó a sus hermanos cuando su madre moría. La mujer que siguió haciéndolo toda su vida.
ALFREDO GARCÍA RAMOS (1877-1934)

Alfredo llegó al mundo el 7 de febrero de 1877 en Cumeiro con un temperamento que nadie en la familia supo muy bien de dónde había salido. Era el más vehemente, el más apasionado, el que más ruido hacía y más espacio ocupaba en cualquier habitación donde estuviera.
Manuel lo veía argumentar con sus hermanos durante la cena y pensaba: abogado. Y tuvo razón.
Se licenció en Derecho en la Universidad de Santiago en 1897. Fiscal en Arzúa en 1898, el mismo año que su hermano José terminaba Medicina. Dos hermanos, dos despachos a cincuenta metros de distancia en la plaza de Arzúa. El médico y el fiscal, hijos del médico municipal.
Después la carrera de Alfredo despegó con una velocidad que dejó a todos boquiabiertos. Fiscal en Santiago, juez municipal de La Coruña en 1903, secretario de Gobierno, vicepresidente del Tribunal Supremo. Director del periódico coruñés El Ideal Gallego. Autor de varios tratados jurídicos y económicos sobre Galicia. Gran amigo del escritor Alejandro Pérez Lugín, cuya última novela, Arminda Moscoso, reorganizó y terminó tras la muerte de su autor.
En 1933, con cincuenta y seis años, se presentó a las elecciones a las Cortes de la II República como independiente por Pontevedra, ganó su escaño y se integró en la coalición de Independientes de Derechas.
Se casó con Carmelina Batallán Pedreira, de La Coruña. Tuvieron diez hijos: Alfredo, Ricardo, Dolores, Alfonso, José Antonio, María Luisa, Carlos, Pilar, Amelia y Enrique.
El niño temperamental de Cumeiro que discutía con todos y tenía razón casi siempre. Llegó muy lejos.
Falleció el 21 de agosto de 1934 de tuberculosis, igual que su madre.
Tiene su propia página web en la wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Garc%C3%ADa_Ramos
PEDRO GARCÍA RAMOS (1878-?)
Pedro nació alrededor de 1878 en San Pedro de Cumeiro y fue siempre el más callado de todos. Mientras José observaba, Rosina mandaba y Alfredo argumentaba, Pedro escuchaba. Se sentaba en un rincón y miraba con esos ojos suyos que lo procesaban todo sin decir nada.
Manuel no supo nunca del todo qué había dentro de su cuarto hijo. Quizás por eso no dejó rastro claro en los registros. La historia a veces pierde a los callados.
Lo que se sabe de Pedro es que nació, que creció sano en Cumeiro y después en Arzúa, que tuvo el privilegio de ver a su padre construir una vida con sus propias manos.
Y que eso, aunque no se pueda medir, es también un legado.
MANUEL GARCÍA RAMOS (1879-?)
Manuel nació el 2 de junio de 1879, el quinto hijo, y cargó toda su vida con el peso de llevar el nombre de su padre. No era fácil llamarse igual que el hombre más respetado del pueblo.
Pero lo llevó con dignidad.
Se licenció en Farmacia, la rama de la familia que tendía puentes entre la medicina y la ciencia pura. En 1904 se casó con Adela Monje Caloto, de Lugo, y se trasladó a La Coruña, donde tuvo la farmacia del Portazgo.
La vida le preparó una prueba cruel poco después de casarse: un gran incendio destruyó la botica hasta los cimientos. Menos mal que tenía seguro. Reconstruyó, aprendió, siguió adelante. Después se trasladó con Adela a una nueva farmacia en Pantón, en la provincia de Lugo.
El quinto hijo del médico de Arzúa. El que curó con medicinas lo que su padre curaba con manos.
BENIGNO GARCÍA RAMOS (1881-?) Y JESÚS GARCÍA RAMOS (1882-?)
Benigno nació el 29 de marzo de 1881 y Jesús el 15 de abril de 1882 en Cumeiro.
Ambos estudiaron con brillantez y luego desaparecieron.
Según su expediente académico, Benigno hizo el bachillerato en el Instituto de Santiago con Sobresaliente. Empezó Medicina, el camino de su padre y su hermano José.
Jesús también estudió el bachillerato en Santiago y empezó la carrera de Derecho
Pero en junio de 1901, sin explicación conocida, ambos abandonaron los estudios. El mismo mes, en el mismo momento exacto.
¿Qué pasó con estos dos hermanos? Eso es uno de los misterios de esta familia.
¿Cuba los reclamó a los dos? Quizás como a tantos gallegos de su generación que miraban hacia el Atlántico cuando Galicia no les daba lo que buscaban. ¿Allí en la Habana sus tíos Alfredo y Ricardo García Segond quizás pudieron orientarles y ayudarles desde sus destinos militares en esa ciudad?
JULIA GARCÍA RAMOS / SOR MARINA (1886-?)
Julia nació alrededor de 1886 en Arzúa, la primera hija nacida en la nueva casa junto a la plaza, la primera de los nueve tesoros de Victoria nacida en la tierra de los Camino. Fue desde el primer día la princesa de la familia: todos la mimaban, todos la consentían, y Julia lo aceptaba con una gracia natural que hacía imposible enfadarse con ella.
Creció en Arzúa, vio morir a su madre con cinco años, creció con Manuela como segunda madre, y en algún momento de su juventud escuchó una llamada que la llevó muy lejos de Galicia.
Se hizo monja. De la orden de las Trinitarias, en un convento de Madrid. Tomó el nombre de Sor Marina, dejando atrás el nombre que Victoria le había dado y eligiendo uno nuevo para la vida que había elegido.
Vivió en ese convento durante décadas, en la quietud de la oración y el servicio, tan lejos en espíritu de la plaza de Arzúa y sin embargo tan cerca en algo que no tiene nombre preciso.
En 1931 llegó la prueba. Los primeros años de la II República trajeron una ola de violencia anticlerical que recorrió España quemando conventos. Y un día de aquel año le tocó al suyo.
Alfredo, su hermano que trabajaba en Madrid, se enteró de lo que pasaba y llegó a tiempo. El mismo Alfredo que discutía en las cenas de infancia y que había llegado a vicepresidente del Tribunal Supremo.
Julia, Sor Marina, salió corriendo del convento en llamas con lo que llevaba puesto y la mano de Alfredo en la suya.
La niña a la que su hermano José prometió cuidar el día que nació.
Cuarenta y cinco años después, otro hermano cumplía la misma promesa.
MODESTO GARCÍA RAMOS (1889-1971)
Modesto nació en 1889 en Arzúa, el noveno y último hijo de Victoria, el cierre de los nueve tesoros.
Victoria murió cuando él tenía dos años. Modesto no la recordaba. Creció con Manuela como única madre que había conocido, y la quiso como tal, con esa lealtad sencilla de quien no tiene referencias para comparar.
En 1910, el 25 de abril, cuatro días antes de que muriera su padre, fue declarado prófugo del servicio militar en Arzúa. Tenía veintiún años y había emigrado a Cuba.
Allí, con la energía y el ingenio que había heredado de su padre y la tenacidad que había aprendido viendo a Manuela manejar una casa de once niños, montó la mejor ferretería de La Habana. Sus tíos Alfredo y Ricardo García Segond, militares destinados en Cuba desde la guerra del 98, lo ayudaron a establecerse.
La ferretería prosperó. Modesto prosperó. Cuba fue su mundo durante décadas.
Pero la historia de Cuba no terminó bien para quien había construido algo allí. Cuando La Habana dejó de ser el lugar que había sido, Modesto se exilió con su familia a Georgia, en los Estados Unidos.
Murió allí en 1971. Tenía ochenta y dos años. Está enterrado en Tucker, Georgia, muy lejos de la plaza de Arzúa donde nació, muy lejos de la tumba de Victoria en el cementerio del pueblo.

RAMONA GARCÍA RAMOS (1893-?)
Ramona fue la primera hija de Manuela, la décima en la cuenta total de los hermanos, la que nació cuando la familia ya estaba reconstruida y el dolor tenía forma de cicatriz en lugar de herida.
Nació alrededor de 1893, cuando Manuela tenía cuarenta años y había esperado toda su vida adulta para tener un hijo propio. El amor que Manuela le dio fue de esos amores que llevan dentro de sí el peso de todo lo que se esperó.
Ramona, como Julia antes que ella, escuchó la llamada religiosa. También se hizo monja.
Dos hermanas monjas en la misma familia. Manuel, cuando supo la vocación de Ramona, pensó en su hermano Ángel, que había ido al seminario cuando él lo dejó. La familia siempre había tenido un hijo para Dios. Ahora tenía dos hijas.
Victoria y Manuela, las dos madres de esta familia, habrían estado orgullosas.
JULIO GARCÍA RAMOS (1895-?)

Julio fue el último. El undécimo hijo, el segundo de Manuela, el que cerró la larga historia de los García Ramos de Arzúa.
Nació alrededor de 1895 y creció en una casa que ya empezaba a vaciarse: los mayores se iban a la universidad, a las ciudades, al mundo. Julio creció con los pequeños y con Manuela y con un padre que envejecía pero que seguía siendo el médico de Arzúa, el hombre que salía con su maletín bajo la lluvia porque los enfermos no esperaban.
Cuando llegó el momento de buscarse un oficio, Julio eligió ser funcionario. Aprobó las oposiciones de Oficial de Correos en La Coruña en 1914, cuatro años después de la muerte de su padre.
La vida le fue bien hasta que la política lo atravesó. El 16 de agosto de 1936, un mes después del inicio de la guerra civil, el general de la octava división lo cesó junto a otros ciento sesenta funcionarios de Correos. Acusados de marxistas revoltosos. Depurado por el régimen franquista por no ser afecto al Movimiento.
Julio perdió su trabajo. Pero no perdió su energía. Se reinventó como empresario: comerciante de artículos de ferretería, de jerez y licores, empresario de transporte regular entre localidades gallegas.
Se casó en 1921 con Paquita Mariña Barral, hija del que había sido alcalde de La Coruña. En 1933 era delegado regional del cuerpo técnico de la Federación de Sindicatos Postales. En 1955, ya en plena dictadura, aparece como vocal nacional representante por Galicia del Sindicato de Transporte Regular.
El último hijo del médico de Arzúa. El que aprendió que cuando la vida te cierra una puerta, buscas otra.
Como su padre había hecho siempre.
Y así durante los 102 años que vivió.
LAS RAÍCES Y LAS RAMAS
Manuel García Segond llegó a Arzúa un día de enero de 1886 con siete hijos, un caballo llamado Platero y una placa de bronce que mandó poner en la puerta:
Dr. MANUEL GARCÍA SEGOND — Médico Municipal
Estuvo en esa plaza veinticuatro años. Atendió partos y fracturas en la oscuridad de las aldeas. Curó lo que se podía curar y acompañó lo que no tenía cura. Cobró poco a los pobres, nada a los peregrinos y el precio justo a los ricos. Amó a dos mujeres con la misma intensidad aunque de maneras distintas. Crió a once hijos, que crecieron como once ramas del árbol.
No fue famoso. No dejó libros ni monumentos. La placa de bronce de su consulta fue lo único que llevó su nombre en Arzúa.
Pero dejó a José, que salvó vidas durante décadas en La Coruña. Dejó a Rosina casada. Dejó a Alfredo, que llegó al Tribunal Supremo. Dejó a Julia y a Ramona, que rezaron en sus conventos. Dejó a Manuel en su farmacia. Dejó a Modesto, que construyó una ferretería al otro lado del Atlántico. Dejó a Julio, que cuando le quitaron su trabajo buscó otro y siguió adelante. Dejó, en todos sus hijos, algo que no tiene nombre preciso pero que se reconoce cuando se ve: la capacidad de seguir.
La misma que él tuvo.
Eso fue su legado.
Y eso fue suficiente.
FIN
En memoria de Manuel García Segond (1849-1910) y Victoria Ramos Camino (1849-1891), que vivieron y se amaron en la Galicia del siglo XIX.


Deja un comentario