
EL SECRETO DEL CATEDRÁTICO

La vida extraordinaria de Francisco Freire Barreiro, abuelo de Pilar Platas Freire. Hijo de labradores, llegó a ser Decano de la Facultad de Medicina de Santiago, peregrinó a Jerusalén en el siglo XIX y certificó la autenticidad de los huesos del Apóstol Santiago para el Papa. (60 páginas)
- PRÓLOGO: El robo
- PRIMERA PARTE: Raíces
- CAPÍTULO I: El hijo que debía ser labrador
- CAPÍTULO II: La ciudad de piedra
- CAPÍTULO III: La guerra llama
- CAPÍTULO IV: La lavandera con ojos de invierno
- CAPÍTULO V: La noche que cambió todo
- CAPÍTULO VI: El médico que no mira atrás
- CAPÍTULO VII: El lento ascenso y su matrimonio
- CAPÍTULO VIII: El catedrático y su conciencia
- CAPÍTULO IX: La crueldad de las piadosas
- CAPÍTULO X: El matrimonio de Áurea
- CAPÍTULO XI: La muerte de Concepción
- SEGUNDA PARTE: El Peregrino
- CAPÍTULO XII: LA PARTIDA
- CAPÍTULO XIII: MADRID Y EL CAMINO AL MEDITERRÁNEO
- CAPÍTULO XIV: EL MEDITERRÁNEO Y EGIPTO
- CAPÍTULO XV: EL MEDITERRÁNEO Y EGIPTO
- CAPÍTULO XVI: EL CANAL Y EL UMBRAL DE TIERRA SANTA
- CAPÍTULO XVII: TIERRA SANTA BAJO LA MEDIA LUNA
- CAPÍTULO XVIII: FENICIA Y LAS RUINAS DEL MUNDO ANTIGUO
- CAPÍTULO XIX: EL EGEO Y LAS CAPITALES DEL MUNDO ANTIGUO
- CAPÍTULO XX: ITALIA, EL JARDÍN DE EUROPA
- CAPÍTULO XXI: EL REGRESO
- TERCERA PARTE - LOS HUESOS DEL SANTO
- CAPÍTULO XXII: Los huesos bajo el suelo
- CAPÍTULO XXIII: La anatomía de la fe
- CAPÍTULO XXIV: La validación de Roma
- CAPÍTULO XXV: El viudo que se casa con su ama de llaves
- CAPÍTULO XXVI: La fiebre que se lleva la esperanza
- CAPÍTULO XXVII: El funeral del catedrático
- CUARTA PARTE: El Misterio
- CAPÍTULO XXVIII: El robo (Años después)
- CAPÍTULO XXIX: El escribano que preservó la verdad
- EPÍLOGO: El legado
PRÓLOGO: El robo
Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2017
El investigador, llamado José Luis, pasó el dedo por el borde del papel. El corte era tan limpio que parecía hecho ayer, no décadas atrás. Quien lo había hecho conocía su oficio: un estilete médico, probablemente. La precisión era quirúrgica.
—¿Cuántos libros ha revisado? —preguntó el empleado del Archivo Diocesano, un hombre de setenta años que llevaba toda su vida adulta entre estos volúmenes polvorientos.
—Siete. Siete libros diferentes de bautizos y matrimonios, siete páginas desaparecidas. Todas relacionadas con la misma familia.
—Los Freire Barreiro.
—Y los Sánchez Freire. Como si alguien hubiera querido borrarlos del mapa genealógico.
El archivero se ajustó las gafas, mirando el espacio vacío donde debería estar la partida de bautismo de Francisco Freire Barreiro, nacido el 14 de abril de 1817.
—¿Sabe lo más extraño? —dijo el archivero—. No fue vandalismo aleatorio. Quienquiera que hizo esto tuvo que saber exactamente qué buscar. Tuvo que haber estudiado los índices, identificado las páginas correctas, planeado cada corte.
—¿Un descendiente avergonzado?
—Tal vez. O alguien protegiendo un secreto que valía más que el riesgo de ser atrapado.
El investigador cerró el libro con cuidado. Mañana iría al Registro Civil. Pero ya sabía lo que encontraría: más páginas robadas, más espacios vacíos donde debería estar la historia de un hombre.
Lo que no sabía todavía era que la historia que finalmente descubriría sería mucho más extraordinaria que cualquier secreto que alguien hubiera intentado enterrar.
PRIMERA PARTE: Raíces
CAPÍTULO I: El hijo que debía ser labrador
Mezonzo, Vilasantar, primavera de 1825
—¡Francisco! ¡Apaga esa vela y duérmete!
La voz de Josefa Gómez atravesó la oscuridad de la casa de piedra. Era pasada la medianoche, y su hijo de ocho años todavía tenía luz bajo la puerta de su pequeño cuarto.
Silencio. Luego el sonido de pies descalzos en el suelo de madera. La puerta se abrió una rendija, y un niño asomó la cabeza. Tenía los ojos oscuros y penetrantes, demasiado serios para su edad.
—Mamá, solo estoy terminando...
—Estás leyendo otra vez. Francisco, mañana hay que ayudar a tu padre en los campos. Necesitas dormir.
—Solo un capítulo más.
—Francisco. —Josefa entró en el cuarto, tomó el libro de las manos de su hijo. Era un libro de filosofía que el cura del pueblo le había prestado, probablemente demasiado avanzado para un niño de ocho años. Pero su hijo lo devoraba como si fuera pan—. Duerme. Ya leerás mañana.
Francisco se metió en la cama a regañadientes. Josefa se sentó a su lado, alisando su pelo oscuro.
—Mamá, ¿por qué tengo que trabajar en los campos? —preguntó el niño—. No soy bueno en eso. Pero soy bueno leyendo. Soy bueno aprendiendo cosas.
Josefa sintió una punzada en el pecho. Conocía a su hijo. Era diferente a los otros niños del pueblo. Mientras ellos jugaban en el barro o ayudaban con el ganado sin quejarse, Francisco vivía en su propia mente, haciendo preguntas imposibles, queriendo entender cómo funcionaba todo.
—Porque —dijo finalmente— somos labradores. Tu padre lo fue, su padre antes que él. Es lo que hacemos.
—Pero ¿tiene que ser lo que yo haga?
Josefa no respondió. Besó la frente de su hijo y salió, dejándolo en la oscuridad.
En el dormitorio, su esposo Juan Freire ya estaba dormido, roncando suavemente después de un día de trabajo duro. Josefa se acostó a su lado, pero no durmió inmediatamente.
—¿Está despierto? —murmuró Juan sin abrir los ojos.
—Leyendo otra vez.
—Ese niño no está hecho para el campo.
—Lo sé.
—Entonces, ¿qué hacemos? —Juan se volvió hacia su esposa—. No tenemos dinero para enviar un hijo a estudiar. Santiago está lejos. Los libros cuestan...
—Lo sé —repitió Josefa—. Pero Juan, si lo forzamos a ser labrador cuando claramente es otra cosa... lo perderemos. Se marchitará como planta sin agua.
Juan suspiró profundamente. Era un hombre práctico, acostumbrado a tomar decisiones basadas en lo que era posible, no en lo que era ideal. Pero también amaba a su hijo.
—Empezaremos a ahorrar —dijo finalmente—. Poco a poco. Y cuando tenga edad suficiente...
—¿Lo enviaremos a Santiago?
—Lo enviaremos a Santiago.
Era una decisión radical para una familia campesina en 1825. Pero mientras Juan se volvía a dormir, Josefa permaneció despierta largo tiempo, preguntándose si acababan de tomar la mejor decisión de sus vidas o la más tonta.
En su cuarto, Francisco también permanecía despierto, mirando el techo en la oscuridad, soñando con un futuro que todavía no podía articular pero que sentía con certeza absoluta: no sería labrador.
Sería algo más.
Algo importante.
CAPÍTULO II: La ciudad de piedra
Santiago de Compostela, otoño de 1833
Francisco llevaba tres días en Santiago y todavía se sentía mareado por el ruido, el movimiento, la inmensidad de todo.
Mezonzo era tranquilo, ordenado, predecible. Santiago era un caos hermoso. Las calles empedradas retumbaban con carros, peregrinos cantando en idiomas desconocidos, estudiantes debatiendo ruidosamente en las esquinas. La catedral dominaba todo, sus torres visibles desde cualquier punto de la ciudad, recordatorio constante de por qué esta ciudad existía: Santiago Apóstol dormía aquí. O al menos, se suponía que lo hacía.
—¿Francisco Freire? —Una voz interrumpió sus pensamientos.
Se volvió. Un hombre mayor, tal vez de cuarenta años, con ropa que sugería una posición académica, lo miraba con curiosidad.
—Sí, señor. Soy yo.
—Profesor Méndez. Me escribió tu padre. Dijo que tenías... ¿cómo lo puso? "Apetito insaciable por el conocimiento". —El profesor sonrió—. Espero que sea verdad. Los estudiantes de filosofía necesitan hambre intelectual. Sin ella, es solo memorización vacía.
Francisco asintió entusiastamente. —Quiero aprender todo, profesor. Lógica, metafísica, física...
—Calma, calma. —El profesor rió—. Tienes tres años para todo eso. Primero, déjame mostrarte dónde vivirás.
La casa de huéspedes en la calle de la Rueda número 4 era modesta pero limpia. Francisco compartiría habitación con otros tres estudiantes. El cuarto era pequeño, apenas espacio para cuatro catres y una mesa compartida. En invierno sería frío, sin duda.
Pero Francisco apenas notaba estas incomodidades. Estaba en Santiago. Estaba en la universidad. Iba a estudiar filosofía.
Era todo lo que había soñado.
—¿De dónde eres? —preguntó uno de sus compañeros de cuarto esa noche. Se llamaba Tomás, hijo de un comerciante de Pontevedra.
—Mezonzo. Cerca de Vilasantar.
—¿Campo? —Tomás arrugó la nariz—. Entonces, ¿tus padres son...?
—Labradores. —Francisco dijo la palabra con orgullo defensivo.
—Ah. —Tomás intercambió miradas con los otros dos estudiantes. Claramente, Francisco era el único en el cuarto sin familia de posición social.
Pero si Francisco notó el desdén, no lo mostró. Simplemente abrió su primer libro de filosofía y comenzó a leer.
Para cuando sus compañeros de cuarto se durmieron, él estaba todavía despierto, absorto, anotando observaciones en los márgenes con caligrafía cuidadosa.
Mañana comenzarían las clases. Mañana empezaría su verdadera educación.
Y Francisco Freire, hijo de labradores, estaba determinado a demostrar que pertenecía aquí tanto como cualquier hijo de comerciante o noble.
CAPÍTULO III: La guerra llama
Santiago de Compostela, primavera de 1837
—Todos los hombres capaces deben responder a la llamada a filas. —El reclutador militar golpeó su bastón contra el suelo de la plaza—. La reina necesita soldados. España necesita patriotas.
Francisco, ahora de veinte años, observaba desde el borde de la multitud. Había completado sus tres años de filosofía y acababa de terminar física experimental. Su plan era continuar con medicina.
Pero España estaba en guerra. La Primera Guerra Carlista había estado rugiendo durante cuatro años, dividiendo el país entre liberales y absolutistas, entre quienes apoyaban a la reina Isabel II y quienes apoyaban a su tío Carlos María Isidro.
—No tienes que ir —dijo Tomás, quien todavía era su compañero de cuarto a pesar de los años—. Podrías decir que tienes estudios...
—Todos tienen excusas —respondió Francisco—. Y sin embargo, hay hombres que están muriendo.
Era un conflicto interno que Francisco no había esperado sentir. Toda su vida había sido guiada por una visión clara: estudiar medicina, convertirse en médico, escapar del destino de labrador que Mezonzo había planeado para él. La guerra no era parte del plan.
Pero tampoco podía simplemente ignorarla. España estaba desgarrándose. Y Francisco, hijo de tierra gallega, sentía una obligación que no podía articular completamente.
Esa noche escribió a sus padres:
"Queridos padres:
He tomado una decisión que sé los preocupará. Me he alistado en el ejército liberal. Sé que esperaban que continuara los estudios, y lo haré, después. Pero ahora, parece que hay algo más importante.
No puedo explicar completamente por qué siento que debo hacer esto. Solo que hay momentos en la vida cuando el camino fácil parece... cobarde.
Volveré. Lo prometo. Y cuando vuelva, estudiaré medicina como siempre planeé.
Vuestro hijo, Francisco"
La respuesta de su madre llegó dos semanas después, justo antes de que Francisco partiera con su regimiento:
"Francisco:
Tu padre está furioso. Dice que tiraste años de sacrificio. Yo estoy simplemente asustada.
Pero también te conozco. Cuando tomas una decisión, es porque has pensado profundamente. Confío en tu juicio, incluso cuando no lo entiendo.
Vuelve sano. Eso es lo único que importa.
Mamá"
Francisco partió hacia la guerra con esa carta doblada cuidadosamente en su bolsillo. La llevaría con él durante los siguientes cinco años, a través de campañas en Navarra y el País Vasco, a través de batallas que preferiría olvidar, a través de noches cuando cuestionaba cada decisión que lo había llevado allí.
La guerra cambiaría a Francisco de formas que no podía predecir. Le quitaría su inocencia juvenil, su fe en que el mundo era un lugar lógico y ordenado.
Pero también le daría algo inesperado: el primer contacto real con la medicina práctica, con cuerpos heridos que necesitaban desesperadamente sanación.
Sería en campos de batalla embarrados, no en salones de conferencia pulcros, donde Francisco Freire decidió definitivamente que cuando la guerra terminara, dedicaría su vida a entender cómo funcionaban los cuerpos humanos.
Y tal vez más importante, cómo mantenerlos vivos.
CAPÍTULO IV: La lavandera con ojos de invierno
Santiago de Compostela, invierno de 1848
María Mosquera tenía las manos ásperas de mujer que había trabajado demasiado duro durante demasiado tiempo. Pero sus ojos eran suaves, oscuros como el invierno gallego, y cuando sonreía, toda su cara se transformaba.
A Francisco le atrajo por primera vez en enero de 1848. Él tenía treinta y un años, había regresado de la guerra hace años, y estaba finalmente completando su licenciatura en medicina. María era la lavandera de la casa de huéspedes donde vivía, lavando la ropa de los estudiantes por unos reales que apenas le alcanzaban para comer.
—Su camisa está rota aquí, señor —dijo María esa primera vez que hablaron, mostrándole el desgarro—. ¿Quiere que lo cosa?
—¿Cuánto costaría?
—Nada. —María sonrió—. Está incluido en el lavado.
—Entonces sí, gracias. —Francisco vaciló—. ¿Cómo te llamas?
—María. María Mosquera.
—Francisco. Francisco Freire.
—Lo sé. —Ella rió—. Todos los estudiantes se conocen por el nombre. Son los únicos que pagan a tiempo.
No debería haber sido más que eso. Un intercambio breve, profesional, entre estudiante y lavandera. Pero Francisco encontró excusas para hablar con ella de nuevo. Y otra vez. Y otra.
María era diferente a las mujeres que conocía. No era educada formalmente, pero era aguda, observadora. Había crecido en el campo como él. Entendía el costo de mejorar en la vida, cuánto sacrificio requería cada pequeño paso hacia arriba.
—¿Por qué medicina? —preguntó María una tarde mientras doblaba la ropa limpia.
—Para ayudar a la gente. —Francisco hizo pausa—. Eso suena pretencioso, ¿verdad?
—Suena honesto. —María lo miró directamente, sin la deferencia que la mayoría mostraba a estudiantes universitarios—. Pero también debe gustarte. El cortar, el estudiar. La curiosidad de entender cómo funcionan las cosas.
Francisco se sorprendió por su perspicacia. —Ambas cosas. Quiero ayudar. Pero sí, también me fascina el misterio de cómo funciona el cuerpo. ¿Es malo eso?
—No es malo. Es humano. —María sonrió—. Mi hermano era igual. Le gustaba desarmar relojes para ver cómo funcionaban. Nunca pudo volver a armarlos correctamente, pero le encantaba el misterio.
Comenzaron a hablar regularmente. Conversaciones que duraban más de lo que debían, que se extendían más allá de lo profesionalmente apropiado. Francisco empezó a bajar a la cocina donde María trabajaba, ofreciendo ayudar con tareas pesadas, buscando excusas para estar cerca.
—Esto no es buena idea —dijo María una noche cuando Francisco apareció después de medianoche, supuestamente para conseguir agua pero obviamente por otra razón.
—¿Qué no es buena idea?
—Esto. Nosotros. —María gesticuló entre ellos—. Eres estudiante universitario. Vas a ser médico. Yo lavo ropa. No somos...
—¿Del mismo mundo? —Francisco terminó—. María, vengo de familia de labradores. Mi padre nunca aprendió a leer. Esta posición que tengo ahora, la he construido desde nada.
—Pero la tienes. Tienes posición. Y yo... si esto se supiera, me despedirían. Y tú tendrías un escándalo que podría arruinar tu carrera.
Francisco sabía que tenía razón. Sabía que era imprudente, potencialmente desastroso. Pero cuando María sonreía, cuando hablaban hasta tarde sobre todo y nada, cuando ella tocaba su mano brevemente mientras le pasaba ropa limpia, nada de eso parecía importar.
—Seré cuidadoso —prometió—. Nadie tiene que saberlo.
María lo miró largo tiempo, sus ojos oscuros evaluando, considerando, debatiendo consigo misma.
—Esto solo puede terminar mal —dijo finalmente.
—Probablemente —acordó Francisco.
—Voy a salir lastimada.
—Intentaré que no.
—No puedes prometerme eso.
—No. No puedo.
María suspiró, una exhalación larga que contenía toda su resignación, toda su conciencia de que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida y probablemente no para mejor.
—Entonces supongo que soy tonta —dijo.
—No eres tonta.
—Soy tonta —insistió María—. Pero parece que voy a ser tonta de todas formas.
Se besaron esa noche en la cocina vacía, rodeados por el olor de jabón de lavar y pan del día anterior. Era el comienzo de algo que ambos sabían que era imprudente, potencialmente destructivo.
Pero a los treinta y un años, después de años en guerra y años estudiando sin descanso, Francisco Freire descubrió que no podía resistir.
Y María, a los veintiún años, con suficiente experiencia de vida para saber mejor pero todavía lo suficientemente joven para no esperar, decidió que a veces valía la pena ser tonta.
Porque a veces la alternativa, la sensatez completa, significaba nunca sentir nada en absoluto.
CAPÍTULO V: La noche que cambió todo
Santiago de Compostela, 24 de enero de 1849
La nieve caía suavemente sobre Santiago cuando María Mosquera sintió las primeras contracciones. Eran pasadas las diez de la noche, y estaba sola en su pequeña habitación en la calle Conga número 11.
Francisco no estaba allí. No podía estarlo. Había sido cuidadoso durante todo el embarazo, visitándola solo cuando era seguro, trayendo dinero cuando podía, pero nunca de forma que levantara sospechas.
Pero ahora, cuando María lo necesitaba más, estaba sola.
Una vecina, Doña Catalina, escuchó sus gritos y vino corriendo.
—¿Cuánto tiempo has estado sintiendo dolor? —preguntó la mujer mayor, entrando en modo práctico que venía de haber ayudado en docenas de partos.
—Desde el mediodía —jadeó María—. Pero no era tan malo entonces.
—Bueno, es malo ahora. ¿Dónde está el padre?
María no respondió. Doña Catalina entendió inmediatamente.
—Ah. Uno de esos. —No había juicio en su voz, solo resignación—. Entonces haremos esto nosotras mismas.
El parto fue rápido. María gritó hasta quedar ronca. Doña Catalina trabajó con manos expertas pero sin las herramientas que un médico tendría. No había equipo moderno. Solo dos mujeres en un cuarto pequeño, trabajando contra el dolor y el tiempo.
Finalmente, cuando las campanas de catedral marcaban un cuarto para las doce de la noche, un bebé llorando llenó el cuarto.
—Niña —anunció Doña Catalina, limpiando al bebé con manos gentiles—. Sana, parece. Buenos pulmones, eso seguro.
María tomó a su hija, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. El bebé tenía piel rosada, puños apretados, expresión furiosa de recién nacida que no apreciaba haber sido sacada de un lugar cálido y cómodo.
—Áurea —susurró María—. Te llamaré Áurea. Significa dorada. Porque vales más que oro para mí.
Doña Catalina limpió, hizo todo lo que pudo para que María y el bebé estuviesen cómodas, y entonces, antes de irse, preguntó lo que tenía que preguntar:
—¿El padre? ¿Va a reconocerla?
María miró a su hija. Ya sabía la respuesta.
—No.
—¿Lo vas a forzar?
—¿Con qué poder? —María rió amargamente—. Soy lavandera. Él es estudiante de medicina, casi médico. ¿A quién creerían si yo hiciera acusaciones?
—Entonces ella será Mosquera. Solo Mosquera.
—Sí.
—Lo siento, hija. —Doña Catalina puso mano en hombro de María—. Sé que esto no era lo que esperabas.
Después de que la vecina se fuera, María se quedó despierta largo tiempo, sosteniendo a Áurea, observando cómo el bebé dormía con esa confianza total que solo los recién nacidos tienen.
—No será fácil —le susurró María a su hija—. Crecerás sin el apellido de tu padre. La gente dirá cosas. Te llamarán bastarda. Pero te prometo esto: siempre sabrás que eres amada. Siempre.
Áurea durmió, inconsciente de promesas o dificultades futuras. Para ella, el mundo era simple: estaba caliente, estaba alimentada, estaba segura en brazos de su madre.
No sabía todavía que su padre, el hombre que la había creado pero no la reclamaría, estaba en ese momento a solo diez minutos caminando, durmiendo en su habitación de estudiante, soñando tal vez con exámenes médicos y la futura gloria académica.
No sabía que su vida entera sería definida por esa ausencia, ese vacío donde debería haber estado el apellido paterno.
Solo sabía, con certeza instintiva de bebé, que era amada. Y por ahora, eso era suficiente.
CAPÍTULO VI: El médico que no mira atrás
Santiago de Compostela, marzo de 1849
Francisco sostenía su diploma de Licenciado en Medicina y Cirugía con manos que temblaban ligeramente. Treinta y dos años le había tomado llegar aquí. Treinta y dos años desde que nació en Mezonzo como hijo de labrador destinado a nunca ser más que eso.
—Felicidades, Freire. —El Profesor Méndez, ahora con cabello completamente gris, le dio una palmada en el hombro—. Sobresaliente en tu examen final. El tribunal quedó impresionado con tu dominio del tema 97 sobre la operación de cataratas.
—Gracias, profesor. —Francisco guardó el diploma cuidadosamente en su bolsa—. No habría llegado aquí sin su guía.
—Tonterías. Tú hiciste el trabajo. Yo simplemente te señalé la dirección. —Méndez hizo pausa—. ¿Qué sigue para ti? ¿Práctica privada? ¿Intentarás posicionarte en la universidad?
—La universidad, si es posible. Quiero enseñar. Quiero investigar.
—Buen objetivo. Aunque el camino es largo. —Méndez bajó la voz—. Y requiere... limpieza de reputación. Sin escándalos. Sin complicaciones personales que puedan comprometer tu posición.
Francisco sintió el estómago hundirse. ¿Sabía Méndez sobre María? ¿Sobre Áurea? Era imposible. Habían sido tan cuidadosos.
—Entiendo, profesor.
—Bien. —Méndez asintió—. Porque tienes un futuro brillante, Freire. Sería una pena verlo arruinado por... indiscreciones juveniles.
Esa noche, Francisco fue a ver a María. No había ido desde que Áurea nació dos meses antes. Le había enviado dinero a través de un intermediario, pero no la había visitado personalmente.
La encontró en su cuarto en la calle Conga, amamantando al bebé. María levantó la vista cuando él entró, y Francisco vio algo en sus ojos que no había visto antes: dureza, decepción.
—Así que finalmente vienes —dijo ella sin emoción.
—María, he estado ocupado con exámenes finales...
—Por supuesto. Los exámenes. —María ajustó a Áurea en sus brazos—. ¿Quieres conocerla? Es tu hija, después de todo.
Francisco se acercó lentamente. El bebé había crecido desde la última vez que la vio (brevemente, dos días después del nacimiento). Tenía ojos oscuros, atentos, que parecían estudiarlo con intensidad desconcertante para alguien tan pequeña.
—Es hermosa —dijo Francisco, y lo decía en serio.
—Se parece a ti. Los ojos. La forma de la frente. —María hizo pausa—. Todo el mundo podrá ver que es tuya.
—María...
—¿Vas a reconocerla, Francisco? —La pregunta fue directa, sin emoción—. ¿Vas a darle tu apellido?
El silencio se extendió entre ellos. Francisco miró a su hija, luego a María, luego al diploma en su bolsa.
—No puedo —dijo finalmente—. No ahora. Mi carrera apenas comienza. Un escándalo...
—Por supuesto. —María rió sin humor—. Tu carrera. Qué tonta fui pensando que tal vez, solo tal vez, tu hija importaría más.
—Importa. Ambas importan. Por eso voy a enviar dinero regularmente. Pagaré su crianza, su educación cuando sea mayor...
—Pero no le darás tu apellido. —María lo miró directamente—. Crecerá como bastarda. Como Mosquera, no Freire. Y todos sabrán, todos susurrarán, que no tiene padre que la reconozca.
—Cuando esté establecido, cuando tenga posición segura...
—¿Entonces qué? ¿La reconocerás cuando ya no importe? Cuando ya haya crecido con vergüenza de no tener apellido paterno? —María sacudió la cabeza—. Vete, Francisco. Tienes tu diploma. Tienes tu futuro brillante. No dejes que nosotras te detengamos.
—María, por favor entiende...
—Oh, entiendo perfectamente. —María se volvió, dándole la espalda—. Entiendo que eres como todos los demás hombres. Grande en promesas, pequeño en acciones. Ahora vete. Áurea y yo estaremos bien. Siempre hemos estado solas. Continuaremos solas.
Francisco quiso protestar, explicar, hacer que entendiera. Pero no había palabras que pudieran justificar lo que estaba haciendo. Así que hizo lo único que podía: se fue.
Mientras caminaba de regreso a su habitación, con su diploma de medicina pesando en su bolsa, Francisco se dijo a sí mismo que había tomado la decisión correcta. La decisión práctica. Reconocería a Áurea eventualmente, cuando fuera seguro hacerlo. Mientras tanto, las apoyaría financieramente. Eso tenía que ser suficiente.
Pero esa noche, durmiendo en su cuarto de estudiante por última vez antes de comenzar su nueva vida como médico, Francisco soñó con los ojos oscuros del bebé mirándolo con acusación silenciosa.
Y despertó con la sensación de que acababa de cometer el mayor error de su vida.
CAPÍTULO VII: El lento ascenso y su matrimonio
Santiago de Compostela, 1850-1862

Los años pasaron con la velocidad frustrante de la carrera académica en el siglo XIX. Francisco trabajó como Ayudante del Director de trabajos anatómicos, posición que sonaba impresionante pero que básicamente significaba preparar cadáveres para disección y limpiar después.
En 1850, con treinta y tres años, fue nombrado Ayudante interino de Anatomía. Pequeña promoción, pequeño aumento de paga. Suficiente para vivir modestamente, pero no lo suficiente para cambiar fundamentalmente su situación.
Veía a María ocasionalmente, siempre brevemente. Le daba dinero cada mes, preguntaba por Áurea, pero mantenía distancia emocional. Era más fácil así. Menos complicado.
Áurea crecía. A los tres años, era una niña despierta y observadora. A los cinco, ya podía leer básicamente, María la había enseñado con libros viejos que conseguía de parroquias. A los siete, preguntaba constantemente sobre su padre.
—¿Dónde está mi papá? —preguntaba.
—Está... ocupado —respondía María—. Trabajando.
—¿Por qué no me visita?
—Porque... porque es complicado, cariño.
—¿No me quiere?
Esa pregunta rompía el corazón de María cada vez. —Te quiere. A su manera. Simplemente no puede mostrarlo ahora.
En 1854, Francisco fue nombrado conservador y preparador de piezas anatómicas. En 1855, obtuvo su Doctorado en Medicina de la Universidad de Madrid. Cada paso era lento, metódico, construyendo su reputación ladrillo a ladrillo.
En 1856 fue nombrado Caballero de la Orden de Isabel la Católica por los servicios prestados durante la epidemia de cólera morbo
También conoció a Concepción Sánchez Freire. Era su prima, perteneciente a la rama de familia que poseía el Pazo de Golmar, en San Andrés de Roade. Era una familia acomodada, con tierras, con el tipo de conexiones sociales que Francisco necesitaba para su carrera académica. Una mujer tranquila, práctica, sin las complicaciones emocionales que María traía. Con Conchita, todo era simple, apropiado, socialmente aceptable.
Se casaron en 1857, cuando Francisco tenía cuarenta años. Fue una boda respetable, asistida por colegas académicos y familia extendida. No hubo pasión ardiente, pero tampoco conflicto. El matrimonio tenía sentido desde todos los ángulos prácticos. Conchita traía dote y respetabilidad. Francisco traía su posición como profesor universitario y su creciente reputación médica. Era el tipo de matrimonio que las familias respetables hacían en el siglo XIX: basado en la compatibilidad social más que en la pasión romántica.

Se fueron a vivir a la calle Casas Reales número 10, donde Francisco también estableció su consulta privada. Timoteo Sánchez Freire, hermano de Conchita y primo de Francisco, vivía con ellos. Timoteo era estudiante de medicina, y años después se convertiría en catedrático y fundador del manicomio de Conxo en Santiago. Era un hogar profesional, ordenado, apropiado para un médico ascendente.
No tuvieron hijos. Tal vez no podían. Tal vez no lo intentaron mucho. Los registros no lo dicen, y Francisco nunca habló de ello.
Mientras tanto, en otra parte de Santiago, María criaba sola a Áurea. La niña tenía ahora ocho años, era inteligente y abierta, aunque consciente de su condición de hija natural en formas que los niños no deberían tener que ser conscientes.
En la escuela, los otros niños la molestaban:
—¿Dónde está tu papá, bastarda?
—¿Tu mamá es puta?
Áurea aprendió a no llorar, a no reaccionar, a construir paredes alrededor de su corazón. Era una defensa que le serviría bien en vida, pero que también la aislaría de la intimidad real durante años.
Y Francisco, en su casa respetable con su esposa respetable, construyendo su carrera respetable, intentaba no pensar demasiado en la niña que crecía sin su nombre.
Hasta 1862.
Ese año, todo cambió.
CAPÍTULO VIII: El catedrático y su conciencia
Santiago de Compostela, 15 de marzo de 1862

—¡Francisco Freire Barreiro! —El Rector de la Universidad leyó el nombre con voz que resonaba en el salón lleno de académicos—. Por sus contribuciones distinguidas al estudio de la anatomía, por su dedicación a la enseñanza, por su servicio ejemplar a esta institución, es nuestro honor nombrarlo Catedrático numerario de Anatomía General.
El aplauso llenó el salón. Francisco, ahora de cuarenta y cinco años, caminó al frente para recibir su nombramiento oficial. Era el momento que había soñado durante quince años. En todo el Reino de España había solo 269 catedráticos y 6.000 universitarios. Ahora él era uno de ellos. Ser catedrático no era solo un trabajo, era un título, un estatus, una posición de prestigio social enorme.
Esa noche, Conchita organizó una pequeña cena de celebración. Sus colegas vinieron, brindaron con él, le felicitaron. Era la noche perfecta, la culminación de muchos años de trabajo duro.
Pero cuando todos se fueron y Francisco se quedó solo en su estudio, mirando su nombramiento enmarcado, no sintió triunfo. Sintió vacío.
Tenía posición. Tenía seguridad. Tenía todo lo que había trabajado para conseguir.
Y también tenía una hija de trece años que no llevaba su apellido.
Al día siguiente, Francisco fue a ver a María. No la había visitado en meses. Cuando llegó a la calle Conga, encontró el lugar casi abandonado.
—¿María Mosquera? —le preguntó a una vecina—. Se mudó hace medio año. Dijo algo sobre un trabajo en otra parte de ciudad.
Francisco sintió pánico. ¿Se había ido? ¿Había llevado a Áurea con ella? Le había estado enviando dinero a la misma dirección. ¿Lo había recibido?
Le tomó tres días encontrarlas. María ahora trabajaba en una casa más grande en las afueras de Santiago, todavía lavando ropa, pero para una familia más rica que pagaba mejor. Áurea estaba con ella.
La niña había crecido. A los trece años, ya mostraba señales de la mujer que sería. Tenía los ojos de Francisco, su frente, su forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. Era imposible mirarla y no ver la conexión.
—María —dijo Francisco cuando finalmente la encontró sola—. Necesito hablar contigo sobre Áurea.
—¿Ahora? —María rió amargamente—. ¿Después de trece años, ahora quieres hablar sobre ella?
—Fui nombrado catedrático. Ahora tengo una posición segura. Puedo... puedo hacer más por ella.
—¿Como qué? ¿Darle tu apellido finalmente?
Francisco vaciló. Era lo que debería decir. Pero incluso ahora, incluso con su posición segura, la idea del reconocimiento público lo aterraba. El escándalo. Los chismes. Lo que dirían sus colegas.
—Todavía no —admitió—. Pero puedo darle una educación. Enviarla a una escuela apropiada. Asegurarme de que tenga oportunidades.
María lo estudió largo tiempo. —¿Sabes qué? Acepto. No porque crea que eventualmente harás lo correcto. Sino porque Áurea merece más de lo que yo puedo darle.
Así Francisco arregló que Áurea fuera enviada al colegio de monjas de San Pelayo. Era una escuela respetable, donde las hijas de buenas familias recibían educación. Y eran monjas de clausura, por lo que el secreto seguía a salvo. Pagó todos los costos, la visitaba ocasionalmente, siempre presentándose como "benefactor" más que como padre.
Duró tres meses.
CAPÍTULO IX: La crueldad de las piadosas
San Pelayo, verano de 1862

Áurea aprendió rápidamente que el monasterio de San Pelayo no era un refugio sino una prisión.
Las monjas sabían que era hija natural. Y aunque profesaban la caridad cristiana, trataban a Áurea con una crueldad que dejaba claro su lugar en la jerarquía moral del mundo.
—Bastarda —susurraba Sor María Teresa cuando pasaba—. Fruto del pecado.
En clases, Áurea era forzada a sentarse sola, separada de las otras niñas. Cuando cometía el error más pequeño, el castigo era desproporcionado.
—Arrodíllate —ordenaba Sor Joaquina—. Dos horas. Y reza por el alma de tu madre pecadora.
Áurea obedecía, porque ¿qué otra opción tenía? Pero por dentro, algo se endurecía. Resentimiento, sí. Pero también determinación. Sobreviviría a esto. Y cuando fuera adulta, nunca, nunca permitiría que nadie la tratara así de nuevo.
Fue Sor Catalina, una monja joven de no más de veinticinco años, quien finalmente reveló el alcance del abuso. Le escribió a Francisco:
"Estimado Doctor Freire:
Escribo esto contra las órdenes de mis superioras, pero mi conciencia no me permite permanecer silenciosa.
La niña que usted patrocina, Áurea, está siendo sometida a tratos que solo puedo describir como crueles. Se le niega comida como castigo por transgresiones menores. Se le obliga a dormir en el suelo frío. Se le dice constantemente que es inferior, pecaminosa, no merecedora de bondad de Dios.
No sé cuál es su conexión exacta con esta niña, pero si le importa en algo, sáquela de aquí inmediatamente.
Con respeto, Sor Catalina"
Francisco leyó la carta tres veces, sintiéndose enfermo. Había pensado que estaba dando a Áurea una oportunidad. En cambio, la había enviado a un lugar de tormento.
Fue al convento inmediatamente, exigiendo ver a Áurea. Cuando la trajeron, vio las marcas en las rodillas constantemente arrodilladas, las mejillas hundidas por comidas insuficientes, pero peor que eso: vio miedo en sus ojos.
—Te saco de aquí ahora —dijo Francisco sin preámbulo.
—¿Adónde? —preguntó Áurea con voz pequeña.
—Tengo un hermano en Vilasantar. Vivirás con él. Allí nadie te tratará así.
Áurea asintió, sin lágrimas. Ya había aprendido que llorar no ayudaba.
En la oficina de la Madre Superior, Francisco no mantuvo la compostura profesional usual.
—Lo que han hecho a esta niña es imperdonable —dijo, con voz temblando de furia—. Profesan el amor cristiano pero practican la crueldad. Es hipocresía del peor tipo.
—La niña es hija del pecado —respondió Madre Superior fríamente—. La disciplina estricta es necesaria para salvar su alma.
—Su alma está perfectamente bien. Son ustedes las que necesitan examinar las suyas.
Sacó a Áurea del convento ese mismo día. La llevó a Vilasantar, a casa de su hermano, donde al menos estaría física y emocionalmente segura.
CAPÍTULO X: El matrimonio de Áurea

Vilasantar fue para Áurea como despertar de una pesadilla.
Después de los años viviendo con su madre en aquella casa de Santiago donde entraba y salía la ropa sucia de medio barrio, después del internado de San Pelayo con sus monjas crueles y sus manos que dejaban marcas, Vilasantar era el paraíso.
La casa de su tío en Mezonzo era amplia y luminosa. Había gallinas en el corral, vacas en el establo, campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Y sobre todo, había amor. Su tía la abrazaba por las mañanas. Sus primos la incluían en sus juegos. Nadie la miraba con desprecio. Nadie susurraba "bastarda" cuando pasaba.
Aquí, en Vilasantar, era simplemente Áurea. La sobrina de los Freire de Mezonzo. La hija del catedrático de Santiago que por razones que nadie preguntaba había venido a vivir con la familia.
Por primera vez en sus trece años, Áurea fue feliz.
Aprendió a hacer las cosas del campo. A recoger huevos sin asustar a las gallinas. A amasar el pan. A distinguir las hierbas medicinales en los prados. Su tía le enseñaba pacientemente, sin prisas, disfrutando de tener una muchacha en la casa.
Los domingos iban a misa en la parroquia de San Pedro de Mezonzo. Luego visitaban a otros parientes, tomaban chocolate en casa de una prima, escuchaban las historias de los ancianos sobre los viejos tiempos.

Áurea absorbía todo como una esponja. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada gesto de afecto cotidiano que nunca había conocido. Se sentía florecer, como una planta que finalmente recibe sol después de haber estado demasiado tiempo en la sombra.
Pero había algo más. Algo que ella no sabía cómo explicar.
En Santiago, entre la gente educada, entre las señoras bien vestidas y los caballeros con sus levitas, Áurea siempre se había sentido... fuera de lugar. Demasiado callada. Demasiado rara. Pensaba demasiado, preguntaba cosas que no debía, sentía las emociones de los demás con una intensidad que la desconcertaba.
—Eres diferente —le había dicho una vez una de las monjas de San Pelayo. Y no era un cumplido.
Pero en Vilasantar, entre los campos y los montes, entre gente más sencilla que no la juzgaba, Áurea empezó a pensar que quizás ser diferente no era algo malo. Quizás solo significaba que aún no había encontrado su lugar.
O su persona.
Lo vio por primera vez en la feria de Armental.
Todo Vilasantar acudía a aquella feria anual. Los campesinos vendían sus cosechas, los artesanos exponían sus trabajos, había música y baile en la plaza de la iglesia. Era el acontecimiento del año en aquella pequeña comarca.
Áurea había ido con su tía y sus primas. Tenía catorce años y llevaba un vestido nuevo que su tía le había cosido para la ocasión. Se sentía bonita por primera vez en su vida.

Y entonces lo vio.
Ramón Platas Freire.
—Ese es el administrador del pazo de la Condesa —susurró su prima—. Ramón Platas. El que vive en Zanfoga.
—Es un hombre respetable —añadió su tía—. Aunque tiene su historia, como todos.
Áurea no preguntó qué historia. En ese momento no le importaba.
No era especialmente guapo. De hecho, visto objetivamente, era un hombre bastante ordinario: altura media, constitución normal, pelo castaño, treinta y tantos años. Pero había algo en él. Algo en la forma en que se movía, en cómo observaba todo con esos ojos tranquilos y pensativos, en cómo parecía estar solo incluso en medio de la multitud.
Solo sabía que cuando sus ojos se cruzaron —un instante, nada más— sintió algo que nunca había sentido antes: reconocimiento.
Como si su alma le dijera: "Ah. Ahí estás. Por fin."
En Vilasantar todo el mundo sabía la historia de Ramón Platas.
Años atrás, cuando era joven —apenas veinte años—, había tenido una relación con Ramona Platas Seoane, una mujer de Armental a quien todos llamaban "La Madriña". De aquella relación había nacido una niña, Silvestra, que murió siendo aún pequeña.
Luego, en 1860, cuando Ramón ya tenía veinticinco años y trabajaba como escribano en Betanzos, había vuelto brevemente a Vilasantar. Y de aquel encuentro con Ramona había nacido otra hija: María Platas.
Ramón no había reconocido a ninguna de las dos niñas. María llevaba solo el apellido de su madre. Era una hija natural no reconocida, como era Áurea.
La gente murmuraba, claro. En un pueblo pequeño siempre se murmura. Pero Ramón era el administrador del pazo de la Condesa de Pardo Bazán. Era un hombre educado, que había sido notario. Tenía una posición. Así que los murmullos eran discretos, respetuosos.
Y todos sabían también que Ramón y Ramona no habían continuado su relación. Él había vuelto a Betanzos, había trabajado allí durante años, y ahora estaba de vuelta en Vilasantar como administrador del pazo de Zanfoga. Vivía en la casa grande con su madre, Jacinta Freire Sánchez.
Un hombre solo. Respetable pero solo.
Con una hija que no llevaba su apellido.
Cuando Áurea escuchó esta historia, no sintió escándalo ni rechazo.
Ramón empezó a aparecer en Mezonzo con cierta frecuencia.
Siempre tenía algún motivo: necesitaba hablar con el tío de Áurea sobre los lindes de un terreno, traía noticias del pazo, su madre le había pedido que entregara algo. Excusas que no engañaban a nadie.
Venía a ver a Áurea.
Al principio, las conversaciones eran breves. Él le preguntaba cómo estaba, si le gustaba Vilasantar, si echaba de menos Santiago. Ella respondía con timidez, aún insegura.
Pero poco a poco, algo cambió.
Una tarde, mientras tomaban chocolate en la cocina con la familia, Ramón mencionó un libro que había leído. Áurea, sin pensar, hizo un comentario inteligente sobre él. Ramón la miró sorprendido.
—¿Has leído a Julio Verne? —preguntó. Áurea asintió.
A partir de ese día, las conversaciones fueron diferentes.
Hablaban de libros. De ideas. De cómo se sentían fuera de lugar entre la gente común. Ramón le confesó que en Betanzos, entre los otros escribanos, siempre se había sentido diferente. Demasiado pensativo. Demasiado soñador para un trabajo que consistía básicamente en escribir o copiar documentos.
—Yo también me siento así —dijo Áurea en voz baja—. Como si no encajara en ningún sitio.
Ramón la miró con esos ojos tranquilos que ella había aprendido a conocer.
—Quizás es que no habías encontrado el sitio correcto.
Pasaron meses. Áurea cumplió quince años, luego dieciséis. Ramón seguía viniendo. Ya no con excusas. Venía simplemente porque quería verla.
La familia de Áurea lo aceptó naturalmente. Era un buen partido: administrador del pazo, con posición y recursos. Y más importante, trataba a Áurea con un respeto y una ternura que todos podían ver.
Una tarde de otoño, Ramón pidió hablar a solas con ella. Caminaron hasta el río, donde los sauces dejaban caer sus ramas en el agua.
—Áurea —dijo él, y su voz temblaba ligeramente—. Yo sé que soy mayor que tú. Que tengo... un pasado. No soy perfecto.
—Nadie lo es —respondió ella.
—Pero contigo... —hizo una pausa, buscando las palabras—. Contigo me siento entendido. Como si finalmente hubiera encontrado a alguien que habla mi idioma. ¿Tiene sentido?
Áurea sintió que el corazón se le hinchaba en el pecho.
—Sí —susurró—. Tiene todo el sentido del mundo.
Ramón tomó su mano.
—¿Te casarías conmigo?
La respuesta de Áurea fue inmediata, sin dudas:
—Sí.
La noticia llegó a Santiago en forma de carta.
Francisco Freire la recibió en su despacho de la Universidad. La leyó una vez. Luego otra. Luego se quedó mirando por la ventana durante largo rato.
Su hija Áurea, de dieciséis años, iba a casarse con Ramón Platas Freire, de veintiocho. El administrador del pazo de la Condesa de Pardo Bazán en Zanfoga. Un hombre con una hija natural no reconocida.
Francisco conocía esa historia. En un pueblo pequeño como Vilasantar, donde su propia familia tenía raíces, todo se sabía.
Tomó una decisión. Dos días después estaba en un carruaje camino a Vilasantar.
Ramón Platas recibió el mensaje de que el Catedrático Francisco Freire Barreiro deseaba verlo en casa de su hermano. Llegó con el estómago revuelto de nervios.
El futuro suegro. El padre de Áurea. Uno de los hombres más brillantes de España, Catedrático de Anatomía Quirúrgica de la Universidad de Santiago.

Ramón entró en el salón. Francisco era un hombre imponente: cincuenta y un años, alto, con una presencia que llenaba la habitación. Llevaba levita negra y un bastón con empuñadura de plata.
Se estudiaron mutuamente en silencio.
—Siéntese —dijo finalmente Francisco.
Ramón se sentó.
—Mi hermano me escribe que desea casarse con Áurea.
—Sí, señor.
—Usted es doce años mayor que ella.
—Sí, señor.
—Y tiene una hija natural no reconocida.
Ramón tragó saliva, pero mantuvo la mirada firme.
—Sí, señor. María. Tiene ocho años.
Francisco asintió lentamente. Luego, para sorpresa de Ramón, sirvió dos copas de vino y le ofreció una.
—Yo también tengo una hija natural —dijo Francisco—. Áurea. A quien tampoco he reconocido oficialmente.
Ramón tomó la copa, comprendiendo adónde iba esto.
—Somos dos hombres que hemos cometido el mismo error —continuó Francisco—. Hemos tenido hijas y las hemos dejado en una situación vulnerable, dependientes de la generosidad de otros.
—Sí —dijo Ramón simplemente.
Francisco bebió un sorbo de vino.
—Tengo una propuesta. Una que creo que ambos, como caballeros, deberíamos aceptar.
—Le escucho.
—Usted quiere casarse con mi hija. Yo se lo permitiré. Pero con una condición: que ambos reconozcamos a nuestras hijas. Que les demos nuestros apellidos. Que dejemos de escondernos.
Ramón sintió algo aflojarse en su pecho. Algo que había estado tenso durante ocho años.
—Acepto —dijo—. De hecho... ya debería haberlo hecho hace mucho tiempo.
—Yo también. —Francisco extendió la mano—. Entonces tenemos un acuerdo. Yo reconoceré a Áurea antes de la boda. Y usted reconocerá a María después. Digamos... tres días después. El tiempo suficiente para que prepare los documentos notariales.
Ramón estrechó su mano.
—Gracias —dijo, y había emoción en su voz—. No solo por darme su bendición. Sino por... por entender.
Francisco sonrió levemente.
—Los secretos pesan, ¿verdad?
—Más de lo que imaginaba.
—Pues dejemos de cargarlos.
Tres días después, Francisco Freire acudió a la iglesia de San Félix de Solorio, donde se guardaba el registro parroquial donde constaba el bautismo de Áurea.
Pidió ver la partida de bautismo de Áurea Francisca Mosquera, nacida el 24 de enero de 1849.
El párroco, que conocía la historia, la trajo sin hacer preguntas.
Francisco la leyó. Allí estaba: "Áurea Francisca Mosquera, hija de Francisca Mosquera, lavandera. Padre no consta."
El párroco escribió: "El señor D. Francisco Freire, Catedrático de Medicina de esta Universidad reconoce por hija suya a la niña Áurea Francisca Mosquera"
Francisco tomó su pluma —la misma con la que firmaba artículos científicos y certificados médicos— y lo firmó.
Y en ese momento, con un trazo de pluma, Áurea dejó de ser Áurea Mosquera para convertirse en Áurea Freire Mosquera.
Era perfectamente legal. Era perfectamente válido. Y era, finalmente, la verdad escrita en un documento oficial.
Años más tarde, en 1877, Francisco la reconocería como hija suya ante el notario Juan Carreira, de acuerdo con las nuevas leyes, y la declararía única heredera legítima de todos sus bienes.
Esa misma tarde, Francisco pidió ver a su hija en privado.
Se reunieron en el salón de la casa de su tío. Áurea entró nerviosa, sin saber qué esperar. Su padre estaba de pie junto a la ventana, mirando los campos.
—Siéntate, Áurea —dijo sin volverse.
Ella se sentó.
Francisco se volvió finalmente y se acercó a ella, tomando una silla para sentarse frente a su hija. Tomó sus manos.
—He sido un cobarde, Áurea. Durante dieciséis años he sido un cobarde. Te tuve escondida, te negué mi apellido, te hice vivir en la sombra porque tenía miedo. Miedo de lo que dirían en la Universidad, miedo del escándalo, miedo de que me juzgaran.
Áurea le miraba fijamente.
Los ojos de Francisco —esos ojos que habían visto miles de cadáveres, que habían diseccionado cuerpos sin inmutarse— estaban brillantes—. Hoy fui a la iglesia de San Félix de Solorio. Firmé tu partida de bautismo. Te reconocí oficialmente como mi hija. A partir de hoy eres Áurea Freire Mosquera. Legalmente. Oficialmente. Para siempre.
Áurea sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas.
—Debería haberlo hecho hace años. Cuando naciste. Pero era joven, estúpido y cobarde. Lo siento. Lo siento tanto.
—Yo... yo nunca te he guardado rencor —dijo Áurea con voz temblorosa—. Sé que era difícil para ti. Sé que...
—No. No me des excusas. No las merezco. —Francisco apretó sus manos—. Pero quiero que sepas algo. Aunque no llevabas mi apellido, aunque no podía reconocerte públicamente... siempre fuiste mi hija. Desde el momento en que naciste. Cuando tu madre me mandó avisar aquella noche de enero, fui corriendo. Y cuando te vi, tan pequeña, tan perfecta... supe que eras mía. No biológicamente solo, sino en el corazón.
—Lo sé —susurró Áurea.
—Y ahora vas a casarte. Con un buen hombre, creo. Un hombre que entiende lo que es tener una hija y no atreverse a reconocerla. Un hombre que, gracias a ti, va a corregir su error, como yo estoy corrigiendo el mío.
—Ramón es bueno. Y me entiende. Como tú me entiendes.
Francisco sonrió, y era una sonrisa genuina, llena de amor.
—Entonces te he criado bien, aunque fuera desde lejos. Porque has aprendido a reconocer a las almas que hablan tu idioma. —Se levantó, tirando de ella para que se levantara también, y la abrazó—. Vas a ser feliz, Áurea Freire. Más feliz de lo que yo he sido. Te lo prometo.
Áurea se aferró a él, llorando en su pecho, y por primera vez en sus dieciséis años se atrevió a pronunciar la palabra que nunca había dicho en voz alta.
—Gracias, papá —susurró—. Por todo. Por venir. Por reconocerme. Por... por dejarme ser feliz.
Francisco se quedó inmóvil un instante. Luego apretó el abrazo, su voz quebrada por la emoción.
—Es lo menos que podía hacer. Es lo mínimo que mereces.
El 16 de diciembre de 1865 amaneció frío pero despejado en Vilasantar. El cielo era de un azul profundo, sin una sola nube. Era como si hasta el clima estuviera celebrando.
La iglesia de San Salvador de Barbeito se llenó desde temprano. Los quince lugares que dependían del pazo de Zanfoga habían enviado representantes. Los vecinos de Mezonzo, la familia Freire al completo. Campesinos, artesanos, comerciantes. Todos querían ver la boda del administrador del pazo.
Y todos querían ver al Catedrático de Santiago que había venido a casar a su hija.
Ramón llegó desde Zanfoga, acompañado de su madre Jacinta y de varios amigos. Vestía un traje nuevo, oscuro y sobrio. Estaba pálido de nervios, pero sonreía.
Áurea y Francisco Freire llegaron en carruaje.
Su presencia causó revuelo. Los campesinos lo miraban con respeto. Un catedrático. Un hombre que diseccionaba cadáveres y enseñaba anatomía. Un hombre de ciencia en medio del mundo rural.
Pero Francisco, de levita negra, los saludaba a todos con cortesía, sin arrogancia, y poco a poco la gente se relajó.
También había llegado, más discretamente, María Mosquera. La madre de la novia. La lavandera que había criado a Áurea durante trece años en aquella casa de Santiago. Vestía de negro, como correspondía a una mujer de su condición, pero llevaba el rostro lavado y el pelo cuidadosamente peinado. Estaba allí para ver casarse a su hija.
La iglesia olía a incienso y a flores silvestres que las mujeres del pueblo habían recogido para decorarla.
Áurea descendió del carruaje en la puerta de la iglesia del brazo de su padre.
Llevaba un vestido blanco sencillo pero hermoso, que su tía y sus primas habían cosido con amor durante semanas. Tenía flores silvestres en el pelo. No llevaba velo, solo una mantilla de encaje que había pertenecido a su abuela.
Estaba radiante.
Francisco la miró y tuvo que parpadear para contener la emoción. Su hija. Su Áurea. Ya no era la niña que visitaba en secreto en aquella casa donde su madre lavaba ropa. Ya no era la adolescente asustada del internado.
Era una mujer. Y estaba a punto de casarse.
—¿Lista? —susurró.
—Más que lista —respondió ella, apretando su brazo.
Las puertas de la iglesia se abrieron.
Y entraron.
Todos los presentes se pusieron de pie.
Áurea caminaba del brazo de su padre por el pasillo central de la iglesia. Despacio, con dignidad. Ya no había secretos. Ya no había vergüenza.
Era Áurea Freire Mosquera, hija reconocida del Catedrático Francisco Freire Barreiro.
Y caminaba hacia su futuro con la cabeza en alto.
Desde un banco lateral, María Mosquera observaba a su hija con lágrimas en los ojos. Lágrimas de orgullo, de alivio, de alegría. Su niña —su Áurea— caminaba del brazo del padre que por fin la había reconocido, hacia el hombre que la amaría. Era más de lo que María había soñado nunca para ella.
Ramón la esperaba en el altar, y cuando sus ojos se encontraron, sonrió. Era una sonrisa pequeña, íntima, solo para ella. Una sonrisa que decía: "Aquí estás. Por fin estamos aquí."
Francisco llevó a su hija hasta el altar. Luego, con suavidad, puso la mano de Áurea en la de Ramón.
—Cuídala —dijo en voz baja, solo para que Ramón lo oyera.
—Con mi vida —respondió Ramón.
Francisco asintió y se retiró a su lugar junto a Concepción, su mujer.
El cura comenzó la ceremonia.
—Ramón Platas Freire, ¿aceptas a Áurea Freire Mosquera como tu legítima esposa?
—Sí, acepto.
—Áurea Freire Mosquera, ¿aceptas a Ramón Platas Freire como tu legítimo esposo?
—Sí, acepto.
Los anillos se deslizaron en sus dedos. Oro simple, sin adornos.
—Por el poder que me confiere la Santa Madre Iglesia, yo os declaro marido y mujer.
Ramón retiró la mantilla de Áurea y la besó.
Fue un beso casto, apropiado para una iglesia llena de gente. Pero en ese beso había promesas. De fidelidad. De compañía. De entendimiento.
De dos almas que finalmente habían encontrado su lugar.
La iglesia estalló en aplausos.
María Mosquera lloraba abiertamente ahora, sin importarle quién la viera. Su hija era feliz. Su hija tenía un apellido. Su hija tenía un futuro.
Era suficiente. Era más que suficiente.
La celebración fue en la casa grande del pazo de Zanfoga.
Las mesas se habían montado en el patio, bajo las ramas desnudas de los árboles. Había vino, empanadas, pulpo, queso, pan recién horneado. Los músicos tocaban muñeiras y la gente bailaba.
Francisco observaba todo desde un rincón, con una copa de vino en la mano. Concepción estaba a su lado.
—Es una muchacha encantadora —dijo Concepción—. Has hecho bien en venir.
—Debí venir hace años.
—Pero viniste hoy. Eso es lo que importa.
Francisco vio a Áurea bailando con Ramón. Ella reía, con la cabeza echada hacia atrás, completamente feliz. Y Ramón la miraba como si no hubiera nadie más en el mundo.
—Va a ser feliz aquí —dijo Francisco—. Más feliz de lo que hubiera sido en Santiago.
—Por supuesto que sí. Ha encontrado donde pertenece.
Y era verdad. Mientras Francisco observaba a su hija, rodeada de la gente de Vilasantar, en el pazo donde viviría, con el hombre que la amaba... supo que había tomado la decisión correcta.
Áurea no necesitaba la sociedad santiaguina con sus reglas rígidas y sus murmullos. No necesitaba un marido poderoso o un apellido antiguo.
Necesitaba exactamente esto: un lugar donde ser ella misma. Un hombre que la entendiera. Una vida sencilla pero llena de amor.
En otro rincón del patio, María Mosquera observaba también a su hija. Una de las primas de Áurea se le había acercado, ofreciéndole comida, tratándola con amabilidad. María aceptó con gratitud, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años.
Francisco y Concepción partieron al anochecer. Áurea los despidió en la puerta, abrazando a su padre durante largo rato.
—Volveré a visitarte —prometió Francisco.
—Lo sé.
—Y cuando tenga nietos...
—Serás un abuelo estupendo —bromeó ella.
Francisco rió, un sonido raro en él.
—Probablemente. —La besó en la frente—. Sé feliz, Áurea. Es lo único que te pido.
—Ya lo soy, papá. Ya lo soy.
Mientras el carruaje se alejaba por el camino, Ramón se acercó a Áurea y la rodeó con el brazo.
—¿Preparada para tu primera noche como señora del pazo?
Áurea se apoyó contra él, sintiendo su calor, su solidez.
—Más que preparada.
Entraron juntos a la casa grande. Su casa ahora. Su hogar.
CAPÍTULO XI: La muerte de Concepción
Cuando Francisco aceptó la cátedra de Obstetricia en Granada en 1867, Concepción insistió en acompañarlo.
—No voy a quedarme aquí sola —dijo con esa determinación tranquila que la caracterizaba—. Somos un matrimonio. Vamos juntos.
Francisco había protestado. Granada estaba muy lejos, el clima era distinto, no conocían a nadie allí. Pero Concepción ya había empezado a hacer las maletas.
Así que se fueron juntos. Dejaron la casa de Casas Reales al cuidado de Timoteo y tomaron el tren hacia el sur.
Granada fue una revelación para ambos. El sol ardiente, tan diferente de la bruma perpetua de Galicia. La Alhambra elevándose sobre la ciudad como un sueño de piedra dorada. Los jardines del Generalife con sus fuentes murmurantes. El olor a azahar en primavera.
Concepción florecía allí. Francisco nunca la había visto tan feliz. Paseaban por el Albaicín al atardecer, subían al mirador de San Nicolás a contemplar la puesta de sol sobre Sierra Nevada. Ella aprendía palabras en andaluz de las vendedoras del mercado, se reía de su propio acento castellano.
En las noches de verano, cuando el calor hacía imposible dormir, se sentaban en el patio de su casa alquilada y ella le leía en voz alta. Poesía, principalmente. A Concepción le gustaba la poesía.
Francisco descubrió algo que no había sabido durante sus once años de matrimonio: amaba a su mujer.
No con la pasión ardiente de la juventud —él ya había pasado de los cincuenta— sino con algo más profundo y permanente. La amaba como se ama el hogar después de un largo viaje. Como se ama la certeza en medio del caos.
Pero al año siguiente, en 1868, llegó la noticia: lo querían de vuelta en Santiago como Catedrático de Anatomía Quirúrgica. Era un ascenso, un honor. La Universidad de Santiago era más prestigiosa que la de Granada, y volver significaba regresar a casa.
Concepción preparó el equipaje sin protestar, aunque Francisco vio la tristeza en sus ojos cuando miraba por última vez los tejados de Granada desde la ventana del tren.
—Volveremos a visitarla —le prometió—. Algún día.
Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro.
No sabían que nunca volverían.
El regreso a Santiago fue en abril de 1868. La ciudad los recibió con su lluvia perpetua, sus calles empedradas resbaladizas, su cielo gris. Después del sol de Granada, parecía que hubieran vuelto a un mundo en blanco y negro.
Se instalaron de nuevo en Casas Reales número 10. Timoteo seguía viviendo allí, ahora ya médico graduado, preparando su tesis sobre enfermedades mentales. La casa había permanecido intacta, esperándolos, pero se sentía más fría que antes.
Concepción no dijo nada, pero Francisco la veía mirar por la ventana con nostalgia, como buscando el sol que ya no estaba.
Al principio todo parecía normal. Francisco retomó sus clases en la Facultad de Medicina. Concepción reanudó sus visitas sociales, sus tardes de costura con las primas. La vida en Santiago continuaba como siempre había continuado, lenta y predecible.
Pero en septiembre, Concepción empezó a sentirse mal.
Comenzó con dolor de cabeza. Luego fiebre baja. Concepción restó importancia.
—Es solo el cambio de clima —decía—. Me acostumbraré.
Pero no se acostumbró. La fiebre aumentó. Aparecieron dolores abdominales. Concepción, que nunca se quejaba de nada, empezó a quedarse en cama por las mañanas.
Francisco, alarmado, la examinó él mismo. Luego llamó a colegas. Vinieron tres médicos distintos, incluyendo a Timoteo. Todos palparon, auscultaron, tomaron el pulso, observaron la lengua, estudiaron la orina.
Ninguno sabía qué era.
Concepción empeoraba día a día.
Una noche de mediados de octubre, Francisco se quedó despierto sentado junto a la cama de su mujer. Llevaba tres semanas enferma. Ya no comía. Apenas bebía agua. La fiebre le había quitado toda la carne de los huesos, dejándola casi transparente.
Estaba consciente esa noche, lo cual era raro. Los últimos días había pasado la mayor parte del tiempo en un delirio febril, murmurando cosas sin sentido.
—Francisco —susurró.
Él tomó su mano inmediatamente.
—Estoy aquí.
—Tengo frío.
Hacía calor en la habitación. Había una brasero encendido a pesar de ser verano. Pero él la cubrió con otra manta de todas formas.
—¿Mejor?
Ella asintió débilmente. Luego, después de un largo silencio:
—Granada era hermosa, ¿verdad?
A Francisco se le cerró la garganta.
—Sí. Muy hermosa.
—Me hubiera gustado... quedarme allí.
—Lo sé.
—Pero entiendo por qué teníamos que volver. Tu carrera...
—Al diablo con mi carrera —dijo Francisco, y se sorprendió de la vehemencia en su propia voz—. Deberíamos habernos quedado. Si te hacía feliz, deberíamos habernos quedado.
Concepción sonrió levemente.
—Tú me hacías feliz. No importaba dónde estuviéramos.
Esas fueron las últimas palabras coherentes que le dijo.
Tres días después, Concepción Sánchez Freire entró en coma.
Francisco no salió de su lado. Canceló todas sus clases. El Decano de la Facultad envió una nota expresando su preocupación, sugiriendo que Francisco descansara, que dejara que otros médicos se ocuparan. Francisco rompió la nota sin responder.
Timoteo entraba y salía de la habitación, trayendo agua fresca, paños limpios, medicamentos que sabían que no funcionarían. La vecina, la señora Rivas, rezaba el rosario en una esquina, sus dedos moviéndose mecánicamente sobre las cuentas.
Francisco simplemente se sentaba, sosteniendo la mano de Conchita, sintiendo cómo cada hora que pasaba la vida se le escapaba un poco más.
La respiración de ella se volvió irregular. A veces jadeaba, otras veces pasaban largos segundos sin que respirara en absoluto. Cada vez que dejaba de respirar, Francisco sentía que su propio corazón se detenía, esperando, rezando para que volviera a tomar aire.
Y lo hacía. Una vez más. Y otra. Y otra.
Hasta que no lo hizo.
Concepción Sánchez Freire murió al amanecer del 20 de octubre de 1868.
Francisco estaba dormitando en la silla cuando Timoteo le tocó suavemente el hombro.
—Francisco. Se ha ido.
Abrió los ojos. Miró a su mujer. Ya no respiraba. Su rostro, que había estado contraído por el dolor durante semanas, estaba ahora en paz. Parecía más joven, como si la muerte le hubiera devuelto algo de la mujer que había sido antes de la enfermedad.
Francisco se levantó lentamente. Le soltó la mano con cuidado, como si temiera hacerle daño. Se inclinó y besó su frente. Estaba fría.
—Conchita —susurró.
Luego salió de la habitación.
Lo que pasó después se convertiría en leyenda en la casa de Casas Reales.
Francisco Freire Barreiro, Catedrático de Anatomía Quirúrgica, uno de los médicos más brillantes de España, experto en la mecánica de la muerte y la disección del cuerpo humano, se derrumbó.
No lloró. Eso hubiera sido comprensible, normal incluso.
Simplemente... vagaba.
Bajaba las escaleras, cruzaba el salón, subía de nuevo. Entraba a su despacho, salía. Iba a la cocina, miraba alrededor como si no recordara por qué había ido allí, volvía a salir.
Y mientras vagaba, repetía un nombre. Una y otra vez. No gritando, no sollozando. Solo susurrando, como una letanía, como una oración sin destinatario:
—Conchita... Conchita... Conchita...
Por los pasillos. Por las escaleras. Por las habitaciones vacías.
—Conchita... Conchita...
La señora Rivas, aterrada, le dijo a Timoteo que parecía un alma en pena.
Las semanas que siguieron fueron nebulosas para Francisco.
Se obligó a volver a la Universidad. Tenía clases que dar, responsabilidades que cumplir. Pero se movía como un autómata. Daba sus lecciones de memoria, sin pasión, sin el brillo que antes caracterizaba su enseñanza.
Sus colegas lo miraban con preocupación pero no sabían qué decir. ¿Qué se le dice a un hombre que ha perdido a su mujer? Especialmente a un hombre como Francisco Freire, tan serio, tan contenido, tan poco dado a mostrar emociones.
Pasaron los meses. El verano se convirtió en otoño. Las hojas cayeron de los árboles en el patio. La lluvia de Santiago volvió con fuerza, lavando las calles, llenando los canales.
Francisco continuaba. Porque eso era lo que quedaba: continuar.
Pero algo fundamental había cambiado en él. Los que lo conocían bien podían verlo. Había una dureza nueva en sus ojos, una distancia. Como si parte de él se hubiera ido con Concepción a esa tumba.
Su hija Áurea —ahora viviendo en Vilasantar con su marido Ramón y sus primeros hijos, Lola y Juanito— vino a visitarlo en noviembre. Francisco la recibió con afecto, pero Áurea notó la diferencia.
—Papá, ¿Estás bien? —le preguntó.
—Estoy bien —respondió él.
Pero no era verdad. Y ambos lo sabían.
Cuando Áurea se fue, Francisco se quedó solo en su despacho, rodeado de libros de anatomía, esqueletos, preparaciones en formol. Todo el conocimiento del mundo sobre el cuerpo humano, y no había podido salvar a la única persona que realmente importaba.
Se preguntó, no por primera vez, qué sentido tenía todo.
Con el tiempo, Francisco aprendió a vivir con el vacío. No se cura de una pérdida así; simplemente se aprende a cargarla.
Hasta que dos años después, todo cambió. Lo cuenta el mismo en su libro:
"En una de las noches más frías del mes de Enero de 1870 conversábamos agradablemente al amor de la lumbre varios amigos en casa de uno de nosotros, á la sazón convaleciente de una gravísima enfermedad. Encima de la mesa en torno de la cual nos apiñábamos, para que no se escapase el brasero, había un libro. Abrióle uno de los contertulios, y leyó: La Tierra Santa, el Monte Líbano, el Egipto y el Monte Sinaí, relación del estado presente de estos países, extractada de los Viajes a Jerusalén y al Monte Sinaí del P. María José de Geramb. No se necesitó más para que la conversacion, hasta entónces un tanto fria y descolorida, tomase tal animacion, que nos sorprendieron las más altas horas de la noche hablando de Jerusalén, Belén, Nazaret, el Jordán, el mar Muerto, el lago de Tiberíades, el Tabor, el Carmelo. Desde aquel punto y hora quedó resuelta nuestra peregrinación a los Santos Lugares. Durante los cinco años que corrieron entre la resolución y la partida, apenas sabíamos hablar de otra cosa que de la Tierra bendita de nuestra redención"
Francisco tenía cincuenta y tres años. No era viejo, pero tampoco joven. Sintiendo la mortalidad acercándose, preguntándose qué dejaría atrás.
SEGUNDA PARTE: El Peregrino
CAPÍTULO XII: LA PARTIDA
15-19 de febrero de 1875: De Santiago a Madrid
Lunes, 15 de febrero — Santiago de Compostela
La lluvia golpeaba las piedras de Santiago con la furia de febrero. Francisco Freire Barreiro cerró por última vez la puerta de su despacho en la Facultad de Medicina. Cincuenta y ocho años. Decano de la Facultad nombrado desde hacía pocos días. Catedrático de Anatomía Quirúrgica. Viudo desde hacía siete años.
Áurea vivía ahora en Vilasantar, casada con Ramón Platas, en el pazo de la Condesa de Pardo Bazán, madre de cuatro hijos. Su vida había tomado su propio rumbo, próspero y respetable.
El Papa Pío IX había proclamado 1875 como Año del Jubileo Universal. Quien llegara hasta Jerusalén recibiría el perdón de todos los pecados. A Francisco le habían concedido desde Madrid cuatro meses de licencia con sueldo para la peregrinación, con la justificación de visitar las facultades de medicina de los diversos países por donde pasara para traer de vuelta nuevas prácticas y nuevas ideas.
José María Fernández Sánchez, su compañero, lo esperaba en el andén de la estación. Cuarenta y dos años, catedrático de Literatura, una energía imparable. Llevaban cinco años planificando este viaje: España, Francia, Egipto, Palestina, Siria, Grecia, Italia, Francia, Inglaterra. Cuatro meses. Diez mil kilómetros.
Ambos se despidieron de todos sus familiares entre lágrimas de emoción.
El tren pitó. Subieron al vagón de primera clase. Santiago desapareció entre la niebla mientras el convoy avanzaba hacia el sur.
Por la tarde — Tuy y la frontera portuguesa
En aquellos años todavía no había comunicación ferroviaria entre Galicia y Madrid, por lo que la alternativa era hacerlo atravesando Portugal.
El tren se detuvo en Tuy a media tarde. Última ciudad española antes de Portugal. La catedral se alzaba sobre el río Miño como una fortaleza medieval. Francisco y José María bajaron para estirar las piernas mientras cambiaban de tren.
En el puente internacional, guardias españoles y portugueses revisaban los documentos con la parsimonia de quien tiene todo el tiempo del mundo. Francisco observó el río. Ancho, marrón, cargado de siglos. Cuánto tiempo llevaba este agua dividiendo reinos, arrastrando historia.
—¿En qué piensas? —preguntó José María.
—En que los ríos no saben de fronteras —respondió Francisco—. Pero nosotros las inventamos igual.
Cruzaron a Portugal. El tren portugués era más viejo, más lento, los asientos menos cómodos. Pero el paisaje al otro lado de la ventana era el mismo: colinas verdes, aldeas de piedra, campesinos que levantaban la vista al paso del convoy.
Pasaron la noche en Oporto.
Martes, 16 de febrero — Portugal: Oporto, Coimbra, Pombal
Oporto amaneció gris. La ciudad se extendía en terrazas sobre el Duero, las casas apretujadas unas contra otras, las tejas rojas brillando bajo la llovizna. Francisco y José María visitaron rápidamente la catedral —oscura, románica, llena de oro barroco— antes de continuar viaje.
El tren serpenteaba hacia el sur. Portugal era tierra pobre. Aldeas de adobe. Campos sin cultivar. Niños descalzos que corrían junto a las vías.
Coimbra apareció al mediodía. La universidad se alzaba sobre la colina, orgullosa, una de las más antiguas de Europa. José María insistió en visitarla. Francisco lo siguió por claustros medievales y bibliotecas llenas de manuscritos. Era impresionante.
Pombal al anochecer. Otro cambio de tren. Otra fonda. Francisco dormitó en el vagón mientras el tren avanzaba en la noche.
Miércoles, 17 de febrero — Regreso a España: Badajoz
Cruzaron de nuevo a España al amanecer. Badajoz los recibió con sol y polvo. Era como entrar en otro mundo. El verde de Portugal desaparecía, reemplazado por la tierra extremeña: tierra ocre, olivos retorcidos, cielos inmensos.
El tren se detuvo cuatro horas en Badajoz. Francisco y José María caminaron por la ciudad. Murallas árabes. Calles estrechas que olían a aceite frito y estiércol de mula. La catedral era maciza, sin gracia particular.
En una taberna cerca de la estación, comieron cordero asado y bebieron vino áspero. Un viejo con la cara curtida por el sol les preguntó adónde iban.
—A Jerusalén —dijo José María.
El viejo se santiguó.
—Que Dios os proteja —murmuró—. Yo tuve un pariente que fue en peregrinación a Tierra Santa. Nunca volvió.
Francisco asintió cortésmente, pero no dijo nada. Había visto morir a demasiados hombres para ser ingenuo respecto a la muerte. Sabía los riesgos. Malaria. Cólera. Disentería. Los turcos. El desierto. Pero precisamente por eso valía la pena. Un hombre de su edad necesitaba sentirse vivo.
Medellín y Aranjuez
El tren continuó hacia Madrid. Medellín pasó como un sueño: pueblo polvoriento junto al Guadiana, famoso solo por ser la cuna de Hernán Cortés. Francisco miró por la ventanilla. Desde aquí había salido un hombre que conquistó un imperio.
Aranjuez al atardecer. Los jardines reales se extendían a ambos lados del Tajo. Fuentes, estatuas, avenidas perfectamente trazadas. El Palacio Real brillaba rosa bajo el sol poniente. Un capricho de reyes, pensó Francisco. Hermoso, ciertamente. Pero solo un capricho.
Jueves, 19 de febrero — Llegada a Madrid
El tren entró en la estación del Mediodía escupiendo vapor negro. Cuatro días desde Santiago. Francisco bajó al andén con las piernas entumecidas. Le dolía la espalda. Los ojos le ardían de cansancio. Pero habían llegado.
Madrid hervía con trescientas mil almas. Vendedores ambulantes. Carruajes. El griterío ensordecedor de una capital.
España en 1875 era un reino que intentaba encontrar estabilidad. La República había caído. El joven Alfonso XII acababa de ser coronado. El país buscaba paz después de años de caos.
Francisco y José María caminaron hacia la Obra Pía de los Santos Lugares, la institución de los Padres Franciscanos que ayudaba a los peregrinos españoles. Necesitaban conseguir las bendiciones y salvoconductos para Jerusalén.
Y luego continuarían hacia el Mediterráneo.
Hacia el mar que los llevaría al otro lado del mundo.
CAPÍTULO XIII: MADRID Y EL CAMINO AL MEDITERRÁNEO
19-27 de febrero de 1875: De Madrid a Marsella
Viernes 19 - Lunes 22 de febrero — Madrid
La Obra Pía de los Santos Lugares ocupaba un edificio austero cerca de la Puerta del Sol. Un sacerdote anciano, de manos temblorosas y voz cansada, los recibió en un despacho lleno de mapas de Tierra Santa y relicarios polvorientos.
—¿Santiago de Compostela? —preguntó, examinando sus credenciales—. ¿Catedráticos de la Universidad?
—Así es, padre —respondió José María—. Emprendemos peregrinación al Santo Sepulcro con motivo del Año Jubilar.
El sacerdote firmó los documentos. Selló las cartas de presentación para los franciscanos de Jerusalén. Les entregó medallas bendecidas por el Papa.
—Que Dios os acompañe —dijo—. Tierra Santa no es España. El clima, las enfermedades, los turcos... Muchos peregrinos parten. No todos regresan.
Durante tres días recorrieron Madrid. La ciudad era un contraste perpetuo entre grandeza y miseria. El Palacio Real brillaba dorado sobre la colina, mientras en las calles de Lavapiés los niños descalzos pedían limosna. Visitaron el Museo del Prado —Velázquez, Goya, El Bosco—, caminaron por los jardines del Retiro, asistieron a misa en San Francisco el Grande.
José María tomaba notas sin parar. Francisco observaba. El anatomista en él estudiaba los rostros: mendigos con cicatrices de viruela, aristócratas con los dientes podridos bajo el maquillaje, soldados jóvenes que volverían a morir en otra guerra carlista.
En Madrid se les unió un nuevo peregrino, el Marqués de Santacruz de Rivadulla, que les acompañaría en todo su viaje, junto con otros dos peregrinos españoles que se unirían en Marsella. Serían un total de cinco compañeros de peregrinación.
El martes 23, antes del amanecer, tomaron el tren hacia el este.
Martes 23 de febrero — Hacia Aragón
El paisaje cambió rápidamente. Madrid quedó atrás, envuelta en su propia bruma. El tren ascendía hacia la meseta castellana.
Alcalá de Henares apareció brevemente: la universidad de Cisneros, cerrada ahora, convertida en cuartel. José María suspiró. Aquí había nacido Cervantes. Ahora solo quedaban soldados aburridos fumando en los claustros.
Guadalajara. Sigüenza. Pueblos de piedra aferrados a colinas peladas. La catedral de Sigüenza se alzaba como un buque de guerra medieval sobre el caserío. Pararon apenas una hora. Francisco bajó a estirar las piernas. El frío de febrero mordía los huesos.
Calatayud al anochecer. Torres mudéjares recortadas contra el cielo violeta. El tren pitó y continuó en la noche.
Miércoles 24 de febrero — Zaragoza
Llegaron a Zaragoza al amanecer. La ciudad despertaba entre el ruido de carros y vendedores ambulantes. El Ebro fluía ancho y turbio junto a las murallas romanas.
La Basílica del Pilar dominaba la ciudad. José María insistió en visitarla. Entraron en el templo inmenso, lleno de capillas barrocas que goteaban oro. La Santa Columna se alzaba en el centro, gastada por los besos de millones de peregrinos.
Francisco observó a una anciana que besaba la piedra con fervor, llorando. Ella creía. Realmente creía que esta columna había sido traída por la Virgen María en persona. ¿Quién era él para juzgar? La fe era un misterio que la anatomía no podía explicar.
Continuaron viaje esa misma tarde.
Jueves 25 de febrero — Lérida
El tren cruzaba ahora tierras catalanas. El paisaje se volvía más verde, más suave. Aparecían viñedos, olivares, masías de piedra con torres de vigilancia.
Lérida se extendía bajo su catedral fortificada. Otra ciudad de frontera, marcada por siglos de guerras entre cristianos y musulmanes. Francisco miró por la ventanilla mientras el tren se detenía brevemente. Historia escrita en piedra y sangre.
José María dormitaba en el asiento de enfrente, la cabeza apoyada contra la ventana. Francisco sacó su cuaderno y escribió:
"Llevamos diez días de viaje. He visto más de España en estos días que en cincuenta y ocho años de vida. Cada ciudad, cada río, cada montaña es un mundo. ¿Cómo será Jerusalén?"
Viernes 26 - Sábado 27 de febrero — Barcelona
Barcelona los recibió con bullicio y mar. Era otra España. Moderna. Industrial. Las chimeneas de las fábricas textiles competían con los campanarios góticos. El puerto hervía de actividad: vapores, goletas, bergantines de todas las banderas del Mediterráneo.
Visitaron la catedral gótica, caminaron por las Ramblas entre vendedores de flores y pájaros, subieron a Montjuïc para ver la ciudad extendida como un anfiteatro sobre el mar.
Pero lo más importante fue el puerto. Allí, en los muelles de la Barceloneta, encontraron el vapor que los llevaría a Marsella. Un barco francés de la Compagnie Générale Transatlantique. No era grande ni lujoso, pero era sólido. Zarpaba el domingo al amanecer.
Francisco durmió mal esa última noche en suelo español. Por la ventana de la fonda oía el sonido del mar. Había nacido en Galicia, junto al Atlántico. Pero nunca había navegado. Mañana subiría a un barco y cruzaría el Mediterráneo.
España quedaba atrás. Francia los esperaba. Y más allá de Francia, el mundo.
Domingo 27 de febrero - Sábado 3 de marzo — Marsella
El vapor zarpó al alba. Barcelona se empequeñeció en la distancia hasta convertirse en una línea gris entre el mar y las montañas. Francisco y José María se quedaron en cubierta, mirando hacia atrás, hasta que España desapareció completamente.
El Mediterráneo era de un azul profundo que dolía a los ojos. El barco avanzaba con el ritmo constante de sus máquinas de vapor. Francisco sintió el mareo durante las primeras horas, pero se acostumbró. José María no tuvo tanta suerte. Pasó el día entero vomitando en su camarote.
Al día siguiente, lunes 28 de febrero, divisaron las costas de Francia. Marsella se extendía en una bahía perfecta, blanca y luminosa bajo el sol de primavera.
Desembarcaron esa tarde. Francia olía diferente. Sonaba diferente. Los estibadores del puerto gritaban en un francés que Francisco apenas entendía. La ciudad era caótica: una mezcla de marselleses, argelinos, griegos, italianos, españoles, todos mezclados en el puerto más cosmopolita del Mediterráneo.
Durante cinco días exploraron la ciudad. Subieron a Notre-Dame de la Garde, la basílica que vigilaba el puerto desde lo alto de la colina. Visitaron el barrio del Panier, antiguo y decadente. Caminaron por el Viejo Puerto viendo llegar barcos de Argelia, de Túnez, de Egipto.
Fue en el puerto donde Francisco lo vio por primera vez: un vapor de la línea Alexandria-Marseille. Ese barco —o uno como ese— los llevaría pronto a Egipto.
Al Nilo. A las pirámides. A Jerusalén.
El viaje real estaba a punto de comenzar.
CAPÍTULO XIV: EL MEDITERRÁNEO Y EGIPTO
4-14 de marzo de 1875: De Marsella a Egipto
Jueves 4 de marzo — El Moeris
El vapor Moeris aguardaba en el muelle de Marsella. No era un barco elegante, pero sí robusto: casco negro, chimenea alta que escupía humo de carbón, dos mástiles auxiliares para las velas. Francisco y José María subieron por la pasarela de madera cargando sus maletas.
La cubierta bullía de pasajeros. Comerciantes franceses que regresaban de Argelia. Familias coloniales. Monjes coptos con túnicas oscuras. Un grupo de ingenieros británicos que iban a trabajar en el Canal de Suez. Y peregrinos como ellos, reconocibles por las medallas religiosas y los breviarios.
El Moeris zarpó al mediodía. Marsella se empequeñeció hasta convertirse en un punto blanco en la costa. Después solo quedó el mar. Azul infinito. Vacío.
Francisco se quedó en cubierta mientras el barco enfilaba hacia el sureste. El viento del Mediterráneo le azotaba la cara. Por primera vez en semanas —quizás en años— sintió algo parecido a la libertad.
Viernes 5 de marzo — Nápoles
El Moeris fondeó en la bahía de Nápoles al amanecer. La ciudad se extendía en un anfiteatro perfecto bajo el Vesubio. El volcán dominaba el horizonte, sereno, hermoso, letal. Francisco sabía que bajo esa serenidad hervía el mismo fuego que había sepultado Pompeya.
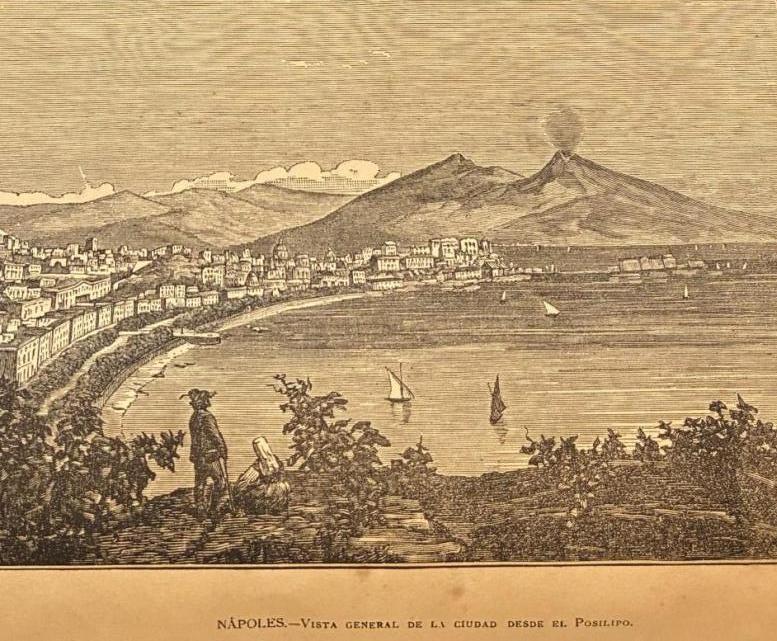
Tenían solo seis horas antes de que el barco continuara viaje. Bajaron a tierra en botes de remos. Nápoles olía a pescado frito, a basura, a flores de naranjo. Era caótica, ruidosa, vibrante de vida.
Visitaron el museo arqueológico. Mosaicos de Pompeya. Estatuas romanas de mármol blanco. Frescos eróticos que hacían sonrojar a José María. Francisco, el anatomista, los estudió con interés profesional. Los romanos conocían bien el cuerpo humano.
Almorzaron pasta en una trattoria del puerto. El vino era áspero pero honesto. Un vendedor ambulante intentó venderles reliquias falsas de San Genaro. José María discutió con él en latín. El napolitano respondió en un dialecto incomprensible. Terminaron riéndose todos.
A las tres de la tarde el Moeris pitó. Regresaron al barco. Nápoles desapareció en la distancia.
Ahora navegaban hacia el este. Hacia el corazón del Mediterráneo.
Sábado 6 - Martes 9 de marzo — La tormenta
El mar cambió durante la noche. El viento arreció. Las olas crecieron. Al amanecer del sábado, el Mediterráneo se había convertido en una masa gris y furiosa que sacudía el Moeris como a un juguete.
Francisco había leído sobre tormentas en el mar. Pero leer y vivirlo eran cosas diferentes. El barco subía y bajaba montañas de agua. Las olas barrían la cubierta. Los pasajeros vomitaban. Algunos rezaban. Una anciana italiana estaba convencida de que iban a morir.
José María pasó tres días enteros en su camarote, verde como la bilis, jurando que nunca volvería a subirse a un barco. Francisco, curiosamente, aguantó mejor. Se aferraba a la barandilla de la cubierta y observaba la tormenta con fascinación científica. El poder bruto de la naturaleza. El océano que no conocía ni le importaban los planes humanos.
El lunes la tormenta empezó a amainar. El martes amaneció con calma chicha. El mar era un espejo azul, como si nunca hubiera estado furioso.
CAPÍTULO XV: EL MEDITERRÁNEO Y EGIPTO
Del 10 al 14 de marzo - De Alejandría a Suez
Miércoles 10 de marzo — Alejandría
Egipto apareció como una línea marrón en el horizonte al amanecer. Plana. Infinita. Sin una sola montaña que rompiera la monotonía del desierto.
Francisco y José María estaban en cubierta desde las cinco de la mañana, incapaces de dormir por la anticipación. A medida que el Moeris se acercaba, la costa se volvía más definida. Alejandría emergía de la bruma matutina: una ciudad blanca que se extendía a lo largo de la bahía, minaretes alzándose como agujas contra el cielo azul pálido, palmeras moviéndose en la brisa.

Pero antes de que pudieran admirar el paisaje, el barco fue abordado.
Apareció de la nada, como una invasión. Decenas de chalupas pequeñas —botes destartalados manejados por un solo remo— rodearon el Moeris como tiburones alrededor de una presa herida. Los barqueros gritaban en árabe, en italiano, en un francés imposible de entender. Trepaban por las cuerdas que colgaban del costado del vapor con una agilidad de monos, semidesnudos, la piel quemada por el sol hasta volverse casi negra.
—¡Baksheesh! ¡Baksheesh! (propina, limosna)—gritaban, extendiendo las manos—. ¡Yo llevar equipaje! ¡Yo mejor guía! ¡Yo conocer hotel barato!
Francisco retrocedió instintivamente. Nunca había visto tal desesperación, tal hambre en los ojos humanos. Uno de los barqueros —no podía tener más de doce años— se aferró a su brazo.
—Señor, señor, yo ayudar. Solo un franco. Solo uno.
Un oficial francés del Moeris apareció blandiendo un bastón. Gritó algo en árabe y golpeó las manos que se aferraban a la barandilla. Los barqueros retrocedieron un poco, pero no se fueron. Simplemente esperaron, como buitres.
El Moeris ancló en la bahía. No había muelle suficientemente profundo para un vapor de ese tamaño. Los pasajeros tendrían que descender en lanchas.
Francisco y José María bajaron por una escalerilla de cuerda lateral. La lancha se bamboleaba peligrosamente. Francisco, agarrándose con manos temblorosas, pensó que después de sobrevivir a la tormenta en el Mediterráneo, sería irónico ahogarse a cincuenta metros de Alejandría.
Pero llegaron. La lancha tocó el muelle de piedra. Francisco subió y pisó tierra firme.
África. Oriente. Egipto.
El olor lo golpeó primero. Una mezcla de pescado podrido, especias, estiércol de burro, sudor humano, y algo más que no podía identificar. El ruido era ensordecedor: vendedores gritando, burros rebuznando, el llamado a la oración desde una mezquita cercana, niños llorando.
Y la pobreza.
Francisco había visto pobreza en España. Había visto mendigos en Santiago, en Madrid. Pero esto era diferente. Esto era miseria sistemática, antigua, aceptada como parte del orden natural de las cosas.
Egipto llevaba dos siglos bajo dominio turco. El Jedive gobernaba desde El Cairo, nominalmente obediente al Sultán en Constantinopla. Pero el poder real estaba en manos de los británicos y franceses que controlaban las finanzas, el Canal, el comercio. Los egipcios —los verdaderos egipcios, los fellahines que trabajaban la tierra desde los tiempos de los faraones— eran los más pobres de todos en su propia tierra.
Francisco y José María caminaron hacia el hotel, escoltados por dos porteadores que cargaban sus maletas. La multitud los seguía. Aumentaba con cada paso. Pordioseros, vendedores, niños, todos gritando, empujando, tirando de sus ropas.
—Hotel Europe, hotel Europe —repetía José María como un mantra, señalando hacia adelante.
El Hotel de l'Europe apareció al final de una calle más ancha. Era un edificio de tres pisos, de arquitectura europea, pintado de blanco, con balcones de hierro forjado. Una isla de civilización occidental en medio del caos oriental.
Pero frente al hotel había una escena que Francisco nunca olvidaría.
Una fila de pordioseros bloqueaba la entrada. Treinta, cuarenta personas. Todos extendiendo las manos, todos clamando:
—Baksheesh, baksheesh, por el amor de Alá, baksheesh...
Entonces, de repente, la multitud se abrió.
Un hombre apareció desde el interior del hotel. Vestía a la europea: traje de lino blanco, sombrero de paja, botas de cuero. Pero en su mano derecha llevaba un látigo. Un látigo largo de cuero trenzado que chasqueó en el aire como un disparo.
La multitud retrocedió instantáneamente. El hombre avanzó, el látigo silbando, y los pordioseros se dispersaron como palomas asustadas.
—¡Fuera! ¡Yalla! —gritó el hombre en árabe. Luego, en perfecto español—: Caballeros, por aquí, por favor.
Francisco y José María lo siguieron al interior del hotel como náufragos siguiendo a un salvador. La puerta se cerró detrás de ellos. El ruido de la calle quedó amortiguado. De repente estaban en un vestíbulo fresco, en penumbra, con muebles de madera oscura y alfombras persas.
El hombre del látigo se quitó el sombrero y sonrió. Tenía unos cuarenta años, piel curtida por el sol, ojos grises muy vivos.
—Samuel Brook, a su servicio. Dragomán (guía e intérprete). —Su español tenía un leve acento británico—. Nací en Gibraltar, pero llevo veinte años en Oriente. Conozco Egipto como la palma de mi mano. He viajado desde Tierra Santa hasta la India y China. Si necesitan llegar a algún sitio en esta parte del mundo, yo puedo llevarlos.
José María, todavía temblando ligeramente, le estrechó la mano.
—Vamos a Jerusalén.
Brook asintió como si fuera la cosa más natural del mundo.
—Por supuesto. Todos los que llegan aquí van a Jerusalén. Primero El Cairo. Las pirámides. Después el tren a Suez. Después vapor a Jaffa. Yo los acompaño. Veinte libras.
Era un precio exorbitante. Francisco lo sabía. Pero también sabía que sin un guía como Brook, estarían perdidos. Este no era un país donde dos catedráticos españoles pudieran moverse solos.
—De acuerdo —dijo.
La ciudad de Alejandría
Por la tarde, Brook los llevó en un coche de caballos a recorrer la ciudad. El cochero era un nubio gigantesco que manejaba los animales con gritos y látigo. Las calles eran estrechas, sin pavimentar, llenas de baches que hacían saltar el carruaje como un barco en tormenta.
Alejandría no se parecía en nada a la ciudad legendaria de los Ptolomeos. La gran Biblioteca había ardido hacía siglos. El Faro, una de las Siete Maravillas, era ahora solo ruinas. Lo que quedaba era una mezcla caótica de barrios árabes, edificios coloniales europeos y ruinas antiguas ignoradas.
Casi todos andaban descalzos. Francisco lo notó inmediatamente. Niños, mujeres, incluso algunos hombres adultos. Solo los europeos y los egipcios más ricos usaban zapatos. Los pies desnudos levantaban polvo con cada paso.
Pasaron junto a un cortejo fúnebre musulmán. El ataúd, cubierto con telas verdes bordadas con versículos del Corán, iba cargado en hombros de seis hombres. Detrás, un grupo de mujeres con velos negros gemía y se golpeaba el pecho rítmicamente.
—Plañideras pagadas —explicó Brook con desdén—. Mientras más lloren, más importante pareces. El muerto probablemente era un miserable que se gastó sus ahorros en el funeral.
Vieron la Columna de Pompeyo: un monolito gigante de granito rojo que se alzaba solitario en un campo de ruinas.
Las Agujas de Cleopatra —dos obeliscos antiguos cubiertos de jeroglíficos— yacían medio enterradas en la arena. Una había sido regalada a los británicos y sería trasladada a Londres. La otra iría pronto a Nueva York.
—Regalan su propia historia —murmuró José María.
Brook se encogió de hombros.
Volvieron al hotel al anochecer. Francisco estaba exhausto. El calor, el ruido, la pobreza omnipresente, todo le había dejado drenado.
Esa noche, en su habitación, escribió en su diario:
"Alejandría, 10 de marzo de 1875. Hemos llegado a Oriente. No es como imaginaba. Es más pobre, más sucio, más desesperado. Pero también más vivo, más intenso, más real que cualquier cosa que haya conocido. Mañana partimos hacia El Cairo. Hacia las pirámides. Hacia el pasado más antiguo de la humanidad."
Jueves 11 de marzo — El tren a El Cairo
El tren egipcio era una maravilla de ingeniería británica en medio del desierto. Rieles perfectamente rectos atravesando el delta del Nilo. Estaciones con nombres que sonaban bíblicos: Damanhur, Tanta, Benha.

El paisaje era fascinante y monótono a la vez. Campos de algodón verde brillante junto al Nilo. Aldeas de adobe que parecían no haber cambiado desde los faraones. Búfalos de agua. Fellahines trabajando la tierra con métodos de hace tres mil años.
El Cairo apareció al atardecer. Una ciudad inmensa que se extendía junto al Nilo. Minaretes por todas partes. El ruido era ensordecedor: vendedores, burros, carretas, el llamado a la oración desde cien mezquitas a la vez.

Samuel Brook los llevó a un hotel para europeos cerca del barrio francés. Esa noche Francisco no pudo dormir. Por la ventana veía las luces de El Cairo parpadeando en la oscuridad. Y más allá, en algún lugar del desierto, las pirámides.
Viernes 12 de marzo — Las pirámides de Guiza
Salieron antes del amanecer en burros. Samuel Brook, Francisco, José María y dos sirvientes egipcios que cargaban agua y comida. Atravesaron El Cairo dormido y salieron al desierto.
Las pirámides aparecieron de golpe. Francisco sabía que eran grandes. Había visto dibujos, había leído descripciones. Pero nada lo había preparado para esto.
Montañas. Eso era lo que parecían. Montañas perfectamente geométricas alzadas por manos humanas hace cuatro mil años. La pirámide de Keops se elevaba contra el cielo azul, cada bloque de piedra del tamaño de un hombre, millones de bloques apilados con una precisión que desafiaba el entendimiento.
—¿Cómo? —murmuró Francisco.
Samuel Brook sonrió.
—Esa es la pregunta que todos hacen. Nadie sabe.
Subieron a la pirámide. Francisco, el hombre de cincuenta y ocho años, trepando por bloques de piedra que le llegaban al pecho. El calor era brutal. El sudor le empapaba la ropa. Pero siguió subiendo.
Desde la cima, el mundo se extendía en todas direcciones. El Nilo serpenteando hacia el norte. El Cairo en la bruma. El desierto infinito hacia el sur. La Esfinge a sus pies, con su rostro erosionado mirando al este, hacia el sol naciente.
Francisco sintió algo que no había sentido en décadas. Algo parecido al asombro. Estaba ante un misterio que la ciencia no podía resolver.
Sábado 13 - Domingo 14 de marzo — El Cairo y partida a Suez
Pasaron dos días más en El Cairo. Visitaron el bazar Khan el-Khalili, un laberinto de callejuelas cubiertas donde se vendía de todo: especias, seda, armas, alfombras, oro. José María compró souvenirs. Francisco solo observaba.
Fueron a la mezquita de Mohamed Ali. Tuvieron que descalzarse para entrar. El interior era fresco, silencioso, lleno de luz filtrada por vidrieras de colores. Francisco pensó que era más hermosa que muchas catedrales cristianas.
El domingo 14 de marzo se despidieron efusivamente de Samuel Brook y le agradecieron sus servicios. Antes del amanecer, tomaron de nuevo el tren. Ahora iban hacia el este. Hacia Suez. Hacia el canal que conectaba el Mediterráneo con el Mar Rojo.
Hacia el camino a Tierra Santa.
CAPÍTULO XVI: EL CANAL Y EL UMBRAL DE TIERRA SANTA
15-19 de marzo de 1875: De Suez a Puerto Said
Lunes 15 de marzo — Suez y el Mar Rojo
El tren llegó a Suez al mediodía. Francisco bajó al andén y sintió un calor diferente al de El Cairo. Aquí no había Nilo, no había verdor. Solo desierto y mar.
Suez era una ciudad de tránsito. Un puerto levantado de la nada para servir al Canal. Almacenes británicos. Oficinas de la Compagnie Universelle. Barracones para los trabajadores egipcios. Y el mar. El Mar Rojo se extendía hacia el sur, de un azul profundo que contrastaba violentamente con la arena dorada del desierto.
Contrataron un nuevo dragomán que los condujo al hotel. Pero Francisco no quería descansar. Había viajado miles de kilómetros. Ahora estaba a punto de pisar Asia. A punto de caminar donde Moisés había caminado.
—Los Pozos de Moisés —dijo—. Quiero verlos.
El dragomán asintió.
—Mañana temprano. Ahora demasiado calor. Moriríais en el desierto.
Los Pozos de Moisés
Partieron antes del amanecer en camellos. Francisco nunca había montado uno. La bestia se levantó con un movimiento brusco que casi lo lanza al suelo. José María se aferró al cuello de su camello, aterrorizado. Los guías egipcios se reían.
Cabalgaron hacia el este, adentrándose en el desierto del Sinaí. El sol salió convirtiendo la arena en oro líquido. El calor crecía con cada minuto. Francisco se cubrió la cabeza con un pañuelo como le habían enseñado. El aire quemaba los pulmones.
Después de dos horas llegaron a los pozos. Una pequeña hondonada donde brotaban siete manantiales rodeados de palmeras. El agua era cristalina y fresca. Un milagro en medio de la nada.
—Aquí —dijo el dragomán— Moisés golpeó la roca. Aquí el pueblo de Israel bebió en su camino a la Tierra Prometida.
Francisco se arrodilló y bebió. El agua sabía a mineral, a tierra antigua. ¿Era verdad la historia? ¿Había estado Moisés aquí hace tres mil años? No lo sabía. Pero el agua era real. Los pozos eran reales. Y él estaba aquí, en Asia, en la península del Sinaí.
Miró hacia el sur. En algún lugar de esas montañas azules y distantes estaba el Monte Sinaí, donde Moisés recibió las Tablas de la Ley. Francisco sintió algo. Respeto, quizás. Asombro ante la antigüedad de todo esto.
Regresaron a Suez al mediodía, agotados, quemados por el sol, pero satisfechos.
El Canal de Suez
Por la tarde caminaron junto al Canal. La obra maestra de Ferdinand de Lesseps se extendía recta como una flecha hacia el norte. Cien kilómetros de canal artificial cortando el desierto. Diez años de trabajo. Miles de trabajadores egipcios muertos durante la construcción.
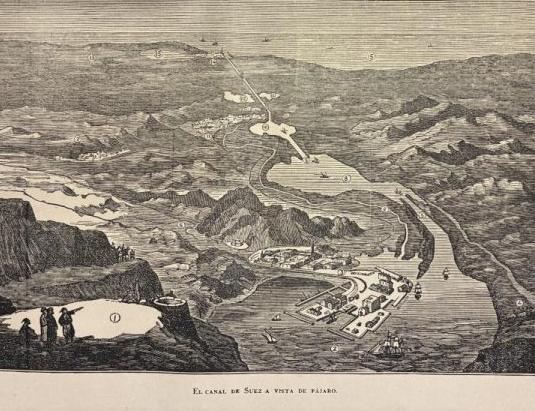
Pero ahora funcionaba. Los barcos pasaban en procesión lenta: vapores británicos camino a la India, veleros griegos, buques de guerra franceses. Europa y Asia conectadas por un río hecho por el hombre.
Francisco observaba fascinado. Él era anatomista. Conocía el cuerpo humano. Pero esto era la anatomía de la tierra. Cortar un continente como quien corta un músculo. Redirigir el agua como quien redirige la sangre en una arteria.
—El siglo XIX —murmuró José María a su lado— es extraordinario.
Francisco asintió. Habían nacido en un mundo de carruajes y velas. Ahora había ferrocarriles, vapores, canales que cortaban continentes. ¿Qué vendría después? ¿Qué verían sus nietos?
Martes 16 de marzo — A través del Canal
Tomaron el tren que corría paralelo al Canal. Un tren especial para pasajeros y trabajadores de la Compagnie. Atravesaron el desierto hacia el norte. A su izquierda, el Canal con sus barcos deslizándose despacio. A su derecha, el desierto infinito.
Ismailia apareció a media tarde. Una ciudad nueva, europea, plantada en medio del Sinaí. Jardines regados artificialmente. Casas de estilo francés. La sede de la Compagnie del Canal.
Cambiaron del tren a un vaporcillo que navegaba por el Canal. Avanzaban lentamente, cediendo el paso a barcos más grandes. El agua era marrón por el barro del desierto. Las orillas eran muros de arena que se desmoronaban constantemente.
Puerto Saïd al anochecer. El final del Canal. El punto donde el Mediterráneo se encontraba con el Mar Rojo. Otra ciudad nueva, artificial, cosmopolita. Griegos, franceses, británicos, egipcios, todos mezclados en el puerto.
Jueves 18 de marzo — El Uladimiro
Pasaron un día en Puerto Saïd esperando el barco a Palestina. Junto con otros peregrinos de muchas nacionalidades, el jueves 18 embarcaron en el vapor Uladimiro, un barco ruso que hacía la ruta Alejandría-Jaffa-Beirut. Si hacía buen tiempo el barco fondeaba en Jaffa, si no, continuaría hasta Beirut
Era más pequeño que el Moeris. Más viejo. Menos cómodo. Pero no importaba. Este barco los llevaría a Tierra Santa.
Zarparon al mediodía. El Mediterráneo oriental era de un azul más claro que el occidental. Navegaron hacia el norte, siguiendo la costa del Sinaí primero, luego Gaza.
Francisco pasó la noche en cubierta. No podía dormir. Mañana llegarían a Palestina. A la tierra donde Cristo había nacido, predicado, muerto y resucitado. La tierra de Abraham, de Moisés, de los profetas.
Él era un hombre de fe intensa. Pero esto era diferente. Esto era pisar la historia misma.
CAPÍTULO XVII: TIERRA SANTA BAJO LA MEDIA LUNA
19 de marzo - 14 de abril de 1875: Palestina
I. La llegada
El amanecer del 19 de marzo pintó de oro los montes de Judea.
Francisco los vio emerger de la bruma matutina como visiones bíblicas hechas carne: colinas áridas, color ocre, desperdigadas de olivos antiguos que se aferraban a la tierra pedregosa. A la izquierda, más al norte, se alzaban las montañas de Samaria y Galilea, azules en la distancia. La costa de Palestina se extendía ante ellos como una promesa cumplida.
El bote que los llevaba desde el Uladimiro subía y bajaba sobre las olas. Francisco se aferraba a los bordes con manos temblorosas —no de miedo, sino de emoción— mientras el agua salada salpicaba su rostro. José María, a su lado, tenía los ojos brillantes de lágrimas.
—Estamos en Tierra Santa —murmuró.
No era una frase retórica. Para dos católicos del siglo XIX, pisar Palestina era como un protestante leyendo la Biblia por primera vez en su lengua materna, como un científico descubriendo el eslabón perdido. Era la verificación física de todo en lo que habían creído desde niños.
Jaffa se alzaba sobre su promontorio rocoso. Las murallas otomanas —macizas, militares, sin ninguna gracia arquitectónica— rodeaban la ciudad antigua. Minaretes se elevaban sobre el caserío blanco. En las playas, pescadores árabes arrastraban redes llenas de peces plateados que brillaban bajo el sol.

Tocaron tierra. Francisco bajó del bote y sus pies se hundieron en la arena húmeda.
Palestina. La tierra de Abraham. De Moisés. De David. De Cristo.
Un franciscano con hábito marrón y sandalias polvorientas los esperaba. Tenía una barba gris que le llegaba al pecho y ojos bondadosos arrugados por décadas de sol palestino.
—¿Los peregrinos de Santiago? —preguntó en un español con acento valenciano.
—Sí, padre —respondió José María.
—Bienvenidos. Soy Fray Anselmo. Llevo treinta años en Tierra Santa. Nunca antes habíamos recibido a cinco peregrinos españoles juntos. —Sonrió—. Sois toda una delegación.
Los condujo por las calles estrechas de Jaffa hacia el convento franciscano. Palestina olía diferente a Egipto. Menos especias, más sal. Menos multitud, más silencio. Pero la pobreza era la misma. Niños descalzos. Mujeres veladas. Hombres sentados en las puertas fumando narguiles con la mirada vacía de quien ha aceptado que la vida es así y no cambiará.
El Imperio Otomano gobernaba Palestina desde hacía cuatrocientos años. El Sultán en Constantinopla enviaba un Pachá a gobernar Jerusalén, quien a su vez nombraba funcionarios menores para controlar las ciudades. Eran musulmanes gobernando la tierra más sagrada del cristianismo. Una ironía histórica que a Francisco, hombre de ciencia, le parecía fascinante. A José María, hombre de fe, le parecía doloroso.
El convento franciscano era un edificio de dos pisos alrededor de un patio con un naranjo en el centro. Allí vivían nueve religiosos que mantenían una escuela para niños cristianos árabes. Los recibieron con vino dulce y pan recién horneado.
—¿Cuánto tiempo lleváis aquí? —preguntó Francisco a Fray Anselmo.
—Los franciscanos llevamos seiscientos años en Tierra Santa —respondió el fraile—. Desde San Francisco de Asís. Somos los custodios de los Santos Lugares. Los musulmanes nos lo permiten porque pagamos tributos y no causamos problemas.
Esa noche, acostado en un catre duro en una celda monástica, Francisco no pudo dormir. Por la ventana entraba la brisa del Mediterráneo trayendo olor a sal y jazmines. Mañana cabalgarían hacia Jerusalén. Hacia el Santo Sepulcro. Hacia el lugar donde todo había comenzado.
II. El camino a Jerusalén
Contrataron a un dragomán árabe católico llamado Rafael Lorenzo. Era de Jerusalén, conocía cada piedra del camino, hablaba español con acento italiano aprendido de los franciscanos. Un hombre pequeño, nervioso, con una sonrisa que mostraba dientes de oro.
—El viaje es peligroso —les advirtió—. Hay beduinos. Ladrones. Pero yo conozco rutas seguras. Confiad en mí.
Partieron a las dos de la tarde del 19 de marzo en jamelgos —caballos árabes pequeños pero resistentes—. Francisco, que no había montado a caballo en mucho tiempo, sentía cada músculo de su cuerpo protestar. José María iba mejor. Los acompañaban dos sirvientes árabes que cargaban agua, comida y tiendas.
El paisaje era bíblico en el sentido más literal de la palabra. Esto no había cambiado en dos mil años. Las mismas colinas pedregosas. Los mismos olivos retorcidos. Los mismos pastores con túnicas que cuidaban rebaños de ovejas. Francisco podía cerrar los ojos y ver a los apóstoles caminando por estos mismos senderos.
—Aquí —dijo Rafael, señalando hacia un valle— Abraham pastoreó sus rebaños. Allá —señaló hacia unas ruinas— estuvo la ciudad filistea de Gezer. Esta tierra está viva con historia.
Llegaron al convento franciscano de Ramla casi de noche. Era una fortaleza medieval convertida en hospedería. Cenaron lentejas y pan. Fray Benito, el guardián del convento, era un anciano español de León que llevaba cuarenta años sin volver a España.
—¿Echáis de menos la patria? —preguntó José María.
El anciano sonrió tristemente.
—Cada día. Pero este es mi deber. Custodiar los Santos Lugares para que los peregrinos como vosotros puedan venir y ver.
A las cinco de la mañana del 20 de marzo ya estaban montados. El amanecer sobre las colinas de Judea era una sinfonía de rosas y dorados. Cabalgaron hacia el este, ascendiendo constantemente. El aire se volvía más frío, más seco.
Y entonces, al rodear una colina, la vieron.
Jerusalén.
La ciudad se alzaba sobre sus colinas como una visión del Apocalipsis. Las murallas otomanas brillaban color miel bajo el sol. La Cúpula de la Roca —el santuario musulmán construido sobre el antiguo Templo de Salomón— resplandecía con su techo dorado. Minaretes. Torres. Cipreses oscuros. Y más allá, hacia el este, el Monte de los Olivos cubierto de árboles plateados.
Francisco detuvo su caballo. José María hizo lo mismo. Ambos se quedaron en silencio, contemplando.
Francisco pensó en todas las generaciones de peregrinos que habían tenido este mismo momento. Los cruzados cabalgando con cruces y espadas. Los monjes medievales que habían caminado desde Europa. Los santos y los pecadores. Los reyes y los mendigos. Todos viendo lo mismo que él veía ahora.
—Si te olvidare, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza —recitó José María en voz baja, citando el Salmo 137.
Llegaron a la Puerta de Jerusalén a la una de la tarde. La ciudad hervía de vida. Árabes, judíos, cristianos, turcos, armenios, griegos, todos mezclados en calles tan estrechas que dos personas apenas podían pasar juntas. El olor era intenso: especias, estiércol, incienso, sudor humano. Los vendedores gritaban en árabe, hebreo, turco. Mujeres veladas caminaban pegadas a las paredes. Soldados turcos con fez rojo vigilaban las esquinas.
La hospedería para peregrinos estaba dentro de la Ciudad Vieja, regentada por franciscanos. Habitaciones austeras con catres y crucifijos. Pero limpias. Seguras.
Dejaron el equipaje y salieron inmediatamente. No podían esperar.
Tenían que ver el Santo Sepulcro.
III. El Santo Sepulcro
La Iglesia del Santo Sepulcro no era como Francisco esperaba. No era grandiosa ni hermosa. Era oscura, laberíntica.

Pero era el lugar. El lugar donde Cristo había sido crucificado. Donde había sido enterrado. Donde había resucitado.
Francisco entró con la cabeza descubierta, sintiendo el peso de dos mil años de historia sobre sus hombros. La iglesia estaba en penumbra. Cientos de lámparas de aceite colgaban del techo, sus llamas parpadeantes creando sombras que danzaban en las paredes antiguas.
Los musulmanes guardaban las llaves. Era una de las ironías de Tierra Santa: la iglesia más sagrada del cristianismo solo podía abrirse con permiso turco. Dos familias árabes musulmanas —los Joudeh y los Nusseibeh— habían tenido ese privilegio durante ochocientos años. Lo guardaban celosamente. Cobraban tributos. Regulaban quién entraba y cuándo.
Había peregrinos de todas partes del mundo. Rusos con barbas largas y cruces de plata. Armenios con capuchas negras. Coptos egipcios. Etíopes. Griegos. Y ahora, españoles.
Subieron al Calvario. La roca donde había estado la cruz todavía era visible, protegida bajo un altar de mármol. Francisco se arrodilló. Puso su mano sobre la piedra. Estaba fría. Gastada por millones de manos a lo largo de los siglos.
Aquí. Aquí había muerto Cristo.
No era un concepto abstracto. No era teología. Era geología. Esta roca específica. Este lugar específico.
José María lloraba abiertamente. Francisco no lloraba, pero sentía algo en el pecho, algo que no podía nombrar. ¿Asombro? ¿Reverencia? ¿Simple incredulidad de estar aquí?
Bajaron a la capilla subterránea donde estaba el sepulcro mismo. Una pequeña cámara de mármol apenas lo suficientemente grande para dos personas. Dentro, una placa de mármol cubría la roca donde el cuerpo de Cristo había yacido durante tres días.
La fila para entrar era larga. Esperaron dos horas. Pero Francisco no se impacientó. Había viajado cinco mil kilómetros. Podía esperar dos horas más.
Cuando finalmente entraron, se arrodillaron juntos. El aire olía a incienso y cera de velas. Francisco tocó el mármol. Frío. Liso. Pulido por incontables peregrinos.
Esa tarde asistieron a una procesión al Santo Monte Calvario. Franciscanos, peregrinos, cristianos locales, todos subiendo la Vía Dolorosa cantando himnos en una docena de idiomas. Los soldados turcos observaban desde las esquinas con expresiones aburridas. Esto pasaba todos los días. Para ellos era rutina. Para los peregrinos era el momento culminante de sus vidas.
IV. La Semana Santa en Jerusalén
El 21 de marzo era Domingo de Ramos. Jerusalén se transformó.
La procesión comenzó en Betfagé, en el Monte de los Olivos, justo donde Cristo había comenzado su entrada triunfal dos mil años atrás. Cientos de peregrinos caminaron el mismo camino, bajando la colina, cruzando el Valle de Cedrón, subiendo hacia la Puerta Dorada —sellada por los musulmanes hace siglos—. Llevaban ramas de olivo y palmeras. Cantaban Hosanna in excelsis.
Francisco caminaba entre la multitud sintiendo que el tiempo se había plegado sobre sí mismo. ¿No era esto exactamente lo que había pasado hace mil ochocientos cuarenta y dos años? El mismo sol. Las mismas piedras. El mismo camino.
Visitaron la iglesia de San Salvador, el centro franciscano en Jerusalén. Tenía una biblioteca con diez mil volúmenes: biblias en todos los idiomas, crónicas de cruzadas, mapas antiguos, manuscritos sobre historia de Tierra Santa. José María se perdió allí durante horas.
Durante los siguientes días recorrieron metódicamente cada sitio sagrado:
La Vía Dolorosa —la calle de la amargura— donde Cristo cargó la cruz. Las catorce estaciones marcadas con placas. Francisco las contó, caminando despacio, deteniéndose en cada una para leer, para imaginar.
La Puerta Judiciaria donde Pilatos había pronunciado sentencia. Ahora era un arco medio derruido usado como establo.
El umbral de la casa de la Verónica —la mujer que limpió el rostro de Cristo—. Una piedra gastada por la que pasaban miles de personas cada día sin saber qué pisaban.
La iglesia del Ecce Homo, construida sobre el lugar donde Pilatos presentó a Cristo con las palabras "He aquí el hombre".
La capilla de la Flagelación. Pequeña. Oscura. Con una columna de piedra donde supuestamente Cristo había sido atado y azotado.
La casa de Santa Ana, madre de la Virgen. Convertida en mezquita, después en iglesia, ahora en ruinas.
La Piscina Probática donde Cristo había curado al paralítico. Ahora era un estanque sucio donde las mujeres lavaban ropa.
Cada lugar tenía su historia. Cada piedra su leyenda.
V. Más allá de Jerusalén
El 30 de marzo cabalgaron hacia el este, hacia el Jordán y el Mar Muerto.
El desierto de Judea era brutal. Rocas peladas. Calor que destilaba el cerebro. Ni un árbol, ni una brizna de hierba. Solo piedra y cielo.
Pero entonces, al descender por un desfiladero, apareció el Jordán. No era el río majestuoso que Francisco había imaginado. Era un arroyo lodoso, estrecho, de color marrón. Pero era el Jordán.
Rafael los condujo hasta un lugar donde el agua era un poco más profunda.
—Aquí —dijo— bautizó Juan el Bautista a Cristo.
Francisco se descalzó y entró en el agua. Estaba tibia, casi desagradable. El fondo era fango que se le metía entre los dedos de los pies. Pero era el Jordán. Se arrodilló y se mojó la cabeza. No era un bautismo. Él ya estaba bautizado. Era un... ¿qué? ¿Un reconocimiento? ¿Una reverencia?
El Mar Muerto apareció al mediodía. Un lago de un azul imposible rodeado de montañas peladas color ocre. El agua era tan salada que ardía en los ojos. Francisco probó flotar. Efectivamente, era imposible hundirse. El agua lo sostenía como manos invisibles.
—Sodoma y Gomorra —señaló Rafael hacia el sur— estaban allá. Dios las destruyó con fuego del cielo. Por eso nada vive aquí. La sal de la ira divina.
El 1 de abril llegaron a Belén.
El pueblo era pequeño, pobre, polvoriento. Pero la Basílica de la Natividad era magnífica. Construida por Constantino en el siglo IV, modificada por los cruzados, respetada incluso por los musulmanes que habían destruido tantas iglesias.
Bajaron a la gruta. Una cueva de roca bajo el altar. Allí, marcado con una estrella de plata de catorce puntas, estaba el lugar exacto donde nació Cristo.
Francisco se arrodilló en el suelo de piedra. Esta cueva. Este lugar concreto. Aquí había comenzado todo. Un bebé nacido de una mujer judía en una provincia romana remota. Y ese bebé había cambiado el mundo.
¿Cómo? ¿Por qué?
No tenía respuestas. Solo asombro.
VI. Galilea
El 4 de abril iniciaron ruta hacia el norte, hacia Galilea. Contrataron un nuevo dragomán porque Rafael solo conocía Judea. El nuevo se llamaba Yusuf, era musulmán pero respetuoso con los peregrinos cristianos.
Cabalgaron durante días. Ramla otra vez. Naplusa —la antigua Samaria—. Jenin. El paisaje era más verde aquí, más fértil. Había campos de trigo. Olivares. Viñedos.
Llegaron a Nazaret el 8 de abril.

El pueblo donde Cristo había crecido era decepcionante. Pequeño. Pobre. La Basílica de la Anunciación era hermosa, pero el resto eran casuchas de adobe y calles sin pavimentar.
Pero Francisco entendió algo. Cristo no había nacido en un palacio. Había crecido aquí. En este pueblo perdido. Hijo de un carpintero. Probablemente analfabeto hasta que fue adulto. Un nadie de un sitio que no importaba.
Y sin embargo...
Visitaron el pozo de María donde la Virgen sacaba agua. Visitaron la sinagoga donde Cristo había enseñado. Visitaron el taller de carpintería —o lo que los franciscanos decían que era el taller—.
El 9 de abril subieron al Monte Tabor, lugar de la Transfiguración. La vista desde la cima era extraordinaria: toda Galilea extendida como un tapiz verde salpicado de pueblos blancos.
Bajaron a Tiberíades, junto al Mar de Galilea. El lago era hermoso, azul profundo rodeado de colinas. Alquilaron un bote y navegaron. Francisco cerró los ojos e imaginó a Cristo caminando sobre estas aguas, calmando la tormenta.
El 11 de abril visitaron el Monte Carmelo, donde Elías había desafiado a los profetas de Baal. Otro lugar bíblico hecho real.
VII. Despedida
El 13 de abril llegaron a San Juan de Acre, el último puerto cristiano que cayó ante los musulmanes en 1291. Las murallas de los cruzados todavía estaban en pie, cubiertas de musgo y hiedra.
El 14 de abril embarcaron en un vapor hacia Beirut.
Francisco se quedó en cubierta mirando la costa de Palestina alejarse. Había pasado casi un mes en Tierra Santa. Había visto todos los lugares que había soñado con ver. Había pisado donde Cristo pisó. Había tocado las piedras que Cristo tocó.
José María estaba a su lado, también mirando hacia la costa que desaparecía.
—¿Volveremos algún día? —preguntó.
Francisco negó con la cabeza.
—No. Esto es una vez en la vida.
El vapor pitó. Palestina se convirtió en una línea gris en el horizonte. Después desapareció.
Jerusalén. El Santo Sepulcro. El Jordán. Belén. Nazaret. El Calvario.
Todo real. Todo verificado. Todo exactamente donde los Evangelios decían que estaba.
La Biblia, pensó Francisco, no era solo un libro.
Era un mapa. Y él lo había seguido hasta el final.
CAPÍTULO XVIII: FENICIA Y LAS RUINAS DEL MUNDO ANTIGUO
14-20 de abril de 1875: Del Líbano a Beirut
I. La costa fenicia
El vapor Alejandro zarpó de San Juan de Acre al amanecer del 14 de abril. Era un barco francés, más nuevo y confortable que el Uladimiro que los había traído desde Egipto. Francisco y José María se instalaron en cubierta, observando cómo la costa de Palestina se desvanecía lentamente en la bruma matutina.
Habían dejado atrás Tierra Santa. Un mes entero caminando donde Cristo caminó, tocando las piedras que Él tocó, respirando el mismo aire de los profetas. Francisco sentía una extraña mezcla de satisfacción y vacío. Como cuando terminas de leer un libro extraordinario y no sabes qué hacer después.
Pero el viaje continuaba. Todavía quedaban Siria, Constantinopla, los Balcanes, Italia, Francia. Todavía faltaban miles de kilómetros antes de regresar a Santiago.
El Alejandro navegaba hacia el norte, siguiendo la costa. El mar era de un azul profundo, casi violeta bajo el sol de mediodía. A su derecha, las montañas del Líbano se alzaban majestuosas, sus cimas todavía cubiertas de nieve en abril.
Esta era la antigua Fenicia. La tierra de los navegantes y comerciantes que habían dominado el Mediterráneo cuando Roma era apenas un puñado de chozas junto al Tíber.
A media mañana apareció Tiro.
O lo que quedaba de Tiro.
La ciudad que había sido la reina del Mediterráneo, la que había fundado Cartago, la que había resistido trece años el asedio de Nabucodonosor, ahora era un montón de ruinas. Columnas rotas asomando entre la arena. Bloques de piedra medio hundidos en el agua. Algunos muros todavía en pie, pero apenas. La naturaleza había reclamado lo que fue de los hombres.
—"Y Tiro se edificó fortaleza, y amontonó plata como polvo, y oro como lodo de las calles" —recitó José María del profeta Zacarías—. "He aquí, el Señor la empobrecerá, y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida por el fuego."
Francisco observaba las ruinas con fascinación de anatomista. Así se veían las civilizaciones cuando morían. Huesos de piedra asomando entre la carne de tierra y vegetación. Esqueletos de imperios.
¿Cuánto tiempo antes de que Santiago, París, Londres, fueran así? ¿Mil años? ¿Dos mil? Todo lo que los hombres construían eventualmente caía. Las pirámides. El Partenón. El Coliseo. Y ahora Tiro. Solo el desierto duraba para siempre.
Por la tarde pasaron frente a Sidón. Esta ciudad al menos todavía estaba viva, aunque empobrecida. El Alejandro fondeó brevemente frente al puerto. Botes pequeños se acercaron vendiendo frutas, pescado, baratijas. Los marineros gritaban en árabe y francés. Media hora después continuaron rumbo norte.
Al atardecer, Beirut apareció en la bahía como una joya blanca engastada entre el mar y las montañas.
II. Beirut, el París de Oriente
El Líbano se alzaba imponente detrás de la ciudad. Montañas enormes, sus picos nevados brillando rosa y dorado bajo el sol poniente. Francisco nunca había visto montañas con nieve junto al mar. Era una yuxtaposición extraña, casi imposible.
El desembarco fue caótico. La aduana otomana era un pandemonium de funcionarios turcos en fez rojo, porteadores árabes gritando, comerciantes libaneses ofreciendo servicios, mendigos pidiendo baksheesh, todo mezclado en un espacio pequeño que olía a sudor, tabaco y especias.
Un funcionario turco revisó sus papeles con la lentitud deliberada de quien tiene poder y quiere que lo sepas. Abrió cada maleta. Revisó cada prenda de ropa. Buscaba contrabando, explicó en un francés áspero. O quizás solo quería una propina. José María le dio cinco francos. El turco sonrió y selló los documentos.
Fuera de la aduana los esperaba un dragomán libanés contratado por los franciscanos de Jerusalén. Se llamaba Antoine, era maronita —cristiano del rito oriental— y hablaba español con acento italiano mezclado con árabe.
—Bienvenidos a Beirut —dijo con una sonrisa que mostraba un diente de oro—. La ciudad más civilizada de todo el Levante. Aquí no es como Palestina. Aquí hay hoteles franceses, restaurantes, teatros. Aquí hay cultura.
Los condujo al Hotel de Oriente, un edificio de tres pisos con balcones de hierro forjado y fachada pintada de amarillo claro. Era, efectivamente, muy bueno. Habitaciones amplias con muebles de estilo francés. Baños con agua corriente —fría, pero corriente—. Sábanas limpias. Ventanas con vistas al puerto.
Y caro. Terriblemente caro. Ocho francos por noche. Francisco hizo cálculos mentales rápidos. A este ritmo, se quedarían sin dinero antes de llegar a Roma.
Pero después de un mes durmiendo en conventos franciscanos austeros y posadas árabes donde las pulgas eran inquilinos permanentes, el lujo merecía la pena. Al menos por una noche.
Se bañaron —¡agua limpia por primera vez en semanas!—, se cambiaron de ropa y salieron a explorar Beirut.
La ciudad era una revelación. Esto no se parecía en nada a Jerusalén o Jaffa. Las calles eran anchas, algunas incluso pavimentadas. Había farolas de gas. Tiendas con escaparates de vidrio mostrando productos europeos. Cafés donde hombres con trajes occidentales bebían café y leían periódicos en francés. Mujeres cristianas que caminaban sin velo, con vestidos de moda parisina.
Beirut era una ciudad bisagra. Medio oriental, medio occidental. Medio musulmana, medio cristiana. Un lugar donde Oriente y Occidente se mezclaban de formas que Francisco nunca había visto.
Visitaron los bazares. Eran magníficos: callejuelas cubiertas llenas de tiendas que vendían seda de Damasco, alfombras persas, especias de Arabia, joyas, armas damasquinadas, narguiles de plata. Pero había pocos monumentos antiguos. Beirut había sido destruida y reconstruida tantas veces que casi nada quedaba de la ciudad fenicia o romana original.
Por la tarde visitaron al cónsul español, Don José Manuel Quintana. Era un hombre de unos cincuenta años, pelo negro engominado, bigote encerado, chaleco de seda. Vivía en una casa elegante del barrio cristiano con vistas al mar.
—¡Compatriotas! —exclamó cuando los recibió—. No tenéis idea de cuánto me alegra ver españoles. Llevo diez años aquí y a veces paso meses sin escuchar mi lengua materna.
Los invitó a cenar. Cordero asado con arroz y piñones. Vino libanés —sorprendentemente bueno—. Narguile después de comer. Quintana les contó sobre Beirut, sobre el Imperio Otomano que se desmoronaba lentamente, sobre las tensiones entre cristianos y musulmanes que a veces estallaban en violencia.
—En 1860 hubo masacres —explicó—. Los drusos mataron a miles de cristianos en Damasco y las montañas. Los europeos tuvieron que intervenir. Desde entonces hay una paz precaria. Pero la tensión siempre está ahí, bajo la superficie.
Al día siguiente visitaron la Escuela de Medicina, fundada por misioneros americanos. Era un edificio moderno con laboratorios, biblioteca, anfiteatro para disecciones. Francisco, el anatomista, se sintió como en casa. Habló con los profesores —algunos americanos, otros libaneses formados en París— sobre técnicas quirúrgicas, sobre el tratamiento del cólera que todavía mataba a miles cada año en Oriente.
Fue un respiro. Durante un mes había sido peregrino. Ahora, brevemente, volvía a ser médico.
III. El camino a Damasco
El 15 de abril, al amanecer, partieron en diligencia hacia Damasco.
¡Diligencia! Después de un mes a caballo, sentados en jamelgos incómodos con las posaderas adoloridas, viajar en diligencia parecía un lujo supremo. Tenía asientos acolchados. Suspensión con resortes. Techo que protegía del sol. Era casi civilizado, aunque asfixiante por el calor.
La diligencia era francesa, parte de una línea regular Beirut-Damasco. Compartían el vehículo con un comerciante armenio, una familia libanesa maronita, y dos oficiales turcos que no hablaban con nadie y fumaban constantemente.
El camino ascendía por las montañas del Líbano. La carretera era nueva, construida por ingenieros franceses, con curvas calculadas y puentes de piedra sobre barrancos. Pero todavía era peligrosa. El abismo caía a un lado. Un error del cochero y rodarían montaña abajo.
Ascendieron durante horas. El aire se volvía más frío, más limpio. Pasaron por pueblos cristianos aferrados a las laderas de las montañas: casas de piedra con techos rojos, iglesias con campanarios, viñedos en terrazas. Gente que los saludaba en árabe mezclado con francés.
Cruzaron la cumbre. Francisco miró hacia atrás. Abajo, muy abajo, Beirut era un punto blanco junto al mar azul. Y más allá, el Mediterráneo se extendía hasta el horizonte.
Descendieron por el lado oriental. El paisaje cambió dramáticamente. El verde del Líbano dio paso al marrón del desierto sirio. Las montañas desaparecieron. Se adentraban en tierras del islam profundo.
Damasco apareció al atardecer como un oasis verde en medio de la nada. Palmeras. Jardines. El río Barada serpenteando por la ciudad. Y las mezquitas —docenas de mezquitas— sus minaretes alzándose contra el cielo que se oscurecía.
Entraron por la puerta occidental. Las calles eran estrechas, oscuras, llenas de gente. Pero Francisco notó algo inmediatamente: las miradas.
Miradas hostiles.
En Jerusalén, los musulmanes ignoraban a los peregrinos cristianos. Estaban acostumbrados. Había peregrinos desde hacía siglos. Pero aquí, en Damasco, los miraban con ojos duros, con expresiones de disgusto apenas disimulado.
Antoine, el dragomán, se puso nervioso.
—Quedaos cerca de mí. No habléis en voz alta. No saquéis crucifijos ni biblias. Damasco no es amigable con los cristianos desde las masacres de 1860.
Se alojaron en una posada regentada por cristianos griegos en el barrio cristiano. Era un edificio fortificado con puertas gruesas que se cerraban al anochecer. Como un pequeño fuerte dentro de la ciudad hostil.
IV. Damasco, la ciudad más antigua del mundo
El 16 de abril exploraron Damasco con cautela.
La ciudad se jactaba de ser la más antigua del mundo continuamente habitada. Y se notaba. Las calles del barrio viejo eran laberintos medievales —o más antiguos— donde el sol apenas llegaba. Casas de adobe con patios interiores. Mezquitas bizantinas convertidas de iglesias cristianas. Baños turcos que databan de los abasíes. Todo en capas, como estratos geológicos de civilización.
La Gran Mezquita de los Omeyas era magnifica. Construida en el siglo VIII sobre una iglesia bizantina que a su vez había sido construida sobre un templo romano que había sido construido sobre un santuario arameo. Cuatro mil años de adoración en el mismo sitio.
No pudieron entrar. Los musulmanes no permitían infieles. Pero observaron desde afuera. Los minaretes eran altos, elegantes, cubiertos de azulejos verdes y dorados. El patio era de mármol blanco, con una fuente en el centro donde los fieles se lavaban antes de rezar.
—Aquí —susurró Antoine— está enterrada la cabeza de Juan el Bautista. Los musulmanes lo veneran como profeta.
Francisco se quedó pensativo. Juan el Bautista, venerado por cristianos y musulmanes. Una de las pocas cosas que compartían.
Visitaron el barrio judío. Era el más pobre de la ciudad: calles sin pavimentar, casas desmoronándose, niños descalzos. Los judíos de Damasco vivían en dhimmitude —el estado de protegidos de segunda clase bajo ley islámica—. Pagaban impuestos especiales. Tenían restricciones sobre dónde podían vivir, qué podían vestir, qué trabajos podían hacer.
En una sinagoga pequeña y oscura, un rabino anciano les habló en judeoespañol —el ladino que los judíos expulsados de España en 1492 todavía hablaban, congelado en el tiempo como un insecto en ámbar.
—¿De España? —preguntó el rabino con ojos húmedos—. Mi familia es de Toledo. Salimos hace cuatrocientos años. Pero nunca olvidamos. Cada Pascua decimos: El año que viene en Jerusalén. Pero también decimos: Algún día volveremos a Sefarad.
Francisco sintió vergüenza. España había expulsado a este pueblo. Los había mandado al exilio. Y aquí estaban, cuatrocientos años después, todavía hablando español, todavía recordando.
Regresaron a la posada antes del anochecer. Antoine insistió. Las calles no eran seguras para cristianos después del anochecer.
V. Baalbek, las ruinas de los titanes
El 17 de abril regresaron a Beirut en diligencia. El 18, domingo, partieron a caballo hacia el interior. Ahora iban hacia Baalbek, las ruinas romanas más impresionantes de todo Oriente.
El camino ascendía por el valle de la Bekaa entre las montañas del Líbano y del Anti-Líbano. Era un valle fértil, verde con trigo y viñedos. Pero también peligroso. Había beduinos. Bandidos. Antoine contrató a cuatro guardias armados con rifles para escoltarlos.
Pasaron la noche en Shtora, un pueblo a mitad de camino. La posada era miserable: un cuarto común donde dormían todos juntos en el suelo, comida de arroz y lentejas, sin baño. Francisco durmió mal, despert ando cada hora con los ronquidos de los otros huéspedes y las pulgas atacando.
Pero al día siguiente, el 19 de abril, todo valió la pena.
Baalbek apareció al mediodía.
Francisco se quedó sin aliento.
Las ruinas se alzaban en medio del valle como huesos de gigantes. Columnas colosales —de veinte, treinta metros de altura— todavía en pie después de dos mil años. Templos dedicados a Júpiter, a Baco, a Venus. Bloques de piedra tan grandes que parecía imposible que humanos los hubieran movido.
—Los árabes —explicó Antoine— creen que fueron construidos por genios, por djinns que Salomón el Sabio comandó. Dicen que ningún hombre podría mover piedras tan grandes.
Francisco, el científico, estudió las ruinas con fascinación. Algunas de las piedras del basamento pesaban cientos de toneladas. ¿Cómo las habían movido? ¿Cómo las habían levantado? Los romanos no tenían grúas de vapor, no tenían maquinaria moderna. Solo poleas, palancas, esclavos.
Pero lo habían hecho. Y el resultado era más impresionante que nada construido en el siglo XIX.
Subieron al Templo de Baco. Era uno de los mejor preservados. Columnas completas con capiteles corintios tallados en detalle exquisito. Frisos mostrando escenas de bacanales: hombres y mujeres danzando, bebiendo, en éxtasis dionisíaco.
José María se sonrojó ligeramente. Francisco sonrió. Los romanos no tenían vergüenza del cuerpo humano. Celebraban la carne, el placer, la vida. Qué diferente del cristianismo posterior con su énfasis en la mortificación, el sacrificio, la negación.
Pasaron el día explorando. Al atardecer regresaron a Shtora. Al día siguiente, el 20 de abril, cabalgaron de vuelta a Beirut.
VI. Rumbo a Constantinopla
El 20 de abril por la tarde embarcaron en el vapor Venus, un barco griego de la línea Beirut-Esmirna-Constantinopla.
Zarparon al anochecer. Beirut se alejó, sus luces parpadeando como estrellas caídas junto al mar. Las montañas del Líbano se convirtieron en siluetas oscuras contra el cielo púrpura.
Francisco se quedó en cubierta mucho después de que José María se retirara a dormir. Fumaba un cigarro egipcio —había adquirido el hábito en El Cairo— y contemplaba el mar.
Habían pasado seis semanas desde que salieron de Santiago. Seis semanas que parecían seis años. Había visto pirámides que tenían cuatro mil años. Había tocado la piedra donde Cristo murió. Había caminado por ciudades donde Pablo predicó. Había visto ruinas de imperios que dominaron el mundo y ahora eran polvo.
¿Qué significaba todo eso?
No lo sabía. Pero sentía que algo en él había cambiado. El mundo era más grande de lo que imaginaba. Más viejo. Más complejo. Más lleno de maravillas y horrores.
El Venus navegaba hacia el norte, hacia Constantinopla. La última capital del Imperio Romano. La ciudad donde Oriente y Occidente se encontraban en el Bósforo.
Y después, Italia. Roma. La Ciudad Eterna.
El viaje continuaba.
CAPÍTULO XIX: EL EGEO Y LAS CAPITALES DEL MUNDO ANTIGUO
21 de abril - 10 de mayo de 1875: De Beirut a Constantinopla, Atenas e Italia
I. El archipiélago griego
El Venus navegaba hacia el norte a través de aguas que habían visto pasar toda la historia del Mediterráneo. Fenicios, griegos, romanos, bizantinos, venecianos, turcos —todos habían surcado estas mismas olas, todos habían dejado sus huellas en las islas desperdigadas como joyas sobre el mar azul.
La noche del 21 de abril, Francisco se quedó en cubierta observando una masa oscura que se alzaba en el horizonte oriental.
—Chipre —dijo el capitán griego del Venus, un hombre barbudo que hablaba un español aprendido de comerciantes catalanes—. La isla de Afrodita. Ahora de los turcos. Como todo.
Había amargura en su voz. Los griegos llevaban cuatrocientos años bajo el yugo otomano. Soñaban con libertad, con restaurar Bizancio, con volver a ser lo que fueron. Algunos lo conseguirían —Grecia se había independizado hacía cincuenta años—. Pero Chipre, las islas del Egeo, Constantinopla misma, todavía esperaban.
Pasaron la noche en el mar. Francisco durmió mal en su camarote estrecho, mecido por las olas, despertándose cada hora con el crujido de la madera y el sonido del viento en las velas auxiliares.
Jueves 22 de abril — Rodas
Fondearon en Rodas al mediodía. La isla aparecía bañada en luz dorada, sus murallas medievales alzándose directamente del mar. Aquí había estado el Coloso, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Una estatua de bronce de treinta metros de altura representando al dios Helios. Destruida por un terremoto en el año 226 antes de Cristo, sus fragmentos vendidos como chatarra siglos después.
No quedaba nada. Solo la memoria.
Pero las murallas de los Caballeros de San Juan todavía estaban en pie. Fortificaciones masivas construidas cuando los cruzados controlaban la isla, antes de que los turcos los expulsaran en 1522. Francisco y José María caminaron por las murallas, tocando piedras que habían resistido cañonazos otomanos.
La ciudad vieja era un laberinto de calles estrechas donde cristianos ortodoxos, musulmanes y judíos vivían en barrios separados pero mezclándose en los mercados. Olía a pescado, a especias, a jazmín. Un vendedor turco intentó venderles alfombras. Un niño griego les pidió baksheesh. Una mujer velada los observó desde una ventana con celosías.
El Venus zarpó al anochecer. Rodas desapareció en la distancia, sus murallas doradas volviéndose grises, después azules, después nada.
Viernes 23 de abril — Éfeso
La costa de Asia Menor apareció al amanecer. El Venus ancló frente a las ruinas de Éfeso, una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Aquí San Pablo había predicado. Aquí había estado el Templo de Artemisa, otra de las Siete Maravillas.
Bajaron en botes. Las ruinas se extendían por kilómetros: el teatro romano con capacidad para veinticinco mil personas, la Biblioteca de Celso con su fachada de mármol todavía en pie, las columnatas que habían flanqueado calles por donde caminaban ciudadanos con togas.
Francisco se sentó en las gradas del teatro. Cerró los ojos e imaginó. Veinticinco mil personas llenando este espacio. El rugido de la multitud. Actores representando tragedias griegas. Gladiadores luchando a muerte. La vida romana en todo su esplendor y brutalidad.
José María encontró la iglesia donde se creía que San Juan Evangelista había vivido sus últimos años y escrito su Evangelio. Era apenas un montón de piedras ahora. Pero José María se arrodilló y rezó.
Sábado 24 de abril — Quíos y Esmirna
Quíos apareció verde y montañosa. La isla donde Homero supuestamente había nacido —aunque siete ciudades reclamaban ese honor—. Famosa por sus almácigos que producían la resina aromática usada en incienso y medicina.
No bajaron. El Venus solo se detuvo para cargar mercancías. Francisco observó desde cubierta mientras estibadores griegos y turcos cargaban barriles de resina, sacos de especias, cajas de higos secos.
Por la tarde llegaron a Esmirna. Una ciudad grande que se extendía alrededor de una bahía perfecta. Era cosmopolita: griegos, turcos, armenios, judíos, levantinos de todas las nacionalidades. El puerto bullía de actividad. Vapores de todas las banderas. Veleros. Botes de pesca.
Bajaron a tierra. Esmirna olía a tabaco —la ciudad era famosa por su tabaco— y a mar. Caminaron por el bazar. Era enorme, laberíntico, lleno de tiendas que vendían de todo. Francisco compró tabaco turco. José María compró un rosario de madera de olivo tallado en Jerusalén —o eso decía el vendedor—.
Esa noche cenaron en una taberna griega. Pescado fresco asado con limón. Vino resinado que sabía a pino. Un viejo griego tocaba un bouzouki en la esquina. La música era triste, melancólica, llena de nostalgia por algo perdido hace mucho tiempo.
Domingo 25 de abril — Lesbos
Pasaron frente a Lesbos al amanecer. La isla de Safo, la poetisa. Francisco recordó haberla leído en griego en la universidad, hacía cuarenta años. Versos fragmentados sobre amor y deseo, preservados por casualidad en papiros egipcios.
El Venus no se detuvo. Continuaron hacia el norte. Hacia los Dardanelos. Hacia el Bósforo.
Hacia Constantinopla.
II. La Reina de las Ciudades
Lunes 26 de abril
Constantinopla apareció al amanecer del lunes.

La ciudad se extendía sobre siete colinas a ambos lados del Bósforo, el estrecho que separaba Europa de Asia. Cúpulas y minaretes por todas partes. Santa Sofía dominando el horizonte con su cúpula inmensa. El palacio de Topkapi extendiéndose sobre el promontorio del Serrallo. Murallas bizantinas todavía en pie después de mil quinientos años.
Francisco había visto Alejandría, Jerusalén, Damasco, Beirut. Pero esto era diferente. Esto era una capital imperial. La heredera de Roma. La ciudad que había resistido veintitrés asedios a lo largo de mil años antes de caer finalmente ante los turcos en 1453.
El Venus navegó por el Cuerno de Oro, el brazo de mar que dividía la ciudad europea. Pasaron bajo el puente de Gálata —un puente flotante de madera sostenido por barcazas— y atracaron en el muelle.
El desembarco fue caótico como siempre. Funcionarios turcos revisando papeles. Porteadores gritando en turco, griego, armenio, francés. Vendedores ofreciendo servicios. La aduana olía a café turco y tabaco.
Un hombre se acercó a ellos hablando en italiano.
—¿Peregrinos cristianos? ¿Necesitáis cicerone?
Era maltés, de unos treinta años, vestido a la europea pero con fez turco. Se llamaba Giovanni y había vivido veinte años en Constantinopla. Conocía la ciudad como la palma de su mano.
—Diez liras por semana. Os llevo a todo. Bazares, mezquitas, palacios, iglesias. Todo.
Negociaron. Llegaron a ocho liras. Giovanni los condujo a través de calles atestadas hasta la residencia de los Padres Jesuitas en el barrio de Pera, el distrito europeo al norte del Cuerno de Oro.
Los jesuitas los recibieron con hospitalidad. Eran franceses en su mayoría, manteniendo una escuela para hijos de comerciantes europeos. La residencia era europea: muebles franceses, biblioteca con libros en latín y francés, crucifijos en las paredes.
—Bienvenidos a Constantinopla —dijo el padre superior, un alsaciano canoso con acento alemán—. La ciudad más fascinante y frustrante del mundo. Donde Oriente y Occidente se encuentran y se odian.
Esa tarde Giovanni los llevó al Gran Bazar.
Era una ciudad dentro de la ciudad. Sesenta calles cubiertas. Cuatro mil tiendas. Vendiendo todo lo imaginable: alfombras turcas, sedas de Bursa, armas damasquinadas, joyas, especias de Arabia, libros en árabe y turco, narguiles de plata, antigüedades robadas de iglesias bizantinas.
El ruido era ensordecedor. Comerciantes gritando en una docena de idiomas. Clientes regateando. Porteadores empujando carretillas. El olor era una mezcla de cuero, especias, incienso, sudor humano.
Francisco se perdió inmediatamente. Solo siguiendo a Giovanni pudo encontrar la salida. José María compró una alfombra pequeña que nunca lograría llevar de vuelta a España.
Cruzaron el puente de Gálata de vuelta al barrio musulmán. El puente era todo un espectáculo: atestado de gente a pie, en burro, en carruaje, todos empujándose. Pescadores en los bordes lanzando sedales al Cuerno de Oro. Vendedores de simits —panes redondos con sésamo— gritando su mercancía.
Visitaron la Mezquita Azul. Tenían que descalzarse para entrar. El interior era vasto, silencioso, lleno de luz azul filtrada por miles de azulejos de Iznik. Alfombras persas cubrían el suelo. Lámparas de araña colgaban del techo. Fieles rezaban arrodillados mirando hacia La Meca.
Era hermoso. Francisco lo admitió. Quizás más hermoso que muchas catedrales cristianas.
Martes 27 de abril
Giovanni los llevó al Museo de los Jenízaros —el cuerpo militar de élite del Sultán, disuelto violentamente en 1826—. Había armas, uniformes, tambores gigantes que se tocaban antes de la batalla. Todo reliquias de un ejército que había aterrorizado Europa durante siglos.
Visitaron baños turcos en el barrio de Fatih. Francisco nunca había experimentado nada así. Primero la sala templada. Después la sala caliente donde el vapor te ahogaba. Después el masaje brutal por un masajista turco que te golpeaba como si fueras masa de pan. Después el agua fría que te dejaba jadeando.
Salió sintiéndose limpio por primera vez en meses. Cada poro abierto. La piel brillante. Los músculos relajados.
—Los turcos —admitió a José María— saben cómo bañarse.
Por la tarde visitaron la Plaza del Hipódromo, donde Bizancio había celebrado carreras de carros. Todavía quedaban tres monumentos: el Obelisco egipcio traído por Teodosio, la Columna Serpentina de Delfos, el Obelisco de Constantino. Todo robado de otros lugares para glorificar Constantinopla.
Miércoles 28 de abril
Santa Sofía.
Francisco entró con reverencia. Esta había sido la catedral más grande de la cristiandad durante mil años. Ahora era mezquita, los frescos bizantinos cubiertos con yeso, los minaretes añadidos en las esquinas. Pero la estructura era la misma.
La cúpula era imposible. Parecía flotar en el aire, sostenida solo por luz. Francisco, que conocía ingeniería básica, no entendía cómo se mantenía en pie. Los arquitectos bizantinos habían logrado algo que desafiaba la física.
—Cuando Justiniano la terminó en el año 537 —explicó Giovanni— dicen que exclamó: "Salomón, te he superado."
José María lloraba en silencio. Esta había sido la iglesia de los patriarcas de Constantinopla. Ahora los musulmanes rezaban aquí. La conquista hecha arquitectura.
Visitaron el Serrallo, el palacio de Topkapi donde vivía el Sultán. Un laberinto de patios, jardines, harenes, tesoros. Vieron el trono de esmeraldas. Vieron espadas con empuñaduras de diamantes. Vieron la capa del Profeta Mahoma, preservada en una cámara especial.
El Kiosco de Mirad ofrecía vistas espectaculares del Bósforo. Europa a la izquierda. Asia a la derecha. Barcos de todo el mundo navegando entre continentes.
Jueves 29 de abril
Subieron a la Torre de Gálata, una torre genovesa del siglo XIV. Desde la cima, toda Constantinopla se extendía como un mapa. Francisco contó cúpulas y minaretes. Dejó de contar en cien.
Por la tarde hicieron una excursión en caique —bote tradicional turco— por el Bósforo. Navegaron entre palacios de madera pintados de colores brillantes donde vivían pachás y comerciantes ricos. Pasaron fortalezas medievales. Vieron delfines saltando en el agua.
Al anochecer asistieron a una ceremonia de derviches aulladores en el barrio de Beyoğlu.
Los derviches giraban y giraban con túnicas blancas que se abrían como flores. Giraban durante horas, entrando en trance, los ojos cerrados, los brazos extendidos, un brazo hacia el cielo y otro hacia la tierra. Conectando lo divino con lo terrenal.
La música era hipnótica. Flautas ney. Tambores. Un canto nasal en turco que Francisco no entendía pero sentía en los huesos.
—Buscan a Dios girando —susurró Giovanni—. Como los planetas girando alrededor del sol. El movimiento les lleva al éxtasis. Al encuentro con Alá.
Francisco observaba fascinado. Otra forma de buscar lo divino. Tan válida como arrodillarse en una iglesia. Tan válida como estudiar anatomía.
Viernes 30 de abril
Visitaron el Seraskierat, el ministerio de guerra turco. Vieron desfiles de soldados con uniformes modernizados. El Imperio Otomano intentaba reformarse, occidentalizarse, competir con Europa. Pero era tarde. Francisco podía sentirlo. Este imperio se estaba muriendo.
La Cisterna de las Mil Columnas —en realidad trescientas treinta y seis— era un espacio surreal. Una catedral subterránea construida por bizantinos para almacenar agua. Columnas reflejándose en agua oscura. Silencio. Frío. Como descender a otro mundo.
El Turbé de Solimán —tumba de Solimán el Magnífico— era elegante en su austeridad. Azulejos de Iznik. Caligrafía árabe. La tumba del sultán que había hecho temblar Europa en el siglo XVI ahora era turismo.
El Palacio de Dolmabahçe era obsceno en su opulencia. Construido a mediados del siglo XIX imitando Versalles. Escaleras de cristal. Araña de cuatro toneladas. Oro por todas partes. Un sultán intentando demostrar que todavía era poderoso cuando todos sabían que era un títere de los europeos.
III. Grecia, la cuna de Occidente
Sábado 1 de mayo
Embarcaron en el Venus de nuevo. Salieron de Constantinopla al mediodía. El Bósforo se estrechaba y después se ensanchaba. Pasaron las fortalezas de Rumeli Hisarı y Anadolu Hisarı que habían estrangulado Bizancio durante el asedio final de 1453.
Entraron en el Mar de Mármara. Navegaron hacia el suroeste.
Lunes 3 de mayo
El Pireo apareció al amanecer. El puerto de Atenas. Grecia. La cuna de la civilización occidental.
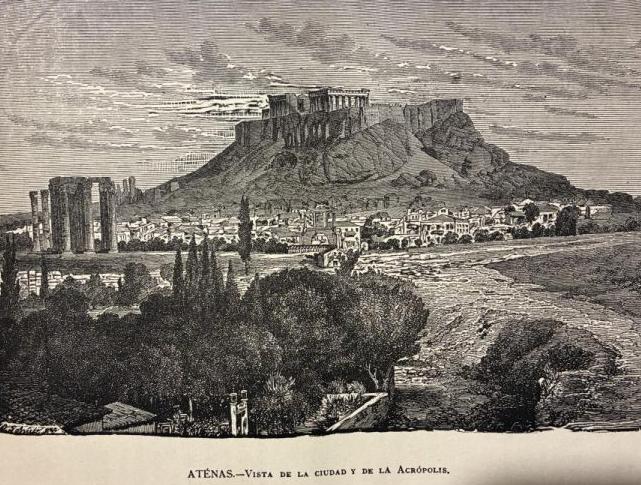
Francisco sintió algo diferente aquí. En Egipto había sentido antigüedad. En Tierra Santa, sacralidad. En Constantinopla, decadencia imperial. Pero aquí, en Grecia, sentía... ¿qué? ¿Reconocimiento? ¿Familiaridad?
Todo lo que Europa era —filosofía, democracia, teatro, ciencia— había nacido aquí. En estas colinas pedregosas bañadas por un sol implacable.
Subieron a Atenas en tren —¡un tren moderno en la tierra de Pericles!—. La ciudad era pequeña, provinciana, todavía recuperándose de cuatrocientos años de dominio turco. Solo había conseguido la independencia en 1830.
Pero la Acrópolis...
El Partenón se alzaba sobre la ciudad como un reproche a la modernidad. Construido hace dos mil cuatrocientos años. Parcialmente destruido por venecianos que lo usaron como polvorín. Saqueado por lord Elgin que robó las esculturas y las vendió a los británicos.
Pero todavía en pie. Todavía magnífico.
Francisco subió las escaleras de mármol gastadas por millones de pies a lo largo de los siglos. Pasó entre las columnas dóricas. Se paró donde alguna vez había estado la estatua de Atenea de doce metros de altura, cubierta de oro y marfil.
José María recitaba a Pericles en griego antiguo aprendido en el seminario. Francisco solo observaba, callado, absorbiendo.
Martes 4 - Miércoles 5 de mayo
Pasaron dos días explorando Atenas. El Ágora donde Sócrates había enseñado. La Biblioteca de Adriano. El Arco de Adriano. El Templo de Zeus Olímpico con sus columnas colosales.
Todo estaba en ruinas. Los turcos habían usado los monumentos antiguos como canteras. Los atenienses modernos construían sus casas con mármol robado de templos clásicos.
Era triste. Pero también esperanzador. Grecia estaba reconstruyéndose. Redescubriendo su pasado. Volviéndose a conectar con la gloria antigua.
Jueves 6 de mayo
Visitaron la Universidad de Atenas, fundada apenas cuarenta años atrás. Era un edificio neoclásico hermoso, diseñado para evocar la Grecia antigua. Francisco habló con profesores que intentaban reconstruir el conocimiento perdido, traducir manuscritos antiguos, enseñar a una nueva generación.
Era conmovedor. La civilización no había muerto. Solo había dormido.
Viernes 7 de mayo
El Museo Anatómico de la Universidad. Francisco, el anatomista, finalmente en su elemento. Esqueletos. Órganos preservados en formaldehído. Modelos de cera mostrando enfermedades.
Habló durante horas con el profesor Georgios Skarlatos sobre técnicas de disección, sobre anatomía comparada, sobre la enseñanza médica en Grecia versus España.
Fue reconfortante. Después de dos meses siendo peregrino, volvía a ser médico.
El Museo de Antigüedades estaba lleno de esculturas antiguas: Apolos sin brazos, Afroditas sin cabezas, atletas congelados en mármol eterno. Todo lo que lord Elgin no había robado.
El Congreso de los Diputados —el parlamento griego— era otra construcción neoclásica. Francisco y José María asistieron a un debate. No entendían nada —se hablaba en griego moderno— pero observaron la democracia en acción. La invención griega antigua renacida en el siglo XIX.
Sábado 8 de mayo
Embarcaron en el vapor Péloro. Rumbo a Italia.
Grecia desapareció en la distancia. Francisco la vio irse con pena. Había algo en esa tierra árida y pedregosa que tocaba el alma.
IV. Hacia Italia
Domingo 9 de mayo
Navegaron hacia el oeste. Pasaron frente a Creta en la distancia —la isla del Minotauro, del Rey Minos, de la civilización más antigua de Europa—.
Pasaron Lepanto, donde la flota cristiana había derrotado a los turcos en 1571. Giovanni les había contado la historia en Constantinopla. La última gran batalla naval de galeras. Miguel de Cervantes había luchado allí, perdiendo el uso de su mano izquierda.
Ahora solo era un estrecho estrecho. La historia reducida a geografía.
Lunes 10 de mayo
Italia apareció al amanecer.
El Etna se alzaba al sur, humeante, nevado en la cúpula incluso en mayo. El volcán más grande de Europa. Activo. Peligroso. Hermoso.
Entraron en el Estrecho de Mesina. A la izquierda, Sicilia. A la derecha, Calabria. El estrecho apenas tenía tres kilómetros de ancho. Aquí, según Homero, habían estado Escila y Caribdis.
Mesina apareció. Una ciudad siciliana apretujada entre montañas y mar. El Péloro atracó al mediodía.

Desembarcaron. Italia. Europa occidental. Casi en casa.
Visitaron la ciudad brevemente. La catedral normanda. El puerto. La Universidad donde Francisco, otra vez, buscó el departamento de medicina y habló con profesores sobre anatomía.
CAPÍTULO XX: ITALIA, EL JARDÍN DE EUROPA
10 de mayo - 5 de junio de 1875: De Sicilia a Roma y a los Alpes
I. Sicilia, la isla de contrastes
Lunes 10 de mayo
El Péloro zarpó de Mesina al atardecer. Francisco se quedó en cubierta observando cómo Sicilia se deslizaba lentamente a su derecha mientras navegaban hacia el norte, bordeando la costa occidental de la isla. El Etna humeaba en la distancia, una columna de ceniza elevándose hacia el cielo rosado del crepúsculo.
Dos días en el mar. El Mediterráneo se comportó amablemente, apenas unas olas suaves que mecían el barco. Francisco aprovechó para escribir en su diario, para ordenar sus pensamientos después de dos meses y medio de viaje incesante.
Habían visto pirámides más antiguas que la Biblia. Habían tocado la piedra donde Cristo murió. Habían caminado por las calles donde Sócrates enseñó. Habían navegado entre tres continentes. Y todavía faltaba Italia, Francia, Inglaterra, el regreso a España.
¿Cuándo todo esto se convertiría en memoria? ¿Cuándo dejaría de ser real y se volvería simplemente algo que recordaba?
Miércoles 12 de mayo — Palermo
El Péloro entró en el puerto de Palermo al mediodía. La ciudad se extendía en un anfiteatro natural entre montañas verdes y el mar azul. Francisco notó inmediatamente algo: Palermo se parecía a España.
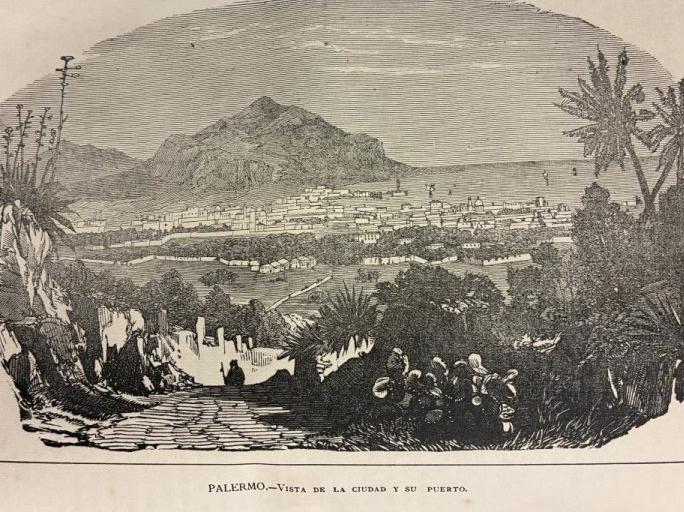
No a Santiago —Santiago era piedra gris y lluvia—. Sino a Andalucía, a Valencia, a las ciudades del sur que conocía por fotografías y descripciones. Las casas blancas con tejados rojos. Las palmeras. El aire que vibraba con calor seco. Incluso la gente tenía ese aspecto mediterráneo: piel oscura, ojos negros, gestos amplios.
No era casualidad. Sicilia había sido española durante siglos. Los normandos primero, después los aragoneses, después los borbones. Solo desde 1860 era italiana. Y todavía se notaba.
Desembarcaron y encontraron alojamiento en una pensión cerca del puerto. El dueño hablaba un italiano con acento español. La comida era familiar: aceite de oliva, ajo, tomate, pescado frito. Sabores del Mediterráneo que España e Italia compartían.
Contrataron un coche de caballos y un guía local —un siciliano jovial llamado Salvatore que hablaba un español aprendido de su abuela aragonesa— para recorrer la ciudad.
El Largo Santo Spirito y la Marina eran amplias avenidas junto al mar donde paseaban familias elegantes. La Plaza de Bolonia tenía una estatua de Carlos V, recordatorio del dominio español. El Largo de Santa Teresa olía a jazmines que trepaban por las paredes.
La Cuba —un palacio árabe-normando del siglo XII— mostraba las capas de historia siciliana: musulmanes que construyeron, normandos que conquistaron, españoles que restauraron. Todo mezclado en una arquitectura híbrida y hermosa.
Subieron a Monreale, en las colinas sobre Palermo. La catedral era espectacular. Mosaicos bizantinos dorados cubriendo cada centímetro de las paredes: Cristo Pantocrátor mirando desde el ábside, escenas bíblicas desplegándose en secuencias narrativas, santos y ángeles brillando con luz propia.
—Los normandos —explicó Salvatore— trajeron artesanos de Constantinopla. Les pagaron fortunas para crear esto. Querían demostrar que Sicilia era tan grande como Bizancio.
El monasterio de los benedictinos adjunto a la catedral tenía un claustro de una belleza serena: columnas dobles con capiteles todos diferentes, jardín central con naranjos, silencio roto solo por el canto de pájaros.
De regreso a Palermo, Salvatore les advirtió:
—No salgáis de la ciudad de noche. Y si vais al interior, llevad escolta armada. Hay bandoleros.
El bandolerismo en Sicilia era legendario. Hombres que huían a las montañas, que vivían de robar a los ricos, que tenían códigos de honor propios. La mafia ya estaba naciendo, aunque todavía no se llamaba así.
El Palacio de los Normandos —ahora palacio del gobierno regional— era un laberinto de estilos arquitectónicos. Pero la Capilla Palatina era la joya: otra vez mosaicos bizantinos, techo de madera tallada al estilo árabe, mármoles de colores, oro por todas partes. La fusión perfecta de tres culturas: cristiana, musulmana, bizantina.
La catedral de Palermo guardaba los sepulcros de reyes normandos y emperadores del Sacro Imperio. Sarcófagos de pórfido —la piedra púrpura reservada para emperadores— contenían los restos de Federico II, el emperador que había hablado seis idiomas, que había sido amigo de musulmanes, que había llevado la ciencia árabe a Europa.
Francisco se quedó largo rato frente a la tumba de Federico. Aquí yacía un hombre que había intentado unir Oriente y Occidente siete siglos antes. Había fracasado, como todos fracasaban. Pero al menos lo había intentado.
Jueves 13 de mayo
Subieron al Monte Pellegrino, la montaña que dominaba Palermo. En la cima, la iglesia de Santa Rosalía —patrona de la ciudad— estaba construida dentro de una cueva. Peregrinos subían de rodillas. Exvotos cubrían las paredes: muletas, fotografías, mechones de pelo, cartas de agradecimiento.
La fe popular. Tosca, sincera, desesperada. Tan diferente de la teología elaborada de los jesuitas, pero quizás más real.
Por la tarde visitaron el manicomio de Palermo, uno de los mejores de Europa según Salvatore. Francisco, el médico, insistió. Quería ver cómo trataban a los enfermos mentales en Italia.
El director, el Dr. Giacomo Perrino, los recibió cordialmente. Era un hombre moderno, influenciado por las nuevas teorías francesas sobre la locura.
—No encadenamos a los pacientes —explicó mientras recorrían los pabellones—. Les damos trabajo, terapia ocupacional. La locura es una enfermedad, no una posesión demoníaca.
Los pabellones estaban limpios, espaciosos, con jardines donde los pacientes caminaban libremente. Muy diferente de los manicomios españoles que Francisco conocía, donde los locos todavía eran encadenados como animales.
Hablaron durante horas sobre alienismo, sobre las teorías de Pinel y Esquirol, sobre el tratamiento moral versus el físico. Francisco tomaba notas. Esto podría ser útil cuando regresara a Santiago.
Viernes 14 de mayo
Su último día en Palermo. Visitaron la Universidad —fundada en 1806 después de que Napoleón suprimiera las universidades antiguas—. La biblioteca tenía manuscritos árabes, griegos, latinos. Tesoros acumulados durante siglos.
El cementerio de Palermo era macabro y fascinante. En las catacumbas de los Capuchinos, cadáveres momificados naturalmente por el clima seco colgaban de las paredes, vestidos con sus mejores ropas. Miles de ellos. Hombres, mujeres, niños. Aristócratas con chaquetas de terciopelo. Monjes con hábitos. Vírgenes con vestidos de novia.
José María salió pálido. Francisco, el anatomista, observaba con interés profesional. La muerte preservada. El cuerpo negándose a descomponerse completamente. ¿Qué significaba? ¿Que algo del ser humano persistía incluso después?
Visitaron varias iglesias barrocas, todas recargadas con oro, mármoles de colores, frescos en los techos. El barroco siciliano era excesivo, dramático, casi teatral.
Al atardecer embarcaron de nuevo rumbo a Nápoles.
II. Nápoles y la sombra del Vesubio
Sábado 15 de mayo
El Golfo de Nápoles apareció al amanecer como un cuadro perfecto. La ciudad se extendía en una curva amplia. El Vesubio dominaba el horizonte, su cono perfecto con una columna de humo elevándose del cráter. Islas desperdigadas: Capri, Isquia, Procida.
Desembarcaron en un puerto que hervía de vida. Nápoles era la ciudad más grande del sur de Italia: seiscientas mil almas apretujadas en calles estrechas, ruidosa, sucia, vibrante, caótica, maravillosa. El doble de habitantes que Madrid.
Pero no se quedaron en la ciudad. Tomaron inmediatamente el tren hacia el sur. Hacia Pompeya.
La estación de Pompeya estaba a pocos metros de las ruinas. Bajaron y caminaron hacia la ciudad muerta.
Pompeya había sido sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Durante mil setecientos años estuvo olvidada. Redescubierta en el siglo XVIII, ahora las excavaciones revelaban una ciudad romana congelada en el tiempo.
Francisco caminó por calles donde romanos habían pasado hace mil ochocientos años. Vio las rodadas de carruajes marcadas en la piedra de las calles. Vio anuncios pintados en las paredes. Vio grafitis: "Marcus ama a Julia", "Aquí la comida es mala". La vida ordinaria de gente ordinaria preservada por la catástrofe.
Entraron en casas. Vieron frescos eróticos en los dormitorios. Vieron cocinas con vasijas todavía en los estantes. Vieron el Foro donde los pompeyanos hacían negocios. Vieron el anfiteatro donde veían gladiadores.
Y vieron los cuerpos.
Cuando las excavaciones encontraban huecos en la ceniza endurecida, inyectaban yeso. El yeso llenaba los espacios donde habían estado los cuerpos descompuestos. El resultado eran moldes perfectos de personas muriendo: un hombre cubriéndose la cara, una mujer protegiendo a un niño, un perro retorciéndose en su cadena.
La muerte súbita. La vida interrumpida. Francisco observaba con la misma fascinación que había sentido en las catacumbas de Palermo. Pero esto era diferente. Esto no era la muerte preparada, esperada. Esto era la muerte que llegaba sin aviso un martes por la mañana mientras comprabas pan.
De Pompeya fueron a Herculano, otra ciudad sepultada por la misma erupción. Estaba mejor preservada —el lodo volcánico la había sellado herméticamente—. Vieron maderas originales, tejidos, papiros carbonizados pero legibles.
Regresaron a Nápoles al anochecer, agotados, conmovidos.
Domingo 16 de mayo
Día de excursión por los alrededores de Nápoles. La región entera era un museo al aire libre de historia romana.
Visitaron la supuesta Villa de Cicerón en Pozzuoli. Probablemente no era realmente suya —media docena de "villas de Cicerón" existían a lo largo de la costa—. Pero era romana, eso sí. Mosaicos, termas, vistas al mar.
El Monte Nuovo era un volcán que había aparecido de la nada en 1538. Un día no estaba. Al día siguiente sí. La tierra todavía humeaba, cálida al tacto.
Los lagos Lucrino y Averno eran cráteres volcánicos llenos de agua. Averno, según Virgilio, era la entrada al infierno. El agua era oscura, quieta, rodeada de bosques. No crecía nada en las orillas. Los vapores sulfurosos mataban a los pájaros que volaban demasiado bajo.
Francisco tocó el agua. Estaba tibia. Olía a azufre. El infierno, pensó, si existía, probablemente olía así.
Pozzuoli era un pueblo pesquero construido sobre ruinas romanas. El Serapeo —supuestamente un templo a Serapis— en realidad había sido un mercado. Las columnas mostraban marcas de moluscos marinos a varios metros de altura. El terreno subía y bajaba por actividad volcánica. La tierra aquí estaba viva, inquieta.
Lunes 17 de mayo
Subieron a la Cartuja de San Martino y el Castillo de Sant'Elmo en la colina del Vómero. Desde allí, toda Nápoles se extendía abajo: el puerto, las calles laberínticas del centro antiguo, el Palacio Real, y siempre, dominando todo, el Vesubio.
La Cartuja tenía un claustro hermoso y un museo con belenes napolitanos —figuras de terracota representando escenas de la Natividad con detalles obsesivos—. Los napolitanos tomaban los belenes muy en serio.
Por la tarde emprendieron la ascensión al Vesubio.
Tomaron el tren hasta Portici, después coche de caballos hasta Resina, después a pie —o más bien en mula— por las laderas del volcán.
El paisaje era lunar. Ceniza negra, rocas volcánicas, ni un árbol, ni una brizna de hierba. El aire olía a azufre. El calor aumentaba con cada metro de altitud —no el calor del sol, sino calor desde dentro de la tierra—.
Llegaron al borde del cráter al atardecer. Francisco se asomó y miró hacia abajo.
El cráter tenía trescientos metros de profundidad. El fondo era roca fundida que brillaba roja en la penumbra. Gases sulfurosos brotaban en chorros. El rugido era constante, como el de una bestia gigante respirando.
Este volcán había destruido Pompeya. Había matado a miles. Y todavía estaba vivo. Podría erupcionar mañana, o en cien años. Nadie sabía.
—¿Por qué vive tanta gente aquí? —preguntó José María al guía napolitano.
El hombre se encogió de hombros.
—La tierra volcánica es fértil. Las cosechas son buenas. Y además —sonrió— somos napolitanos. No le tenemos miedo a nada. Ni siquiera a la muerte.
Bajaron en la oscuridad, las antorchas iluminando el camino. Francisco no habló. Estaba pensando. En Pompeya. En las civilizaciones que caían. En que todo —ciudades, imperios, vidas— eventualmente era sepultado por el tiempo.
Pero la tierra seguía. El Vesubio seguía. La vida seguía.
Martes 18 de mayo
Su último día en Nápoles. Visitaron la Universidad —una de las más antiguas de Europa, fundada en 1224 por Federico II—. Francisco habló con profesores de medicina. José María exploró la biblioteca.
Visitaron más iglesias, más museos, más monumentos. Nápoles era inagotable. Podían quedarse un mes y no verlo todo.
Pero debían continuar. Roma esperaba.
Al atardecer tomaron el tren hacia el norte. Pasaron por Caserta, donde el palacio borbónico —imitación de Versalles— brillaba en la distancia. Atravesaron campos de la Campania, fértiles y verdes.
Italia desfilaba por la ventanilla del tren. El siglo XIX haciendo obsoleto el antiguo viaje a caballo.
III. Roma, la Ciudad Eterna
Miércoles 19 de mayo
Llegaron a Roma al mediodía.
Francisco bajó del tren en la estación de Termini y se quedó inmóvil en el andén. Roma. La ciudad que había dominado el mundo durante mil años. La ciudad de los Césares. La ciudad de los Papas. El centro de la cristiandad. El corazón de Occidente.

Ahora, desde 1870, era la capital de una Italia recién unificada. El Papa Pío IX, despojado de sus territorios, era prisionero voluntario en el Vaticano, negándose a reconocer al gobierno italiano.
Encontraron alojamiento en una pensión cerca del Vaticano regentada por una viuda romana. Dejaron el equipaje y salieron inmediatamente. No podían esperar.
El Coliseo se alzaba contra el cielo azul, masivo, eterno, medio derruido pero todavía impresionante. Francisco rodeó el edificio lentamente. Aquí habían muerto miles de gladiadores, de cristianos arrojados a los leones, de animales exóticos traídos de África. Entretenimiento. Espectáculo. Sangre y arena.
El Foro Romano era un campo de ruinas donde pastaban cabras. Columnas caídas. Arcos medio derruidos. El Senado donde Cicerón habló. El Templo de Vesta. La Vía Sacra por donde desfilaban generales victoriosos.
Todo reducido a piedras. Pero qué piedras. Cada una con historia.
Durante los días siguientes recorrieron Roma metódicamente. El Panteón —perfectamente preservado porque se había convertido en iglesia—. La Fontana de Trevi donde tiraron monedas para asegurar su regreso —Francisco no creía en supersticiones pero lo hizo de todos modos—. La Plaza de España con sus escalinatas. El Tíber fluyendo amarillo y perezoso.
Y las iglesias. Cientos de iglesias. San Pedro, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor. Cada una con reliquias, con tesoros, con historia.
Sábado 22 de mayo — Audiencia papal
El momento culminante del viaje.
Se vistieron con sus mejores ropas —gastadas después de tres meses de viaje pero limpias—. A las diez de la mañana estaban en la Plaza de San Pedro junto con cientos de peregrinos de todo el mundo.
Los condujeron al Vaticano. Subieron la Escala Regia. Atravesaron salones decorados por Rafael y Miguel Ángel. Llegaron a una sala de audiencias.
El Papa Pío IX entró apoyado en un bastón. Tenía ochenta y tres años, encorvado, casi ciego, pero con una presencia que llenaba la habitación.
Había sido Papa durante veintinueve años. Había convocado el Concilio Vaticano I. Había proclamado la Inmaculada Concepción como dogma. Había luchado contra el liberalismo, el modernismo, la unificación italiana. Había perdido los Estados Pontificios. Ahora era prisionero en el Vaticano.
Pero seguía siendo el Vicario de Cristo en la Tierra.
Los peregrinos se arrodillaron. El Papa pasó entre ellos bendiciendo. Cuando llegó a Francisco y José María, se detuvo.
—¿De España? —preguntó en español con acento italiano.
—Sí, Santidad. De Santiago de Compostela.
El Papa sonrió.
—Santiago. El sepulcro del Apóstol. Rezad por mí. Rezad por la Iglesia. Estos son tiempos difíciles.
Les dio su bendición. Francisco sintió las manos del Papa sobre su cabeza. Manos viejas, temblorosas, pero que llevaban el peso de mil novecientos años de tradición.
Cuando el Papa siguió adelante, Francisco se quedó arrodillado un momento más. Esto había sido... significativo. El último eslabón en una cadena que se remontaba hasta Pedro, hasta Cristo mismo.
IV. El norte de Italia
Miércoles 26 de mayo
Salieron de Roma en tren. Italia pasaba por la ventanilla: campos de girasoles, viñedos, pueblos en colinas, cipreses oscuros contra cielos azules.
Jueves 27 de mayo — Loreto
Se detuvieron en Loreto para visitar la Santa Casa —supuestamente la casa de la Virgen María transportada milagrosamente desde Nazaret por ángeles en el siglo XIII—.
Francisco, el científico, no creía que ángeles hubieran llevado una casa volando a través del Mediterráneo. Pero la basílica era hermosa y los peregrinos sinceros en su fe.
Viernes 28 de mayo — Florencia
Florencia era el Renacimiento hecho ciudad. Cada calle, cada plaza, cada edificio era una obra de arte.
El Duomo con su cúpula de Brunelleschi —ingeniosamente construida sin andamios, desafiando la gravedad—. El Baptisterio con sus puertas de bronce que Miguel Ángel llamó "las Puertas del Paraíso". El Palazzo Vecchio. El Ponte Vecchio sobre el Arno.
Y los museos. Los Uffizi con su colección de pintura renacentista: Botticelli, Leonardo, Rafael, Tiziano. La Galería de la Academia con el David de Miguel Ángel —cinco metros de mármol blanco representando la perfección humana—.
Francisco observó el David durante una hora. Como anatomista, apreciaba la precisión: cada músculo, cada vena, cada tendón correctamente representado. Miguel Ángel había entendido el cuerpo humano mejor que muchos médicos.
Pasaron dos días en Florencia. No eran suficientes. Podrían quedarse dos meses.
Domingo 30 de mayo — Venecia
El tren los llevó a través de la llanura del Po. Llegaron a Venecia al atardecer.
No había estación en la ciudad. El tren terminaba en tierra firme. Tomaron una góndola —larga, negra, silenciosa— que se deslizó por el Gran Canal.

Venecia era imposible. Una ciudad construida sobre estacas de madera hundidas en el lodo. Palacios que se hundían lentamente. Puentes arqueándose sobre canales verdosos. Todo decadente, húmedo, desmoronándose, hermoso.
Visitaron San Marcos —bizantina, extraña, llena de oro y mosaicos robados de Constantinopla durante las Cruzadas—. El Palacio Ducal con su fachada de encaje de piedra. El Puente de Rialto. Murano donde soplaban vidrio. Burano con sus casas pintadas de colores.
Pero lo que Francisco recordaría era el silencio. Sin carruajes, sin caballos, solo el sonido del agua lamiendo piedra, el grito ocasional de un gondolero, las campanas de las iglesias.
Una ciudad muriendo lentamente, hundiéndose en la laguna. Pero qué muerte hermosa.
Martes 1 de junio — Milán
Milán era diferente. Moderna. Industrial. La capital económica del norte.
La catedral gótica con el Duomo —tardaron quinientos años en terminarla— era un bosque de agujas de mármol blanco. Subieron al techo y caminaron entre las torres. Toda Milán se extendía abajo: fábricas, ferrocarriles, chimeneas humeantes.
La Última Cena de Leonardo en el refectorio de Santa Maria delle Grazie estaba desvaída, descascarándose, casi perdida. Francisco apenas podía distinguir las figuras. En cincuenta años no quedaría nada.
Jueves 3 de junio — Turín
Llegaron a Turín, la antigua capital del reino de Piamonte-Cerdeña, ahora primera capital de Italia unificada antes de Roma.
Era una ciudad elegante, francesa en espíritu: amplias avenidas, plazas simétricas, arquitectura racional.
Viernes 4 de junio
Visitaron la Universidad de Turín. Francisco, por última vez en Italia, buscó el departamento de medicina. Habló con el profesor Cesare Lombroso sobre antropología criminal —la nueva teoría de que los criminales podían identificarse por características físicas—.
Francisco era escéptico. Lombroso medía cráneos, orejas, mandíbulas, buscando "el criminal nato". Era frenología disfrazada de ciencia. Pero escuchó cortésmente.
Sábado 5 de junio
Tomaron el tren hacia los Alpes. Italia quedaba atrás. Francia esperaba.
El tren subía y subía. Los viñedos dieron paso a bosques de pinos. Los pinos dieron paso a nieve. Atravesaron túneles excavados en roca sólida. Cruzaron puentes sobre abismos vertiginosos.
Los Alpes se alzaban a ambos lados: montañas inmensas, nevadas incluso en junio, indiferentes a los humanos y sus ferrocarriles.
Pasaron la frontera en Modane. Italia desapareció.
Ahora estaban en Francia. Grenoble apareció al atardecer: ciudad francesa al pie de los Alpes.
CAPÍTULO XXI: EL REGRESO
6 de junio - 11 de julio de 1875: De los Alpes a Londres y regreso a Santiago
I. Francia, el corazón de Europa
Domingo 6 de junio — La Salette
Desde Grenoble partieron en coche de caballos hacia las montañas. Subían por caminos estrechos que serpenteaban entre pinos y precipicios. El aire era frío, limpio, con olor a resina y nieve.
La Salette era un santuario en lo alto de los Alpes, lugar donde en 1846 dos niños pastores habían visto a la Virgen María llorando sobre una roca. Francisco era escéptico respecto a las apariciones. Pero José María había insistido. Después de Jerusalén, después de Roma, después del Papa, necesitaban visitar La Salette.
El santuario era modesto: una basílica nueva, una hospedería para peregrinos, la roca donde supuestamente había aparecido la Virgen. Había peregrinos arrodillados en la nieve, rezando, algunos llorando.
Francisco observaba desde la distancia. Había algo en las montañas —en su inmensidad, su silencio, su indiferencia a los asuntos humanos— que invitaba a lo sagrado. Quizás los niños realmente habían visto algo. O quizás la soledad de las montañas les había jugado trucos en la mente. No importaba. La fe de los peregrinos era real.
Pasaron el lunes en las montañas. Francisco caminó solo por senderos entre pinos. Cuatro meses de viaje. Miles de kilómetros. Tantas ciudades que se mezclaban en su memoria. ¿Qué recordaría dentro de veinte años? ¿Las pirámides? ¿El Santo Sepulcro? ¿El Partenón? ¿O momentos pequeños como este: el silencio de los Alpes, el viento moviendo los pinos, la sensación de estar en el borde del mundo?
Martes 8 de junio — Lyon
Bajaron de las montañas en tren. Lyon apareció donde el Ródano y el Saona se encontraban. Una ciudad industrial, con fábricas de seda, chimeneas humeantes, puentes de hierro. Francia moderna en todo su esplendor capitalista.
Visitaron la catedral en la colina de Fourvière. Desde allí, toda la ciudad se extendía abajo: un laberinto de calles medievales en el centro antiguo, barrios nuevos con edificios haussmanianos, los ríos brillando como cintas plateadas.
Recorrieron el casco antiguo. Traboules —pasajes cubiertos que atravesaban bloques enteros de edificios— creaban un laberinto tridimensional. Francisco se perdió tres veces.
Comieron en un bouchon lyonnais: salchichas, paté, quenelles de pescado, vino del Ródano. La cocina francesa. Rica, compleja, deliciosa. Muy diferente de la comida simple de Palestina o Egipto.
Miércoles 9 de junio — París
El tren del norte los llevó a París en ocho horas. Campos de trigo, pueblecitos con torres de iglesias, bosques, más campos. Francia agrícola desfilando por la ventanilla.
Llegaron a la Gare de Lyon al atardecer. París los recibió con ruido y multitud. La ciudad más grande de Europa continental. Dos millones de almas. Capital de la civilización, se decía.
Se alojaron en un hotel cerca de la Sorbona, en el Barrio Latino. El hotel era caro —todo en París era caro— pero limpio y moderno. Agua corriente caliente. Alcantarillado. Gas para iluminación. Las comodidades del siglo XIX.
Jueves 10 de junio
París era abrumador. Después de cuatro meses en Oriente, en Italia, en ciudades antiguas donde el pasado dominaba el presente, París era puro futuro.
Los bulevares haussmanianos cortaban la ciudad en líneas rectas. Edificios uniformes de seis pisos, fachadas de piedra blanca, balcones de hierro forjado. Todo planificado, racional, moderno. Napoleón III había destruido el París medieval para crear esto.
Visitaron Notre-Dame —oscura, gótica, todavía en pie después de seiscientos años—. Subieron a las torres. Las gárgolas observaban la ciudad con ojos de piedra. El Sena serpenteaba abajo, cubierto de puentes.
Caminaron por los Campos Elíseos. El Arco de Triunfo se alzaba al final, enorme, napoleónico, celebrando victorias que ya nadie recordaba. Francisco leyó los nombres de batallas grabados en la piedra: Austerlitz, Jena, Wagram. Todas las ciudades donde Francia había dominado Europa. Antes de Waterloo. Antes de la caída.
La gloria era temporal. Siempre lo era.
La Sorbona era el objetivo principal de Francisco. La universidad más famosa de Europa. Fundada en el siglo XIII, había producido teólogos, filósofos, científicos. Ahora era el centro del pensamiento positivista, científico, secular.
Francisco habló con profesores de medicina. Discutieron sobre bacteriología —Pasteur estaba revolucionando la medicina—, sobre antisepsia —Lister en Inglaterra había demostrado que la cirugía limpia salvaba vidas—, sobre anestesia, sobre todas las maravillas que el siglo XIX estaba trayendo.
Por primera vez en meses, Francisco se sintió completamente en su elemento. No era peregrino. No era turista. Era científico entre científicos.
Los días siguientes fueron un torbellino. El Louvre con su colección interminable: antiguedades egipcias que recordaban Alejandría, esculturas griegas que recordaban Atenas, pinturas italianas que recordaban Florencia. Todo el mundo concentrado en un palacio.
Los Inválidos donde estaba enterrado Napoleón en un sarcófago de pórfido rojo bajo una cúpula dorada. El pequeño corso que había conquistado Europa ahora reducido a una atracción turística.
Montmartre todavía conservaba aire de pueblo, con molinos de viento y viñedos en las laderas. El Sacré-Cœur estaba en construcción, apenas los cimientos. Tardaría cuarenta años en terminarse.
El Panteón guardaba las tumbas de los grandes hombres de Francia: Voltaire, Rousseau, Victor Hugo. Francisco se quedó largo rato frente a la tumba de Voltaire. El filósofo que había atacado la superstición, que había defendido la razón, que había sido excomulgado por la Iglesia. Ahora descansaba en un mausoleo con forma de templo griego.
La ironía era deliciosa.
II. Inglaterra, la isla industrial
Lunes 14 de junio
Tomaron el tren hacia el norte. Calais apareció en la costa: puerto fortificado mirando hacia Inglaterra a través del Canal de la Mancha.
El vapor cruzó el Canal en tres horas. El mar estaba picado. José María vomitó. Francisco, acostumbrado ya después de meses de navegación, se quedó en cubierta observando los acantilados blancos de Dover aparecer en la bruma.
Inglaterra. La potencia mundial. El imperio donde no se ponía el sol. La nación industrial que dominaba el comercio global.
Martes 15 de junio — Londres
Londres era más grande que París. Tres millones de habitantes. La ciudad más poblada del mundo. Pero también más sucia, más oscura, más opresiva.
La niebla londinense —mezcla de niebla natural y humo de carbón— lo cubría todo con un velo gris. Los edificios eran negros de hollín. El Támesis olía a alcantarilla.
Pero qué ciudad.
El Parlamento con su torre del reloj —Big Ben— se alzaba junto al río. La abadía de Westminster guardaba las tumbas de reyes y poetas. La Torre de Londres, fortaleza normanda convertida en museo, mostraba las joyas de la Corona. La abadía de Westminster.

Visitaron el Museo Británico. Allí estaban los mármoles del Partenón que lord Elgin había robado. Francisco los observó con sentimientos contradictorios. Eran hermosos. Pero no deberían estar aquí. Deberían estar en Atenas.

El British Museum también tenía antigüedades egipcias, asirias, romanas. Todo el mundo saqueado y traído a Londres. El botín del imperio.
Caminaron por Hyde Park. Era domingo y había oradores en Speaker's Corner gritando sobre socialismo, sobre derechos de los trabajadores, sobre el fin de la monarquía. La policía observaba pero no intervenía. Libertad de expresión. Algo impensable en España.
Visitaron la Catedral de San Pablo, con su cúpula imitando a San Pedro de Roma. Visitaron el Palacio de Buckingham donde la Reina Victoria se escondía, viuda perpetua de su amado Albert.
Pero Londres también era pobreza brutal. En el East End vieron a niños descalzos hurgando en basura. Vieron fábricas donde trabajaban catorce horas al día. Vieron el precio del progreso industrial: millones viviendo en miseria para que unos pocos vivieran en palacios.
Francisco pensó en los fellahines de Egipto, en los campesinos de Palestina, en los pobres de Nápoles. La pobreza era universal. Pero la de Londres parecía más cruel porque existía junto a tanta riqueza.
Jueves 17 de junio
Regresaron a Francia. Dover. Calais. París otra vez.
Solo una noche en París. Después continuarían hacia el sur. Hacia España. Hacia casa.
III. El regreso a España
Viernes 18 de junio — Lyon
El tren hacia el sur. Atravesando Francia hacia el Mediterráneo. Francisco observaba por la ventanilla con una mezcla de alivio y melancolía. El viaje se acercaba a su fin. Pronto estaría de vuelta en Santiago. De vuelta a la rutina. De vuelta a la vida ordinaria.
¿Cómo volvía uno a ser ordinario después de esto?
Sábado 19 de junio — Marsella
Marsella otra vez. El puerto donde habían embarcado hacia Alejandría hacía tres meses y medio. Ahora regresaban.
Caminaron por el puerto. Francisco buscó el muelle donde había zarpado el Moeris. Lo encontró. Todo igual. Como si el tiempo no hubiera pasado. Pero para él había pasado una eternidad.
Embarcaron en un vapor costero hacia Barcelona.
Lunes 21 de junio — Barcelona
La costa española apareció al amanecer. Montserrat se alzaba en la distancia, sus picos dentados inconfundibles. Barcelona se extendía junto al mar.
España. Francisco sintió algo en el pecho. No había creído que sentiría nostalgia. Pero la sentía.
Bajaron a tierra. Todo sonaba familiar: el español sin acento extranjero, las campanas de las iglesias, el olor a aceite de oliva y ajo.
Pasaron dos días en Barcelona descansando. Estaban exhaustos. Cuatro meses de viaje constante. Habían dormido en cincuenta camas diferentes. Habían comido cien comidas extrañas. Habían caminado mil kilómetros. Estaban agotados.
Miércoles 23 de junio
El tren hacia Madrid. El mismo camino que habían hecho en febrero, pero a la inversa. Lérida. Zaragoza. Calatayud. El paisaje castellano árido y hermoso bajo el sol de junio.
Jueves 24 de junio — Madrid
Llegaron a Madrid y se quedaron.
No habían planeado quedarse dos semanas. Pero Francisco necesitaba tiempo. Tiempo para procesar. Tiempo para escribir. Tiempo para prepararse para el regreso a Santiago.
Se alojaron en el mismo hotel cerca de la Obra Pía. Durante dos semanas Francisco trabajó en sus notas. Miles de páginas garabateadas en cuadernos a lo largo del viaje. Descripciones de ciudades, de monumentos, de personas. Reflexiones sobre historia, sobre fe, sobre civilización.
Algún día, pensó, esto se convertiría en un libro. Un relato del viaje para aquellos que nunca podrían hacerlo ellos mismos.
José María hacía lo mismo. Ambos escribían frenéticamente, intentando capturar en palabras lo que habían visto, antes de que la memoria empezara a distorsionar, a embellecer, a olvidar.
Visitaron de nuevo los lugares de Madrid. Ahora los veían con otros ojos. Después de ver Constantinopla, Roma, París, Londres, Madrid parecía provinciano. Pequeño. Empobrecido.
España era un país de segunda categoría ahora. Había sido potencia mundial. Ya no. Las glorias del Siglo de Oro eran memoria. Ahora solo quedaba decadencia, guerras civiles, pobreza.
Pero era su país.
IV. Santiago
Miércoles 7 de julio
Salieron de Madrid en tren. Hacia el noroeste. Hacia Galicia. Hacia casa.
El tren los llevó hasta donde llegaban los rieles. Después, diligencia. Las últimas etapas del viaje hechas como en el siglo XVIII: en carruaje tirado por caballos, por caminos de tierra, parando en posadas mediocres.
Era como retroceder en el tiempo. Después de vapores, de trenes, de hoteles modernos, volvían al pasado.
Pero también era apropiado. Habían comenzado el viaje así, en febrero. Ahora lo terminaban así, en julio.
Domingo 11 de julio
Santiago apareció en la distancia al amanecer. Las torres de la catedral se alzaban sobre la ciudad envuelta en niebla matutina. La lluvia caía suavemente —por supuesto que llovía, esto era Galicia—.
Francisco sintió las lágrimas en sus mejillas. No sabía si eran de alegría o de tristeza. Quizás ambas.
La diligencia entró en la ciudad. Las calles empedradas brillaban bajo la lluvia. Todo estaba igual. Como si Francisco nunca se hubiera ido. Como si los últimos cuatro meses y medio hubieran sido un sueño.
La diligencia se detuvo en la Plaza del Obradoiro. Francisco bajó con las piernas entumecidas. José María lo siguió.
Allí, esperando bajo un paraguas, estaba Juan Freire Pérez. El padre de Francisco. Noventa y tres años. Alto todavía, aunque encorvado. Blanco como la nieve. Pero vivo. Fuerte. Esperando a su hijo.
Francisco corrió —corrió como no había corrido en décadas— y se echó en los brazos de su padre.
El anciano lo abrazó con fuerza sorprendente.
—Hijo —murmuró—. Has vuelto.
—Sí, padre. He vuelto.
Se quedaron así largo rato, abrazados bajo la lluvia de Santiago, mientras José María desviaba la mirada cortésmente y los transeúntes pasaban sin prestar atención.
Francisco había viajado al otro lado del mundo. Había visto las pirámides de Egipto y las ruinas de Roma. Había tocado la piedra donde Cristo murió. Había caminado donde Sócrates enseñó. Había navegado entre tres continentes.
Pero ahora estaba en casa.
Y su padre, el hombre que le había dado la vida, estaba aquí para recibirlo. Y viviría hasta casi los 102 años, una de las personas más longevas del siglo XIX.
Francisco cerró los ojos y respiró el aire húmedo de Santiago. Olía a piedra mojada, a eucalipto, a tierra gallega.
Había terminado el viaje.
Pero la vida continuaba.
EPÍLOGO DE LA PEREGRINACIÓN
Francisco Freire Barreiro y José María Fernández Sánchez pasaron los siguientes cinco años escribiendo su obra monumental: Santiago, Jerusalén, Roma: Diario de una Peregrinación. Tres tomos. Casi dos mil páginas. Publicada por fascículos semanales entre 1880 y 1881.
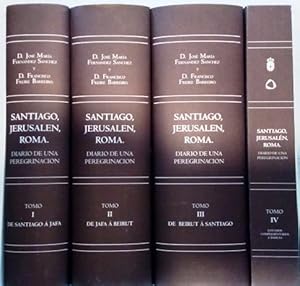

El libro fue un éxito entre la burguesía católica española. Les dio fama más allá de Galicia. Pero para Francisco, el libro era secundario. Lo importante había sido el viaje mismo. La transformación que había operado en él.
Apenas tres años antes de que Francisco Freire partiera de Santiago, Julio Verne había publicado La vuelta al mundo en ochenta días (1872), narrando cómo el ficticio Phileas Fogg circunnavegaba el planeta en vapores y ferrocarriles para ganar una apuesta.
Francisco Freire, en 1875, realizó un viaje real utilizando exactamente los mismos medios de transporte —vapores como el Moeris y el Alejandro, trenes en varios continentes, diligencias donde los rieles no llegaban— pero con un propósito radicalmente opuesto: donde Fogg viajaba hacia adelante persiguiendo la velocidad y el futuro, Freire viajaba hacia atrás buscando las raíces de la civilización occidental.
La ficción de Verne capturó la obsesión del siglo XIX con el progreso y la conquista del espacio; la realidad de Freire capturó la necesidad eterna del ser humano de conectar con el pasado, de tocar las piedras donde Cristo murió y Sócrates enseñó, de comprender que bajo toda la modernidad de vapores y telégrafos, seguíamos siendo herederos de faraones, apóstoles y césares.
Ambos viajes —el imaginario y el real— utilizaron la tecnología del siglo XIX para propósitos del alma: uno para demostrar que el mundo se había vuelto pequeño y conquistable; el otro para recordar que, por muy rápido que viajáramos, la historia seguía siendo inmensa, antigua, y llena de misterios que ninguna máquina podría resolver.
TERCERA PARTE - LOS HUESOS DEL SANTO
CAPÍTULO XXII: Los huesos bajo el suelo
Catedral de Santiago, agosto de 1879
El maestro de obras José López estaba supervisando renovaciones del altar mayor cuando su cincel golpeó algo hueco. El sonido era diferente, un eco que sugería un espacio vacío detrás de la piedra sólida.
—Manuel, ven a ver esto —llamó a su asistente.
Trabajaron cuidadosamente, extrayendo piedras una por una. Y allí, escondido debajo de un suelo que había permanecido intacto durante trescientos años, encontraron una caja.
No era grande. Madera antigua, deteriorada por tiempo pero todavía intacta. Y pesada. Muy pesada para su tamaño.
—¿Abrimos? —preguntó Manuel.
—No. Esto va al Arzobispo inmediatamente.
El Arzobispo Payá y Rico recibió la noticia con mezcla de emoción y terror. Si esto era lo que sospechaba... si después de trescientos años los huesos perdidos de Santiago Apóstol finalmente habían sido encontrados... sería un descubrimiento de importancia religiosa incalculable.
Pero también podría ser nada. O peor, podría ser algo cuya autenticidad no pudiera probarse, creando escándalo en lugar de triunfo.
Necesitaba expertos. Necesitaba verificación. Necesitaba ciencia para validar fe.
Llamó a los dos catedráticos de medicina más respetados de la Universidad de Santiago: Francisco Freire Barreiro, especialista en anatomía, y Timoteo Sánchez Freire, especialista en cirugía. Eran primos, pero más importante, eran los mejores anatomistas disponibles.
Cuando Francisco recibió el mensaje urgente del Arzobispo, tenía sesenta y dos años. Era ahora una figura establecida en la medicina española.
Pero ahora, siendo convocado a la catedral por Arzobispo, todo eso parecía distante.
—¿Sabes de qué se trata? —preguntó Timoteo mientras caminaban juntos hacia la catedral.
—No tengo ni idea. Pero debe ser importante para convocarnos a ambos.
El Arzobispo los recibió en su cámara privada. La caja de madera estaba sobre la mesa, todavía cerrada.
—Doctores —comenzó el Arzobispo—, hace tres días se encontró esto durante las renovaciones. Estaba escondido debajo del suelo del altar mayor. Creemos... esperamos... que contenga los restos perdidos de Santiago Apóstol.
Francisco sintió un escalofrío recorrer su espina. —Los huesos perdidos. Pensé que era una leyenda.
—No es una leyenda. En 1579, Francis Drake amenazó la ciudad. El Arzobispo de entonces escondió varias reliquias por seguridad. Murió antes de revelar su ubicación. Hemos estado buscándolas durante trescientos años.
—¿Y quiere que verifiquemos si son auténticos? —preguntó Timoteo.
—Exactamente. Necesito un análisis científico. Un estudio anatómico. Cualquier evidencia que pueda confirmar o refutar su autenticidad.
Francisco y Timoteo intercambiaron miradas. Era una tarea casi imposible. Sin datación por carbono-14 (todavía no descubierta), sin análisis de ADN (imposible incluso de imaginar en 1879), ¿cómo podrían verificar que unos huesos de casi dos mil años pertenecían a una persona específica?
—Su Excelencia —dijo Francisco cuidadosamente—, necesita entender las limitaciones de lo que podemos determinar. Podemos analizar los huesos, estimar la edad de la muerte del individuo, identificar su sexo, tal vez la causa de muerte. Pero confirmar una identidad específica... eso es otro asunto.
—Hagan lo mejor que puedan. Tómense el tiempo que necesiten. Esto es demasiado importante para apresurarse.
—Seis meses —dijo Francisco—. Necesitaremos al menos seis meses.
—Tienen un año si lo necesitan.

Esa noche, cuando Francisco abrió la caja y vio los huesos por primera vez, sintió el peso de la historia. Si estos eran realmente restos de Santiago, habían estado escondidos desde 1579. Antes de eso, habían sido venerados durante siglos. Y antes de eso... bueno, supuestamente habían viajado desde Jerusalén a Galicia en un barco milagroso.
Era mucho que creer. Pero su trabajo no era creer o dudar. Era analizar.
Y eso es exactamente lo que hizo.
CAPÍTULO XXIII: La anatomía de la fe
Laboratorio temporal en Catedral de Santiago, septiembre de 1879 - febrero de 1880

Francisco estableció una metodología rigurosa. Cada hueso sería medido, pesado, examinado bajo lupa, comparado con textos anatómicos. Tomaría notas meticulosas, dibujaría ilustraciones detalladas. Si iba a hacer esto, lo haría correctamente.
Lo primero que determinó: los huesos pertenecían a tres individuos diferentes. Según la tradición, Santiago había sido enterrado con dos de sus discípulos. Tres conjuntos de huesos encajaba con la historia.
—Pero eso no prueba nada —observó Timoteo—. Podría ser coincidencia.
—Podría ser. Pero es consistente con lo que esperaríamos encontrar.
Examinaron cada hueso cuidadosamente. Uno de los cráneos tenía manchas oscuras cerca de la base. Francisco estudió estas manchas durante horas.
—¿Qué piensas que son? —preguntó Timoteo.
—Podrían ser consistentes con una decapitación seguida de preservación del cuerpo. Cuando la cabeza es separada violentamente, hay un sangrado específico. Si luego el cuerpo es preservado con ungüentos o especias, puede dejar manchas características.
—¿O podrían ser simplemente decoloración de la edad?
—También posible. —Francisco era honesto—. Sin análisis químico sofisticado, no podemos estar seguros.
Midieron cada hueso cuidadosamente. Luego escribieron a iglesias en Italia que supuestamente poseían reliquias de Santiago: un dedo aquí, un fragmento de costilla allá. Pidieron medidas detalladas.
Cuando las medidas llegaron, Francisco las comparó meticulosamente. ¿Los huesos de Santiago encajaban con las reliquias supuestas?
Sorprendentemente, sí. O al menos, no contradecían. Las proporciones eran consistentes con todos los huesos perteneciendo a una misma persona.
—Esto es notable —murmuró Francisco—. Si estas reliquias son falsas, alguien se tomó muchísimo trabajo para asegurar que fueran anatómicamente consistentes.
—¿O son genuinas? —sugirió Timoteo.
—O eso.
Examinaron las vértebras cervicales, buscando evidencia de trauma consistente con decapitación. Había marcas, sí. Pero después de casi dos mil años, era imposible decir con certeza si eran de violencia o de descomposición natural.
Francisco consultó registros históricos. Documentos del siglo IX que describían el aspecto de los huesos cuando fueron descubiertos originalmente. ¿Los huesos actuales encajaban con esas descripciones medievales?
Razonablemente bien, aunque las descripciones eran vagas. "Huesos de santo varón," escribieron. "Preservados por gracia divina." No exactamente una especificidad científica.
Después de cinco meses de trabajo exhaustivo, Francisco y Timoteo se sentaron para discutir sus conclusiones.
—¿Qué decimos? —preguntó Timoteo—. Honestamente, ¿qué decimos?
Francisco estudió sus notas. Meses de trabajo, cientos de horas de análisis cuidadoso, y al final... no había certeza absoluta. Solo probabilidades, consistencias, ausencias de contradicciones.
—Decimos la verdad —dijo finalmente—. Que los huesos son consistentes con la historia tradicional. Que no hemos encontrado nada que contradiga su autenticidad. Que basados en la evidencia disponible, es muy probable que estos sean los restos que la tradición afirma que son.
—Pero no podemos estar completamente seguros.
—No. No con métodos disponibles en 1880. Pero podemos decir que son muy probablemente auténticos. Y honestamente, Timoteo, eso es lo más que cualquier científico honesto puede decir.
—El Arzobispo querrá certeza.
—Entonces se sentirá decepcionado. Porque no podemos dar lo que no tenemos.
Prepararon su informe cuidadosamente. Era un documento de cien páginas detallando cada aspecto de su análisis. Las medidas, las comparaciones, las observaciones sobre manchas y marcas, las consistencias con reliquias existentes.
Su conclusión era cautelosa pero positiva: los huesos muy probablemente pertenecían a Santiago Apóstol y dos discípulos. No podían probarlo con certeza absoluta, pero toda evidencia disponible apuntaba en esa dirección.
El Arzobispo leyó el informe con satisfacción visible.
—Excelente trabajo, doctores. Exactamente lo que necesitábamos.
—Su Excelencia —dijo Francisco cuidadosamente—, debe entender limitaciones de nuestras conclusiones. Decimos "muy probablemente," no "definitivamente."
—Entiendo perfectamente. —El Arzobispo sonrió—. Pero "muy probablemente" de dos anatomistas respetados es más que suficiente para nuestros propósitos.
CAPÍTULO XXIV: La validación de Roma
Santiago de Compostela, 1880-1884
El informe de Francisco y Timoteo fue enviado a Roma con la velocidad que permitía el correo del siglo XIX. El Papa León XIII, hombre de mente cautelosa y científica para ser pontífice, no aceptó las conclusiones inmediatamente.
En cambio, creó una congregación extraordinaria. Expertos en reliquias, anatomistas de universidades italianas, historiadores de la iglesia, todos fueron convocados para examinar el asunto.
Durante los siguientes cuatro años, delegados papales visitaron Santiago repetidamente. Examinaron los huesos. Interrogaron a Francisco y Timoteo extensamente. Viajaron a cada iglesia en Europa que afirmaba poseer fragmentos de Santiago.
Francisco fue llamado a testificar tres veces. Cada vez, los inquisidores papales hacían las mismas preguntas de formas ligeramente diferentes, buscando inconsistencias, dudas, cualquier señal de que el análisis había sido apresurado o comprometido.
—Doctor Freire, ¿está absolutamente seguro de sus conclusiones?
—Estoy tan seguro como es posible estar con métodos disponibles. Las evidencias son consistentes con autenticidad. No encontramos nada que contradiga la tradición.
Era un baile cuidadoso de palabras. Los inquisidores querían certeza. Francisco podía ofrecer solo probabilidad. Pero al final, una probabilidad alta de un anatomista respetado era suficiente.
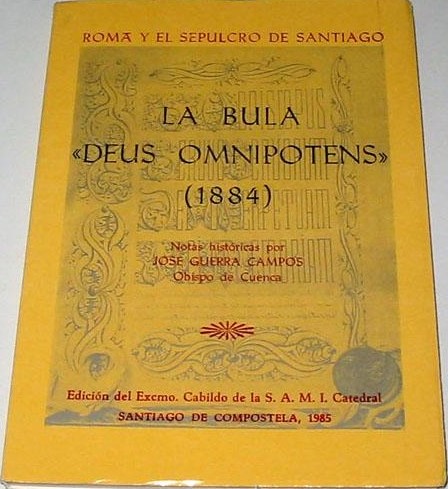
En 1884, cuatro años después del descubrimiento inicial, el Papa León XIII publicó la bula "Deus Omnipotens".
En ella, el Papa declaraba oficialmente que los huesos encontrados en Santiago eran auténticos restos de Santiago Apóstol. Instaba a toda la cristiandad a reanudar las peregrinaciones a Santiago de Compostela, que habían decaído durante siglos.
La noticia llegó a Santiago en noviembre de 1884. Las campanas de la catedral repicaron durante horas. Hubo procesiones, celebraciones, himnos de gratitud.
Y Francisco Freire Barreiro, el hijo de labradores de Mezonzo, se encontró siendo figura central en uno de los eventos religiosos más importantes del siglo.
—¡Encontraste al Santo! —exclamaban personas en las calles cuando lo reconocían.
—No, no —corregía Francisco—. Los trabajadores de construcción lo encontraron. Yo solo verifiqué lo que encontraron.
Pero la gente no quería esa distinción. Querían un héroe. Querían un milagro. Y Francisco, a pesar de su incomodidad con atención, se había convertido en parte de la narrativa milagrosa.
Áurea vino a visitarlo unos días después. Ahora tenía treinta y cinco años, madre de nueve hijos entonces, viviendo una vida respetable como esposa del administrador del pazo de Zanfoga.
—He escuchado que eres famoso —dijo con una amplia sonrisa —. El hombre que encontró al Apóstol Santiago.
—No encontré nada. Solo verifiqué lo que otros encontraron.
—Aun así. Debe ser agradable todo ese reconocimiento, yo me siento muy orgullosa de ti.
Francisco y Áurea se abrazaron.
CAPÍTULO XXV: El viudo que se casa con su ama de llaves
Santiago de Compostela, 8 de septiembre de 1881

Rufina Pérez Ramaseda había trabajado como ama de llaves de Francisco durante diez años. Tenía treinta años, era eficiente, discreta, y manejaba su hogar con competencia que él apreciaba profundamente.
Francisco tenía sesenta y cuatro años. Había estado viudo desde la muerte de Concepción en 1868, trece años atrás. Había crecido acostumbrado a vivir solo, a tener su casa manejada por personal contratado más que por una esposa.
Pero últimamente había estado pensando sobre su edad, la mortalidad, la soledad de sus últimos años.
Y sobre Rufina, quien era más que solo un ama de llaves eficiente. Era inteligente, tenía un sentido del humor seco que apreciaba, y no lo trataba con la deferencia excesiva que la mayoría mostraba a los catedráticos distinguidos.
—Rufina, necesito hablar contigo —dijo una tarde después de que ella terminó de organizar su estudio.
—¿Sobre qué, Doctor?
—Sobre... nosotros.
Rufina levantó una ceja. —No sabía que hubiera un "nosotros."
—Bueno, eso es lo que quiero discutir. —Francisco se sentía ridículamente nervioso, como un adolescente más que un hombre de sesenta y cuatro años—. He estado pensando. Vivo solo. Tú trabajas aquí pero vives en otra parte. Y pensé... tal vez... podríamos hacer esto más... oficial.
—¿Me está proponiendo matrimonio, Doctor Freire?
—Sí. Supongo que sí. —Francisco rió nerviosamente—. Aunque me doy cuenta de que suena completamente no romántico cuando lo pongo así.
Rufina se sentó, estudiándolo con expresión que no podía leer. —¿Por qué?
—¿Por qué qué?
—¿Por qué quiere casarse conmigo? Soy su ama de llaves. Tengo treinta años. Usted es catedrático distinguido de sesenta y cuatro años. ¿Por qué yo?
Francisco consideró la pregunta honestamente. —Porque me haces reír. Porque manejas mi vida con una eficiencia que aprecio. Porque no te impresiona mi título o posición. Porque... porque disfruto tu compañía. Y porque la idea de pasar mis últimos años solo no me atrae.
—Esas son razones prácticas, no románticas.
—No. No son románticas. —Francisco hizo pausa—. Rufina, ya tuve una relación romántica una vez. Con María, madre de Áurea. Era pasión, era intensidad, era todo lo que los jóvenes piensan que es amor. Y terminó en desastre, en años de complicación, en una hija que no reconocí durante décadas.
—Con Concepción, tuve un matrimonio práctico. Sin pasión pero con respeto mutuo. Funcionó bien, a su manera, y acabó en verdadero amor.
—Lo que te ofrezco no es romance juvenil. Es compañerismo. Sociedad. Respeto mutuo y vida compartida durante los años que nos quedan. Si eso es suficiente para ti, entonces sí, quiero casarme contigo.
Rufina lo estudió largo tiempo. —La gente murmurará. Dirán que soy una aprovechada, que me casé contigo por tu dinero y posición.
—Probablemente.
—Dirán que eres un viejo verde, casándote con una mujer treinta y cuatro años menor.
—Definitivamente dirán eso.
—¿Te importa?
—No particularmente. Ya no. —Francisco sonrió—. He aprendido que la gente siempre murmurará. No puedes vivir tu vida tratando de complacer chismosos.
—Entonces está bien. —Rufina asintió decisivamente—. Me casaré contigo. Pero con condiciones.
—¿Cuáles?
—Primero, me tratarás como a una igual en nuestro hogar, no como un ama de llaves glorificada. Y segundo, si tenemos hijos, los reconoces inmediatamente. Nada de esperar años.
Francisco rió ante el último comentario. —Acordado. Especialmente lo último.
Se casaron el 8 de septiembre de 1881 en una ceremonia pequeña. Algunos colegas de Francisco asistieron, aunque varios levantaron las cejas ante la diferencia de edad. Áurea vino con su marido y sus hijos mayores, aprobando obviamente la elección de su padre.
La vida con Rufina era diferente a la vida con Concepción. Rufina era más directa, menos dispuesta a aceptar sus manías académicas. Cuando Francisco se encerraba en su estudio por días, ella simplemente entraba y le decía que saliera, que tomara aire fresco, que comiera algo sustancial.
—No puedes vivir solo en tu cabeza —decía—. Tienes cuerpo también. Aliméntalo ocasionalmente.
Francisco descubrió que apreciaba esto. Después de años de ser tratado con deferencia excesiva, era refrescante tener alguien que lo tratara como un humano normal.
Un año después de la boda, el 22 de agosto de 1882, Rufina dio a luz a una hija. La llamaron María de la Concepción, por la primera esposa de Francisco. Él tenía sesenta y cinco años, ella treinta y un. Pero cuando sostuvo a su hija recién nacida, Francisco sintió una alegría que no había anticipado.
Esta vez no habría secretos. Esta vez reconocería a su hija inmediatamente. Esta vez haría todo correctamente desde el principio.
Pero el destino tenía otros planes.
CAPÍTULO XXVI: La fiebre que se lleva la esperanza
Santiago de Compostela, verano de 1884
La pequeña Concepción tenía dos años cuando la fiebre llegó. Comenzó como una enfermedad común de infancia: un poco de temperatura, algo de irritabilidad. Rufina no estaba particularmente preocupada.
—Los niños se enferman —dijo—. Es normal.
Pero después de dos días, la fiebre no cedía. Al contrario, empeoraba. La niña dejó de comer, apenas bebía. Su piel estaba caliente al tacto, sus ojos vidriosos.
Francisco, con toda su experiencia médica, supo inmediatamente que era serio.
—Es tifoidea —dijo, voz tensa—. O algo similar. Necesitamos traer a un médico especialista inmediatamente.
Trajeron al mejor médico de Santiago. Él examinó a Concepción, tomó su pulso, estudió sus síntomas.
—Es fiebre tifoidea —confirmó—. No hay mucho que podamos hacer excepto mantenerla cómoda, hidratada, y esperar que pase.
—¿Nada más? —Francisco sintió desesperación que nunca había sentido en sala de disección o laboratorio—. ¿No hay tratamiento?
—No es efectivo. La enfermedad debe seguir su curso.
Durante los siguientes días, Francisco y Rufina se turnaron junto a la cama de su hija. Aplicaban paños fríos cuando la fiebre subía demasiado. Intentaban persuadirla de beber agua. Rezaban.
Áurea vino desde Zanfoga cuando lo supo.
—¿Cómo está mi hermana? —preguntó.
—No está bien. —Francisco apenas podía hablar—. Está empeorando.
—Lo siento, papá. —Áurea puso mano en su hombro—. Sé cuánto querías esta oportunidad. De hacerlo bien esta vez.
—Y está siendo arrebatada. —Francisco miraba a su hija, tan pequeña en la cama grande—. Después de todo, después de finalmente aprender lecciones, después de prometer hacer todo correctamente... y no importa. La muerte no se preocupa por nuestras resoluciones.
Concepción murió el quinto día de su enfermedad. Tenía dos años, tres meses, y diecisiete días. Murió en brazos de su madre mientras Francisco sostenía su pequeña mano.
Cuando su respiración finalmente se detuvo, Rufina hizo un sonido que Francisco nunca olvidaría: no fue un llanto sino un aullido de dolor animal, una madre perdiendo a su hijo.
Francisco no lloró. No todavía. Solo se sentó, sosteniendo la mano fría de su hija, preguntándose qué había hecho para merecer esto.
¿Dónde estaba la justicia en eso? ¿Dónde estaba el orden moral del universo que la religión prometía?
El funeral fue pequeño. Una niña tan joven tenía pocos que la lloraran excepto sus padres. Fue enterrada en el cementerio de Santiago con una lápida que simplemente decía: "María de la Concepción Freire Pérez, 1882-1884, Hija amada."
Esa noche, Rufina lloró hasta quedarse dormida. Francisco se sentó en su estudio, mirando el certificado de nacimiento de Concepción. Dos años. Eso es todo lo que había tenido.
Áurea entró silenciosamente.
—¿Quieres compañía? —preguntó.
—No sé qué quiero.
Ella se sentó de todas formas. Permanecieron en silencio largo tiempo antes de que Áurea hablara.
—Sé que esto es terrible. Sé que duele de formas que no puedo imaginar. Pero papá... tienes que saber algo.
—¿Qué?
—Esos dos años que tuviste con ella, esos dos años que fuiste un padre presente, un padre amoroso... significaron todo. Para ella, para Rufina, para ti. No los desperdicies pensando en lo que perdiste. Honra lo que tuviste.
—Solo dos años.
—Que es infinitamente más de lo que me diste durante mis primeros dieciseis años. —Áurea dijo las palabras sin rencor, solo como hecho—. Y aun así, estoy aquí. Hemos construido algo, ¿no? Llegaste tarde, pero llegaste. Con Concepción, llegaste a tiempo. Tuviste dos años perfectos. Algunos padres nunca tienen eso.
Francisco miró a su hija, esta mujer que había crecido sin él y que ahora lo consolaba en su dolor.
—¿Cómo llegaste a ser tan sabia? —preguntó.
—Tuve que hacerlo. Crecer sin padre reconocido enseña lecciones duras. —Áurea sonrió tristemente—. Pero también enseña perdón. Y perspectiva. Y que el amor, cuando finalmente viene, debe celebrarse sin importar cuánto tarde en llegar.
Francisco finalmente lloró. No solo por Concepción sino por todo: por los años perdidos con Áurea, por la cobardía que lo había definido durante tanto tiempo, por las muchas formas en que había fallado como padre.
Y Áurea lo sostuvo, esta hija que tuvo todo el derecho de odiarlo pero que en cambio había elegido perdonar.
Era una gracia que quizás no merecía. Pero que aceptó de todas formas.
CAPÍTULO XXVII: El funeral del catedrático
Santiago de Compostela, 1 de abril de 1886
Dos años después Francisco Freire murió de una apoplejía cerebral, de forma fulminante.
Su funeral fue uno de los más grandes que Santiago había visto en años. El Rector de la Universidad comunicó personalmente su muerte al Ministro de Fomento por carta. Los periódicos publicaron obituarios extensos:
"Ha fallecido el distinguido Doctor Francisco Freire Barreiro, Catedrático de Anatomía y figura central en el redescubrimiento de los restos del Apóstol Santiago. Su contribución a la medicina española y a la fe católica no puede sobreestimarse..."
Colegas académicos llenaron la catedral. Estudiantes a los que había enseñado durante décadas vinieron a presentar sus respetos. Autoridades civiles y religiosas asistieron.
Pero en primera fila, vistiendo de luto, estaban las personas que realmente importaban: Rufina, su viuda joven, devastada por perder a su marido tras perder a su hija. Y Áurea, ahora de treinta y siete años, con varios de los diez hijos que entonces tenía.
El sacerdote habló de los logros de Francisco: su carrera académica distinguida, su papel en verificar los huesos del santo, su libro de peregrinación, sus décadas de servicio a Universidad de Santiago.
Enterraron a Francisco en el cementerio de Santiago.
CUARTA PARTE: El Misterio
CAPÍTULO XXVIII: El robo (Años después)
Santiago de Compostela, fecha incierta (¿1906? ¿1910? ¿1920? ¿1940?)
Llegó de noche. Eso lo sabemos. Porque el Archivo Diocesano de Santiago cerraba al atardecer, y cuando abrió la siguiente mañana, el daño ya estaba hecho.
Quienquiera que fue sabía exactamente qué buscar. No hurgó aleatoriamente. No causó destrucción innecesaria. Fue a libros específicos, páginas específicas.
Primero, al libro de bautismos de la parroquia de Santa María de Mezonzo, 1817. Encontró la entrada para Francisco Freire Barreiro, nacido el 14 de abril. Con un estilete afilado, cortó la página limpiamente, dejando el resto del libro intacto.
Luego al libro de matrimonios de Santiago, 1857. Encontró el matrimonio de Francisco con Concepción Sánchez Freire. Otra página extraída con precisión quirúrgica.
Visitó libro tras libro, extrayendo referencias específicas de la familia Freire Barreiro y de la familia Sánchez Freire. No todo, solo piezas clave que harían una reconstrucción genealógica difícil o imposible.
¿Quién fue? ¿Por qué lo hicieron?
Tal vez fue un descendiente de la familia Sánchez Freire, intentando ocultar la conexión con Francisco. La familia poseía el Pazo de Golmar, título nobiliario menor. Tal vez había alguna disputa de herencia, y los documentos desaparecidos hacían imposible probar quién tenía derecho a qué.
O tal vez era sobre otra cosa completamente diferente.
Archivo privado de la familia Sánchez Freire, fecha desconocida
Entre los papeles privados de la familia Sánchez Freire, guardados cuidadosamente y nunca mostrados públicamente, había un árbol genealógico. Meticulosamente dibujado, mostrando generaciones de la familia.
Y allí, marcado discretamente, estaba el secreto que algunos miembros de familia querían desesperadamente ocultar: Ventura Freire, madre de Concepción Sánchez Freire (primera esposa de Francisco), tenía ascendencia judía.
No era un gran secreto en 1857 cuando Francisco se casó con Concepción. La España del siglo XIX era relativamente tolerante, especialmente entre las clases educadas.
Pero en 1936, cuando Franco tomó poder, ser judío o tener ancestros judíos se volvió difícil. El régimen franquista promovía una ideología de pureza de sangre católica. Familias con ascendencia judía eran sospechosas, discriminadas, a veces perseguidas.
¿Pudo alguien, tal vez en los años 1930s o 1940s, haber decidido que era más seguro eliminar la evidencia documental de la conexión judía?
Si los documentos que probaban el matrimonio entre Francisco y Concepción desaparecían, si los registros de la familia Sánchez Freire se borraban, entonces la conexión a Ventura Freire y su ascendencia judía se volvía imposible de rastrear.
Era teoría. Pero explicaba los tiempos y la especificidad del vandalismo.
CAPÍTULO XXIX: El escribano que preservó la verdad
Zanfoga, principios del siglo XX
Ramón Platas Freire, esposo de Áurea, era escribano. Era su trabajo copiar documentos, mantener registros, asegurar que la información importante no se perdiera.
Y Ramón, meticuloso en todas las cosas, había copiado a mano todas las partidas de bautismo y matrimonio relacionadas con su familia. Cada documento importante, cada registro vital, cuidadosamente transcrito en su propia caligrafía clara.
Incluyendo la partida de bautismo de Francisco Freire Barreiro. Incluyendo todos los documentos que eventualmente desaparecerían de archivos oficiales.
¿Sabía Ramón que alguien intentaría borrar estos registros? Probablemente no. Simplemente estaba siendo un escribano cuidadoso, documentando su familia para las generaciones futuras.
Fue gracias a Ramón que la historia de Francisco Freire Barreiro sobrevivió. No la versión oficial en lápidas y obituarios, sino la versión real, complicada, humana.
Lo que no sabemos es por qué alguien quiso borrar esa historia. Qué secreto guardaban esas páginas robadas que era tan importante que alguien arriesgó cometer un delito para eliminarlas.
Tal vez nunca lo sabremos. Tal vez es mejor así. Algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver.
Pero una cosa es cierta: el hecho mismo del robo nos dice que la historia de Francisco Freire Barreiro importó. Importó tanto que décadas después, alguien todavía se preocupaba lo suficiente para intentar borrarla. Y eso, en sí mismo, es una forma de inmortalidad
EPÍLOGO: El legado

Francisco Freire Barreiro fue muchas cosas: hijo de labradores que se convirtió en catedrático. Soldado que se volvió sanador. Padre ausente que finalmente reconoció su error. Peregrino que viajó a tres continentes. Científico que ayudó a verificar una reliquia religiosa. Un hombre complicado viviendo en tiempos complicados.
No fue un santo. Abandonó a su hija durante trece años por la ambición de su carrera.
Pero tampoco fue villano. Finalmente hizo lo correcto con Áurea. Dedicó su vida a la medicina y a la educación. Ayudó a innumerables pacientes y estudiantes.
Era humano. Complejo. Contradictorio.
Como todos nosotros.

Áurea Freire Mosquera murió en 1897 de anemia, solo once años después que su padre. Tenía cuarenta y ocho años. Fue enterrada en el Santuario de Laxe en Armental, junto a su hijo Paquitiño. Su entierro lo oficiaron 24 sacerdotes pagados por su marido.
Sus catorce hijos sobrevivientes llevaron adelante la familia Platas, creando generaciones de descendientes que quizás nunca conocerían a Francisco pero que llevarían su sangre, su legado, su historia complicada.

Y ahora, más de cien años después de su muerte, la historia de Francisco Freire se cuenta completamente por primera vez.
Su vida fue complicada. Su legado es complejo. Su historia merece ser recordada.
FIN
Para todos aquellos cuyas historias fueron borradas, censuradas, o simplemente olvidadas. Vuestras vidas importaron.


Piezas de la vajilla de Francisco Freire (F.F.) que Aurita García-Ramos regaló a María Elena García-Ramos diciéndole que "eran de un antepasado", sin conocer su historia.
Francisco Freire Barreiro tiene página propia en la wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Freire_Barreiro
2 Deja un comentario

Qué historia tan interesante!!! La historia de Aurita ya era cautivadora pero toda la parte de los viajes te transporta a cada parte, y menudo viajecito, digno del de Frodo o el de Ulises. Me ha encantado!
★★★★★