
LA MEMORIA DEL AGUA - LIBRO SEGUNDO: LOS HEREDEROS
El héroe del fuego, Martín Stevenson. La lujosa vida de Vasco José Guimaraens y Virginia Stevenson durante la Belle Epoque. La pérdida de la fortuna familiar (78 páginas)
- PRÓLOGO: LOS BUSTOS DE MARMOL
- Capítulo 8: La heredera del naturalista y el héroe del fuego
- Capítulo 9: Los años londinenses
- Capítulo 10: La casa de Gower Street
- Capítulo 11: La educación de una dama
- Capítulo 12: El encuentro
- Capítulo 13: El cortejo
- Capítulo 14: Preparativos y partida
- Capítulo 15: París y la boda
- Capítulo 16: La vida europea
- Capítulo 17: Los hijos
- Capítulo 18: La Belle Époque
- Capítulo 19: La decadencia
- Capítulo 20: La viuda superviviente
- Capítulo 21: Los últimos años
PRÓLOGO: LOS BUSTOS DE MARMOL
Roma, 1869

El estudio del escultor Bernini—descendiente directo del gran maestro barroco, o eso aseguraba—ocupaba el último piso de un palacio del siglo XVII en el Trastevere. La luz mediterránea entraba a raudales por ventanales tan altos que parecían diseñados para gigantes.
Virginia y Vasco José posaban sentados en sillas doradas estilo Imperio, rodeados de mármoles, cinceles y modelos de yeso de dioses griegos. El escultor, un hombre corpulento de mandil manchado de polvo blanco, los observaba con ojos entornados, calculando proporciones, memorizando ángulos.
Virginia tenía veintidós años. Llevaba un vestido de seda color marfil de Worth, el modisto de París que vestía a la emperatriz Eugenia. Su cabello pelirrojo estaba recogido en un elaborado moño del que escapaban algunos rizos estudiadamente descuidados. Las perlas que Vasco José le había comprado en Venecia brillaban en su cuello como gotas de luna.
Vasco José fumaba un cigarro cubano—un Partagás que había traído desde Chile—ignorando las protestas del escultor sobre que el humo arruinaría la precisión de su trabajo. Tenía veinticinco años y la apostura natural de quien ha nacido en el lado correcto de la fortuna. Su traje negro había sido cortado en Savile Row durante su estancia en Londres. El bastón con empuñadura de plata descansaba contra su rodilla.
—Si me esculpes sin cigarro —había dicho Vasco José—, el busto no seré yo. Soy un hombre que fuma. Eso debe quedar para la posteridad.
El escultor había suspirado, acostumbrado a los caprichos de los ricos, y había comenzado a trabajar.
Llevaban tres sesiones de dos horas cada una. Vasco José se impacientaba—prefería estar explorando Roma, cenando en la Piazza Navona, bebiendo vino en Trastevere—pero Virginia insistía. Quería estos bustos. Quería capturar este momento exacto de sus vidas, cuando todo era posible, cuando el mundo entero se abría ante ellos como un regalo esperando ser desenvuelto.
—¿En qué piensas? —preguntó Vasco José mientras el escultor trabajaba en silencio.
—En el futuro —respondió Virginia—. En los hijos que tendremos, en las casas que construiremos, en todos los lugares que visitaremos.
—¿Y qué ves?
Virginia sonrió, esa sonrisa que Vasco José adoraba, donde los labios se curvaban apenas pero los ojos se iluminaban completamente.
—Veo una vida extraordinaria.
Y lo sería. Al menos durante un tiempo. Al menos hasta que aprendieran que incluso las vidas extraordinarias tienen su cuota de pérdida, que el dinero puede comprar casi todo excepto la inmortalidad, que el mármol dura más que la carne.
Pero en ese momento, en ese estudio romano bañado de luz dorada, Virginia y Vasco José eran inmortales. O al menos así lo sentían.
Los bustos de mármol los sobrevivirían a ambos. Permanecerían como testigos mudos de un momento de perfecta felicidad, antes de que la vida les enseñara que nada es perfecto, que nada es para siempre, pero que aún así, vale la pena intentarlo.
Capítulo 8: La heredera del naturalista y el héroe del fuego
Virginia Stevenson Cuming nació el 27 de julio de 1848 en una casa del cerro Alegre de Valparaíso, con vistas al océano Pacífico que se extendía infinito y azul hasta el horizonte.
Su padre, Martín Stevenson Covarrubias, era uno de los hombres más respetados del puerto. Hijo de un escocés aventurero y una chilena de buena familia, Martín había construido una fortuna sólida como carpintero naval y propietario de astilleros. Sus manos, perpetuamente manchadas de brea, habían construido algunos de los mejores barcos que surcaban el Pacífico. Era un hombre callado pero observador, que hablaba poco pero cuando lo hacía, los demás escuchaban.

Su madre, Clara Valentina Cuming, era hija del legendario Hugh Cuming, el naturalista inglés cuya colección de conchas era la más importante del hemisferio occidental. Clara había heredado de su padre su curiosidad insaciable por el mundo natural. Hablaba tres idiomas—español, inglés y francés—y poseía una de las bibliotecas privadas más extensas de Valparaíso.
Virginia creció en un mundo de privilegios intelectuales y materiales. La casa del cerro Alegre era una mansión de dos plantas con balcones de hierro forjado importado de Francia, pisos de mármol de Carrara y una biblioteca que ocupaba toda el ala este. Las paredes estaban cubiertas de vitrinas con la colección de su abuelo: miles de conchas de todos los océanos del mundo, especímenes de plantas prensadas en álbumes de cuero, pájaros exóticos disecados que parecían congelados en pleno vuelo.
Cuando Virginia tenía tres años, su abuelo Hugh llegó de visita desde una de sus expediciones a las Filipinas. Era un hombre alto y curtido, de barba blanca y ojos azules que habían visto maravillas que otros apenas podían imaginar. Traía regalos: una orquídea nueva que había descubierto y bautizado Coelogyne cumingii, conchas de nácar tan grandes como platos, diarios de viaje llenos de acuarelas de lugares exóticos.
—Este caracol —le decía a Virginia, poniéndole en las manos una espiral perfecta de color rosado—viene de aguas tan profundas que nunca ven la luz del sol. ¿No es extraordinario?
Virginia, demasiado pequeña para entender completamente, asentía fascinada. Su abuelo olía a tabaco de pipa y a aventura, y cuando hablaba, el mundo entero parecía expandirse.
El gran incendio de 1850
Virginia tenía dos años y medio cuando ocurrió el evento que definiría el carácter de su padre y cambiaría Valparaíso para siempre.

La noche del 15 de diciembre de 1850, un incendio estalló en la calle Cabo, en el corazón del puerto. Comenzó en una bodega de velas—la ironía no pasó desapercibida después—donde una lámpara de aceite se volcó sobre sacos de sebo. En minutos, las llamas devoraban el edificio. En media hora, toda la calle ardía.
Valparaíso era una ciudad de madera y adobe, construida apresuradamente durante el boom económico del puerto. Las casas estaban apiñadas unas contra otras, los techos de paja tocándose casi, los callejones tan estrechos que dos hombres apenas podían pasar lado a lado. Era, en otras palabras, la yesca perfecta.
El fuego se extendió con velocidad aterradora. El viento del sur—que esa noche soplaba con fuerza inusual—empujaba las llamas hacia el norte, hacia el centro comercial, hacia las casas de las familias pudientes.
No había cuerpo de bomberos. No había sistema organizado de respuesta a emergencias. Solo había hombres corriendo con cubos de agua, intentando inútilmente detener un dragón que devoraba todo a su paso.
Martín Stevenson estaba en su casa del cerro Alegre cuando vio el resplandor naranja iluminando el cielo nocturno. Se puso las botas, tomó su chaqueta de cuero—la misma que usaba en el astillero—y besó a Clara en la frente.
—Tengo que ir —dijo simplemente.
Clara, que tenía en brazos a Virginia, asintió. Conocía a su marido. Era un hombre que no podía quedarse quieto cuando otros necesitaban ayuda.
Martín bajó corriendo por las escaleras del cerro, sus botas resonando en los adoquines, su aliento formando nubes en el aire frío de diciembre. Cuando llegó al plan, el espectáculo era dantesco.
Las llamas alcanzaban tres pisos de altura. El calor era tan intenso que derretía los vidrios de las ventanas. El humo negro y espeso lo cubría todo, haciendo casi imposible respirar. La gente corría en todas direcciones: algunos intentando salvar sus pertenencias, otros simplemente huyendo del infierno que consumía su ciudad.
Martín se unió a un grupo de hombres que intentaban crear una barrera de agua bombeando desde el mar. Era inútil—las bombas manuales eran primitivas, el agua llegaba en chorros débiles que se evaporaban antes de tocar las llamas—pero era lo único que podían hacer.
Durante seis horas, Martín trabajó sin parar. Bombeó agua hasta que los brazos le ardían. Entró tres veces en edificios en llamas para rescatar a personas atrapadas: primero una anciana que se había caído y no podía levantarse, después dos niños que lloraban en un segundo piso, finalmente un hombre inconsciente por el humo. Cada vez salió tosiendo, con la ropa quemada, el pelo chamuscado, pero vivo.
Al amanecer, cuando las llamas finalmente se agotaron al no quedar nada más que devorar, Martín se sentó en medio de los escombros humeantes. Tenía la cara negra de hollín, las manos llenas de ampollas, la ropa hecha jirones. A su alrededor, Valparaíso era un paisaje lunar: edificios reducidos a esqueletos carbonizados, calles cubiertas de ceniza, el olor acre del desastre.
Había visto morir a dos hombres esa noche. Uno aplastado por una viga que cayó, otro simplemente se desvaneció en las llamas antes de que nadie pudiera alcanzarlo. Había visto la desesperación de las familias que lo habían perdido todo. Había visto lo vulnerable que era Valparaíso, cómo una simple chispa podía destruir décadas de construcción en una noche.
Y había decidido que nunca más.
La fundación del Cuerpo de Bomberos
En enero de 1851, Martín Stevenson reunió en su casa a treinta de los hombres más prominentes de Valparaíso. Eran comerciantes, navieros, profesionales, artesanos. Algunos habían estado con él en el incendio, otros simplemente compartían su visión.
Clara sirvó café y pasteles mientras los hombres se acomodaban en la amplia sala. Virginia, de dos años y medio, observaba desde las escaleras, fascinada por ver su casa llena de extraños.
Martín se puso de pie frente a la chimenea. Normalmente era un hombre de pocas palabras, pero esa noche habló durante casi una hora.
—Caballeros —comenzó—, todos vimos lo que pasó en diciembre. Valparaíso quedó a merced del fuego porque no teníamos organización, no teníamos equipos, no teníamos entrenamiento. La próxima vez—y habrá una próxima vez—tenemos que estar preparados.
Propuso crear el primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chile. Sería una institución cívica, sin fines de lucro, compuesta enteramente por voluntarios que donarían su tiempo y arriesgarían sus vidas por el bien común. Estarían organizados en compañías especializadas: una de bombas de agua, otra de escaleras y rescate, otra de demolición para crear cortafuegos, otra para prevenir saqueos después de los incendios.
—Necesitaremos comprar equipos de Inglaterra y Estados Unidos —explicó Martín—. Bombas modernas, mangueras de cuero, escaleras extensibles, hachas especializadas. Necesitaremos un cuartel donde entrenar y guardar los equipos. Todo esto costará dinero. Mucho dinero.
Hubo un momento de silencio. Después, uno a uno, los hombres comenzaron a comprometerse. El naviero McIntosh donó mil pesos. El comerciante Edwards quinientos. El banquero Waddington mil quinientos. En dos horas habían recaudado diez mil pesos, una fortuna suficiente para empezar.

El 30 de junio de 1851, exactamente seis meses después del gran incendio, se fundó oficialmente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valparaíso. Fue el primero de Chile, y serviría de modelo para todos los que vendrían después en el país.
Martín Stevenson fue elegido primer Capitán de la Compañía de Hachas y Escaleras—la Cuarta Compañía—compuesta por sesenta y siete hombres seleccionados por su fuerza física y su valentía. Su uniforme era espectacular: chaqueta roja con botones de bronce, pantalones negros con franjas doradas, casco de cuero reforzado con una cresta de metal. Cuando los bomberos desfilaban por las calles de Valparaíso en sus ceremonias oficiales, la ciudad entera salía a vitorearlos.
Virginia crecería viendo a su padre partir en mitad de la noche cuando sonaba la campana de alarma, viendo su uniforme colgado siempre listo junto a la puerta, viendo las cicatrices de quemaduras en sus antebrazos que coleccionaba como medallas silenciosas.
Martín nunca habló de su trabajo como bombero como algo heroico. Para él era simplemente lo correcto. "Los hombres buenos protegen a los que no pueden protegerse a sí mismos", le diría años después a Virginia. Era su filosofía de vida, simple y absoluta.
Entre 1851 y 1860, la Cuarta Compañía bajo el mando de Martín Stevenson respondió a veintitrés incendios en Valparaíso. Salvaron cientos de vidas. Perdieron a seis de sus propios hombres—sus nombres grabados en una placa de bronce en el cuartel, donde permanecerían para siempre.
Martín no fue uno de ellos. No murió en llamas ni aplastado por escombros. Murió de algo mucho más mundano: una fiebre que lo consumió en tres días en 1860.
El héroe recordado
Cuando Martín Stevenson murió, todo Valparaíso se paralizó.
El funeral fue un evento casi de estado. El gobernador asistió, los cónsules extranjeros, las familias más prominentes de la ciudad. Pero sobre todo, asistieron los bomberos.
Las seis compañías del Cuerpo de Bomberos—para entonces ya se habían fundado dos más—marcharon en formación perfecta detrás del carruaje fúnebre. Iban con sus uniformes de gala, sus cascos brillando bajo el sol de enero, sus hachas y escaleras en posición de saludo. La Cuarta Compañía, la de Martín, llevaba el féretro cubierto con la bandera del Cuerpo de Bomberos: roja y dorada, con el escudo de Valparaíso en el centro.
Las campanas de todas las iglesias tocaron durante una hora. Los barcos en el puerto bajaron sus banderas a media asta. Algunos comercios cerraron en señal de luto.
Virginia, de doce años, caminaba detrás del féretro junto a su madre Clara, su hermana Honoria y su hermano Martín Hugo. Llevaba un vestido negro de tafetán con velo de encaje negro que le cubría la cara. No lloró. Recordaba la compostura de su madre en momentos difíciles y la imitaba.
Pero por dentro, algo se había roto. Su padre había sido su héroe, el hombre que entraba en edificios en llamas para salvar extraños, el hombre que había dedicado los últimos diez años de su vida a proteger su ciudad. Y ahora estaba muerto por algo tan estúpido como una fiebre.
En el cementerio, el Capitán de la Primera Compañía—quien había asumido temporalmente el liderazgo del Cuerpo—dio un discurso que Virginia nunca olvidaría:
"Martín Stevenson no nació en Chile. Nació en Escocia, hijo de George Stevenson y Elisabeth Leison. Pero eligió a Chile, eligió a Valparaíso, como su patria. Y cuando esta ciudad lo necesitó, cuando las llamas amenazaban con devorarlo todo, Martín no huyó. Corrió hacia el fuego.
Fundó esta institución no para gloria personal—nunca buscó honores ni reconocimientos—sino porque creía en algo simple y profundo: que los hombres buenos tienen la obligación de proteger a los demás.
Durante diez años, cada vez que sonaba la campana de alarma, Martín dejaba todo—su familia, su negocio, su descanso—y corría a ayudar. Salvó vidas que nunca conocimos los nombres. Salvó casas donde nunca entró como invitado. Salvó una ciudad que nunca le pidió nada pero a la que él le dio todo.
Hoy Chile, y especialmente Valparaíso, pierde a uno de sus mejores hombres. Pero su legado permanece. Cada vez que un bombero se ponga el uniforme, cada vez que alguien sea rescatado de las llamas, cada vez que Valparaíso no se reduzca a cenizas, Martín Stevenson seguirá vivo.
Porque los verdaderos héroes no mueren. Simplemente se convierten en ejemplos."
Cuando terminó el discurso, los sesenta y siete hombres de la Cuarta Compañía levantaron sus hachas en saludo. El sonido del metal golpeando el metal resonó en el cementerio como campanas.
Virginia, de pie junto a la tumba abierta, miró el féretro de caoba con herrajes de bronce que contenía a su padre. Pensó en todas las veces que lo había visto partir hacia un incendio, siempre con esa misma expresión de determinación tranquila. Pensó en sus manos callosas que podían construir barcos pero también derribar puertas en llamas. Pensó en su voz suave diciéndole: "A veces hay que arriesgar la vida por los demás, Virginia. Es lo que hacen los hombres buenos."
Y pensó que ella también quería ser buena. No heroica—las mujeres de su época no podían ser heroicas en ese sentido—pero sí buena. Fuerte. Digna de ser hija de Martín Stevenson.
Esa determinación la acompañaría toda su vida, en los momentos más difíciles, cuando las pérdidas se acumularan y el mundo pareciera cruel. Siempre recordaría que era hija de un hombre que había corrido hacia el fuego cuando otros huían.
Y eso significaba algo.
En contra de todas las costumbres, Clara Cuming solicitó al juez que le concedieran a ella la guarda y custodia de sus hijos. Lo normal era que un hombre de la familia asumiera esa responsabilidad. Pero Clara no era una mujer normal.
—Son mis hijos —le dijo al juez—. Los he parido yo, los he criado yo, y seré yo quien decida su futuro.
El juez, sorprendido por la determinación de esa mujer delgada de ojos febriles, accedió.
Capítulo 9: Los años londinenses
La decisión
Valparaíso, febrero de 1861

Tres semanas después del funeral de Martín, Clara Cuming reunió a sus tres hijos en la biblioteca de la casa del cerro Alegre. Era un día gris de verano—el verano chileno, que era invierno en el hemisferio norte—y la niebla del puerto subía por las colinas como dedos fantasmales.
Virginia se sentó en el sillón de cuero que había sido de su padre. Honoria, de once años, se acurrucó junto a su madre en el sofá. Martín Hugo, de diez, miraba por la ventana hacia el puerto, donde los barcos entraban y salían como siempre, ajenos a que el mundo de su familia se había detenido.
Clara esperó a que todos estuvieran quietos antes de hablar. Llevaba luto riguroso: vestido negro de crepé, sin adornos, con cuello alto que le llegaba hasta el mentón. Su cabello, todavía oscuro sin una sola hebra gris, estaba recogido en un moño severo. Tenía treinta y seis años y acababa de enviudar.
—He tomado una decisión —dijo Clara con su voz clara y firme, esa voz que no admitía discusión—. Nos vamos a Londres.
Virginia levantó la vista bruscamente. Honoria ahogó un grito. Martín Hugo se giró desde la ventana, los ojos muy abiertos.
—¿Londres? —repitió Virginia—. ¿Por qué?
Clara se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el puerto que se extendía abajo, el puerto que su marido había ayudado a construir, el puerto donde cada calle le recordaba a Martín.
—Porque aquí todo me recuerda a vuestro padre. Porque cada vez que bajo al plano, espero verlo caminando hacia casa desde el astillero. Porque cada vez que suena una campana de alarma, mi corazón se detiene pensando que ha habido un incendio y él está allí.
Hizo una pausa, y Virginia vio algo que nunca había visto antes: su madre con los ojos húmedos. No llorando—Clara Cuming no lloraba—pero a punto.
—Y porque mi padre está en Londres —continuó Clara—. Tiene setenta años, vive solo en esa enorme casa de Gower Street, y nos necesita tanto como nosotros lo necesitamos a él.
Hugh Cuming, el legendario naturalista. Virginia recordaba vagamente a su abuelo de sus visitas ocasionales: un hombre alto con barba blanca, siempre oliendo a tabaco de pipa y a los especímenes preservados en alcohol que llevaba en sus maletas.
—Además —dijo Clara, girándose para mirar a sus hijos—, en Londres tendréis una educación que aquí no puedo daros. Virginia, irás al Cheltenham Ladies' College, uno de los mejores colegios para señoritas de Inglaterra. Honoria, cuando tengas edad, harás lo mismo. Martín Hugo, irás a Harrow, donde se educan los hijos de los mejores hombres de Inglaterra.
—Pero aquí está nuestra casa —protestó Honoria con voz pequeña—. Aquí están nuestros amigos, nuestra familia...
—Esta casa se venderá —interrumpió Clara—. Usaremos el dinero para vivir cómodamente en Londres. En cuanto a familia, vuestro abuelo es familia. Y crearemos una nueva vida allí.
Virginia procesaba todo esto en silencio. Parte de ella se rebelaba contra la idea de abandonar Valparaíso, la ciudad donde había nacido, donde había crecido, donde estaba enterrado su padre. Pero otra parte—la parte aventurera que había heredado de su abuelo Hugh—sentía una emoción creciente. Londres. Inglaterra. Europa. El mundo más allá de Chile.
—¿Cuándo nos vamos? —preguntó Virginia.
Clara la miró con aprobación. Su hija mayor siempre había sido la más fuerte, la más adaptable.
—En tres semanas. He reservado pasajes en el HMS Cordillera. Viajaremos en primera clase, como corresponde a nuestra posición. El viaje durará casi dos meses.
Esa noche, Virginia se quedó despierta en su habitación, mirando por la ventana hacia el puerto iluminado por miles de faroles de gas. Las estrellas brillaban sobre el Pacífico, ese océano que pronto cruzaría hacia una nueva vida.
Pensó en su padre, en cómo él también había dejado su país natal—Escocia—para venir a Chile. En cómo había construido una vida nueva en un lugar extraño. Quizás era eso lo que significaba ser un Stevenson: tener el coraje de comenzar de nuevo.
Se levantó y fue a su escritorio. Sacó papel y pluma, y comenzó a escribir una carta que nunca enviaría, dirigida a su padre muerto:
"Querido papá,
Nos vamos a Londres. Mamá dice que es porque aquí todo le recuerda a ti, pero creo que también es porque tiene miedo de no ser lo suficientemente fuerte para criarnos sola en Valparaíso, donde todos la conocen como 'la viuda de Martín Stevenson'.
En Londres será solo Clara Cuming, hija del famoso naturalista. Podrá ser ella misma otra vez.
Te prometo que seré valiente, como tú eras valiente cuando entrabas en los edificios en llamas. No sé qué nos espera en Inglaterra, pero no tendré miedo.
Gracias por enseñarme a ser fuerte.
Tu hija que te extraña, Virginia"
Dobló la carta y la guardó en el cajón de su escritorio, donde permanecería durante los siguientes cincuenta años, hasta que una Virginia anciana la encontraría y lloraría al leer las palabras de la niña que había sido.
El viaje
Marzo de 1861
El viaje desde Valparaíso hasta Inglaterra duró casi dos meses. Virginia, que acababa de cumplir trece años, pasó la mayor parte del trayecto en cubierta del vapor HMS Cordillera, observando el océano cambiar de color según avanzaban hacia el norte, negándose a permanecer encerrada en el lujoso camarote de primera clase que su madre había reservado.
Clara Cuming había elegido ese barco específicamente. El Cordillera era uno de los nuevos vapores de la Pacific Steam Navigation Company, con salones decorados al estilo victoriano tardío: paredes forradas en caoba brasileña, lámparas de araña de cristal de Bohemia, alfombras persas en los pasillos, y un comedor principal donde se servía cena de siete platos en vajilla de porcelana Wedgwood. Los camarotes de primera clase tenían camas con dosel, no hamacas como en los barcos antiguos, y baños privados con agua caliente bombeada desde las calderas.
El equipaje de la familia Stevenson-Cuming ocupaba dos contenedores completos en la bodega: baúles de cuero con herrajes de bronce llenos de ropa, cajas con la vajilla de porcelana de Limoges que había sido regalo de bodas de Clara, cajas más pequeñas pero más valiosas con joyas y documentos importantes, y tres enormes cajones de madera que contenían parte de la colección de conchas de Hugh Cuming que Clara no había querido dejar atrás.
La travesía del estrecho de Magallanes fue épica. Virginia nunca la olvidaría. El canal era tan estrecho en algunos puntos que parecía que el barco rozaría las rocas de ambos lados. El agua, negra y fría como el olvido, se agitaba en remolinos traicioneros. El viento bajaba de los glaciares andinos con una fuerza que hacía crujir los mástiles del vapor.
Muchos pasajeros permanecieron encerrados en sus camarotes, mareados y aterrorizados. Honoria vomitó durante tres días seguidos. Martín Hugo se aferraba a su madre, con los ojos cerrados, rezando en voz baja. Pero Virginia estaba en cubierta, con una capa de lana gruesa para protegerse del frío, observando las montañas nevadas que se alzaban a ambos lados del estrecho como centinelas de piedra.
Un marinero viejo, con la piel curtida por décadas de sol y sal, se le acercó una tarde mientras Virginia observaba un glaciar que descendía hasta casi tocar el agua.
—No he visto a muchas señoritas con estómago para el estrecho —dijo en español con acento portugués—. La mayoría se quedan abajo, llorando y rezando.
—Mi abuelo navegó todos los océanos del mundo —respondió Virginia—. Sería una deshonra para su memoria tener miedo del mar.
El marinero sonrió, mostrando dientes amarillentos.
—¿Hugh Cuming es su abuelo?
Virginia lo miró sorprendida.
—¿Lo conoce?
—Todo marinero que ha navegado el Pacífico conoce al señor Cuming. O al menos conoce su nombre. Un hombre que dedicó su vida a descubrir las maravillas del océano. Eso es digno de respeto.
Después de cruzar el estrecho, el barco enfiló hacia el norte por el Atlántico. El clima se volvió más cálido, el mar más tranquilo. Los pasajeros salieron de sus camarotes, pálidos y temblorosos, agradecidos de estar vivos.
Se detuvieron brevemente en Río de Janeiro para reabastecerse. Virginia bajó a tierra con su madre y sus hermanos, caminaron por calles bulliciosas llenas de vendedores que pregonaban frutas tropicales con nombres exóticos, pasaron frente a iglesias barrocas cubiertas de pan de oro que brillaban bajo el sol ecuatorial. Clara les compró helados de coco servidos en copas de cristal en un café frente al puerto, y por un momento Virginia sintió que esto podía funcionar, que podían ser felices otra vez.
Después vinieron semanas de océano abierto. Virginia estableció una rutina: desayuno en el camarote con su familia, después horas en la biblioteca del barco leyendo todo lo que encontraba sobre Londres e Inglaterra, almuerzo en el comedor principal, tardes en cubierta observando delfines que seguían al barco o dibujando en su cuaderno, cena formal con los otros pasajeros de primera clase.
Fue en una de esas cenas cuando Virginia conoció a Lady Pemberton, una aristócrata inglesa que regresaba a Londres después de visitar a su hijo en Buenos Aires. Lady Pemberton era una mujer de cincuenta años, todavía hermosa, vestida siempre con sedas y perlas, que hablaba con ese acento británico refinado que Virginia solo había oído en su institutriz.
—Así que vas al Cheltenham —dijo Lady Pemberton una noche, después de que Clara mencionara los planes educativos para Virginia—. Excelente elección. Es donde estudió mi sobrina. Te convertirán en una verdadera dama.
—Ya soy una dama —respondió Virginia con ese toque de arrogancia que tienen las niñas de trece años.
Lady Pemberton rió.
—Eres una niña colonial con modales decentes. Cheltenham te enseñará la diferencia entre ser decente y ser refinada. Entre saber comer con los cubiertos correctos y entender por qué cada cubierto tiene su lugar en el orden social del mundo.
Virginia no estaba segura de que eso fuera un cumplido, pero Clara parecía complacida.
A mediados de mayo, el Cordillera entró en el Canal de la Mancha. El agua cambió de azul profundo a gris verdoso. El aire olía diferente: a lluvia, a carbón, a la industria de una nación que dominaba un tercio del mundo.
Y entonces, una mañana brumosa, Virginia vio las costas de Inglaterra emerger de la niebla como un sueño solidificándose en realidad.
Londres los esperaba.
Capítulo 10: La casa de Gower Street
Londres, mayo de 1861
El tren desde Southampton hasta Londres tardó tres horas. Virginia pegó la cara a la ventanilla durante todo el trayecto, observando el campo inglés desfilar ante ella: verdes imposibles, salpicados de ovejas que parecían nubes caídas del cielo, casitas de piedra con techos de paja, iglesias medievales con campanarios que perforaban el horizonte.
Era todo tan diferente de Chile. Tan ordenado, tan cultivado, tan antiguo. En Valparaíso, la ciudad más vieja tenía trescientos años. Aquí, Clara le señaló una iglesia que databa del siglo XII. Seiscientos años. Virginia no podía concebir tal antigüedad.
El tren entró finalmente en la estación de Waterloo. El ruido era ensordecedor: el silbato de las locomotoras, el chirrido de los frenos, los gritos de los mozos ofreciendo sus servicios, el murmullo de miles de personas moviéndose por los andenes. Y el humo—el humo del carbón lo cubría todo, dándole a Londres un velo gris permanente que Virginia pronto aprendería a ignorar.
Hugh Cuming los esperaba en el andén.

A sus setenta años, el naturalista seguía siendo un hombre imponente. Alto, con la espalda recta como un mástil, vestido con un traje de tweed gris y un sombrero de copa. Su barba blanca estaba cuidadosamente recortada, sus ojos azules todavía brillantes con esa curiosidad insaciable que lo había llevado a dar la vuelta al mundo tres veces.
—¡Clara! —exclamó, abriendo los brazos.
Clara corrió hacia su padre—algo que Virginia nunca la había visto hacer—y se abrazaron largamente. Por primera vez desde la muerte de Martín, Virginia vio a su madre llorar. No sollozos, solo lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas mientras su padre la sostenía.
—Ya pasó —murmuraba Hugh—. Ya pasó, mi niña. Estás en casa ahora.
Después Hugh se giró hacia sus nietos. Se arrodilló—con dificultad, las rodillas ya no eran lo que habían sido—y los miró uno por uno.
—Virginia —dijo, tomándole las manos—. La última vez que te vi eras una niña pequeña. Ahora eres casi una mujer. Tienes los ojos de tu abuela.
Virginia no sabía qué responder, así que simplemente asintió.
—Honoria. Martín Hugo —continuó, poniendo una mano en la cabeza de cada uno—. Bienvenidos a Londres. Sé que todo esto es extraño, pero os prometo que esta ciudad tiene maravillas que no podéis ni imaginar.
Tomaron dos carruajes para transportar a la familia y todo su equipaje. Los caballos trotaron por calles que Virginia solo había visto en grabados: Waterloo Road, Strand, Charing Cross. Había gente por todas partes, más gente de la que Virginia había visto en su vida. Londres tenía casi tres millones de habitantes—sesenta veces más que Valparaíso.
Los edificios se alzaban cuatro, cinco, seis pisos de altura, de ladrillo rojo o piedra gris, con chimeneas escupiendo humo negro. Los escaparates de las tiendas exhibían mercancías de todo el mundo: sedas de China, especias de India, té de Ceilán, libros encuadernados en cuero, instrumentos científicos de latón pulido, vestidos de la última moda parisina.
Y el ruido. Siempre el ruido. El traqueteo de carruajes sobre adoquines, el grito de los vendedores ambulantes, el tintineo de las campanas de las iglesias marcando las horas, el pitido de los trenes en las estaciones elevadas que la ciudad estaba construyendo.
—Es... mucho —murmuró Honoria, abrumada.
—Te acostumbrarás —dijo Hugh con una sonrisa—. Yo también pensé que Londres era demasiado cuando llegué por primera vez desde Devon, hace cincuenta años. Ahora no podría vivir en ningún otro lugar.
La casa de Gower Street era una mansión georgiana de tres plantas en ladrillo rojo, con ventanas altas y una puerta negra con aldaba de bronce en forma de león. La calle era tranquila, arbolada, en el corazón de Bloomsbury, el barrio intelectual de Londres. A pocas calles estaba el Museo Británico, la Universidad de Londres, las editoriales y librerías que hacían de esta zona el cerebro de la ciudad.
Hugh abrió la puerta y los hizo pasar.
El interior era exactamente lo que Virginia había imaginado para la casa de un naturalista: un museo privado camuflado como hogar.
El vestíbulo tenía el techo a doble altura, con una escalera de caoba que ascendía en espiral. Las paredes estaban cubiertas—literalmente cubiertas, sin un centímetro libre—de vitrinas con especímenes. Conchas de todos los tamaños y colores, desde diminutas espirales del tamaño de una semilla hasta caracoles gigantes que Virginia podría haber usado como casco. Insectos disecados pinchados en tablas de corcho, etiquetados con nombres en latín escritos con la meticulosa caligrafía de Hugh. Pájaros exóticos montados en ramas, con las alas extendidas como si estuvieran a punto de echar a volar: loros de Nueva Guinea con plumas de todos los colores del arcoíris, tucanes brasileños con picos más grandes que sus cabezas, aves del paraíso con colas que arrastraban como trenes de novia.
—Dios mío —susurró Clara—. Has aumentado la colección.
—Nunca se deja de coleccionar —respondió Hugh alegremente—. Es una enfermedad maravillosa y sin cura.
La sala principal era aún más impresionante. Estanterías de suelo a techo en las cuatro paredes, todas llenas de cajas etiquetadas, frascos con especímenes preservados en alcohol, álbumes con plantas prensadas. En el centro de la sala, una enorme mesa de roble llena de microscopios, lupas, instrumentos de disección, cuadernos abiertos con dibujos a medio terminar.
Una chimenea de mármol dominaba una pared, y sobre ella colgaba un retrato al óleo de una mujer joven de belleza serena.
—Tu madre —le dijo Hugh a Clara, siguiendo su mirada—. María de los Santos Yáñez. La única mujer que amé.
Hugh nunca se había casado con María—las convenciones sociales lo prohibían, ella era su amante chilena—pero la había amado profundamente y había reconocido a sus hijos. El retrato era su manera de mantenerla presente.
—Os he preparado habitaciones en el tercer piso —dijo Hugh, rompiendo el momento de melancolía—. Clara, tú tendrás la habitación azul, la que siempre fue tuya. Virginia, Honoria, compartiréis la habitación rosa. Martín Hugo tendrá la habitación verde. Son amplias, tienen buenas vistas a la calle, y he mandado poner estufas nuevas porque el invierno londinense no es como el de Valparaíso.
Una sirvienta apareció—una mujer mayor de cofia blanca y delantal impecable—para ayudar con el equipaje. Hugh la presentó como la señora Bartley, su ama de llaves desde hacía veinte años.
—La señora Bartley gobierna esta casa con más eficiencia que la Reina gobierna el Imperio —dijo Hugh—. Haréis bien en obedecerla.
La señora Bartley hizo una pequeña reverencia, sin sonreír. Tenía ese aire de superioridad serena que Virginia pronto aprendería era característico del servicio inglés de calidad.
Esa noche cenaron en el comedor formal del primer piso. La mesa de caoba brillaba bajo la luz de un candelabro de doce velas. La vajilla era de porcelana de Staffordshire con bordes dorados, los cubiertos de plata maciza, las copas de cristal tallado. La cena fue elaborada: sopa de ostras, salmón pochado con salsa de mantequilla, cordero asado con menta, pudín de ciruelas, quesos y oporto.
Hugh presidía la mesa, radiante de felicidad por tener a su familia consigo. Les contó historias de sus expediciones: el tifón que casi hunde su barco cerca de Filipinas, la vez que contrajo malaria en Borneo y estuvo a punto de morir, el día que descubrió una orquídea completamente nueva en las montañas de Luzón.
Virginia escuchaba fascinada. Su abuelo había vivido una vida de aventuras que ella apenas podía imaginar. Había visto lugares que no aparecían en los mapas, había descubierto especies que nadie más conocía, había navegado océanos cuando hacerlo era todavía peligroso y exótico.
—¿Y tú, Virginia? —preguntó Hugh de repente—. ¿Qué quieres hacer con tu vida?
Era una pregunta que nadie le había hecho nunca. Las niñas de su clase no "hacían" cosas con sus vidas. Se casaban, tenían hijos, administraban casas. Eso era todo.
—No lo sé —admitió Virginia.
—Bueno —dijo Hugh, levantando su copa de oporto—. Tienes tiempo de descubrirlo. Londres está lleno de posibilidades. Y yo me encargaré de que conozcas todas las que puedas.
Esa noche, Virginia se quedó despierta en la habitación rosa que compartía con Honoria, escuchando los sonidos de Londres: el traqueteo ocasional de algún carruaje tardío, el grito distante de un sereno anunciando la hora, el murmullo constante de una ciudad de tres millones de personas que nunca dormía del todo.
Pensó en su padre, enterrado en Valparaíso, a medio mundo de distancia. Pensó en su casa del cerro Alegre, que probablemente ahora pertenecía a otra familia. Pensó en Valparaíso, el puerto bullicioso que había sido su mundo entero.
Y pensó que quizás su madre tenía razón. Quizás a veces hay que dejar atrás lo que conoces para descubrir quién puedes llegar a ser.
Londres sería su nueva casa. Y Virginia estaba decidida a conquistarla.
Capítulo 11: La educación de una dama
Cheltenham, septiembre de 1861
El Cheltenham Ladies' College era una imponente mansión neogótica de piedra gris, rodeada de jardines perfectamente cuidados que se extendían por hectáreas. Estaba ubicado en Cheltenham, una ciudad termal a dos horas en tren de Londres, famosa por sus aguas curativas y su población elegante.
Clara acompañó a Virginia en su primer día. Viajaron en primera clase desde Paddington, en un compartimento privado con asientos de terciopelo granate y cortinas de brocado. Clara llevaba un vestido de viaje de seda azul marino con capa a juego, Virginia su nuevo uniforme del colegio: vestido gris con cuello blanco almidonado, medias negras, zapatos de cuero brillante.
El uniforme había sido confeccionado por una modista de Bond Street según las especificaciones exactas del colegio. Cada prenda llevaba bordadas las iniciales de Virginia: VSC, Virginia Stevenson Cuming. El baúl que viajaba en el compartimento de equipaje contenía seis vestidos idénticos, ropa interior de algodón fino, un abrigo de lana para el invierno, camisones de franela, y una docena de pañuelos bordados con sus iniciales.
—Recuerda —le dijo Clara mientras el tren atravesaba el campo—, Cheltenham no es solo un colegio. Es donde las hijas de las mejores familias de Inglaterra se convierten en las esposas de los mejores hombres de Inglaterra. Las conexiones que hagas aquí te acompañarán toda la vida.
Virginia asintió, aunque no estaba segura de querer convertirse en la esposa de nadie. Tenía trece años y el matrimonio le parecía algo tan lejano como la luna.
La directora del colegio, Miss Dorothea Beale, las recibió en su despacho. Era una mujer de treinta años, sorprendentemente joven para el cargo, con el rostro severo pero no desagradable. Llevaba el pelo recogido en un moño tan apretado que Virginia se preguntó si no le dolería la cabeza constantemente.
El despacho era una exhibición de sobriedad protestante: paredes forradas de libros encuadernados en cuero, un escritorio de roble sin un solo adorno innecesario, una ventana que daba a los jardines donde las alumnas paseaban en pares, siempre vigiladas.
—Señora Stevenson —dijo Miss Beale después de que se sentaran—. Bienvenida a Cheltenham. Y Virginia —se giró hacia ella con una mirada evaluadora—, espero grandes cosas de ti. Tu madre me ha informado de tu educación previa en Chile. Impresionante para los estándares coloniales, pero aquí tendrás que trabajar el doble para ponerte al nivel de tus compañeras que han estudiado en Inglaterra toda su vida.
Virginia sintió una punzada de irritación. "Estándares coloniales", como si Chile fuera algún puesto primitivo en la selva.
—Puedo trabajar —respondió Virginia, levantando el mentón.
Miss Beale sonrió apenas.
—Eso espero. Aquí estudiamos latín, griego, matemáticas, ciencias naturales, literatura inglesa y francesa, historia, geografía, música y arte. También aprenderás deportes: tenis, críquet, natación. Y por supuesto, comportamiento social: cómo dirigirte a un duque, cómo organizar una cena para veinte personas, cómo entrar en una habitación de manera que todos te noten sin parecer que quieres ser notada.
Era una lista abrumadora. Virginia había estudiado con institutriz en Valparaíso, pero esto era otro nivel completamente.
—Las reglas son estrictas —continuó Miss Beale—. Luces apagadas a las nueve. Nada de hablar después de esa hora. Nada de salir de los terrenos del colegio sin permiso. Nada de cartas sin supervisión. Nada de amistad particular con ninguna alumna que pueda considerarse inapropiada.
Virginia no estaba segura de qué significaba "amistad particular inapropiada", pero asintió de todos modos.
—Las comidas son a las ocho, una y siete. Siempre puntuales. La iglesia es obligatoria los domingos. Y cualquier comportamiento que Miss Beale o las profesoras consideren inadecuado resultará en castigo: escribir líneas, perder privilegios, o en casos graves, expulsión.
Era como una prisión elegante, pensó Virginia. Pero no lo dijo en voz alta.
Clara se quedó hasta después del almuerzo, caminó con Virginia por los jardines, la ayudó a desempacar en el dormitorio que compartiría con otras tres niñas. Después llegó el momento de la despedida.
—Sé valiente —le dijo Clara, abrazándola brevemente—. Eres una Stevenson. Y los Stevenson no se rinden.
Virginia vio a su madre subir al carruaje que la llevaría de vuelta a la estación, vio el carruaje desaparecer por el camino arbolado, y por primera vez desde la muerte de su padre, se sintió completamente sola.
Los años en Cheltenham transformaron a Virginia.
Durante los primeros meses odió cada minuto. Odiaba las rígidas rutinas, las comidas insípidas servidas en platos de peltre, el frío penetrante que ninguna cantidad de mantas parecía poder combatir. Odiaba compartir dormitorio con tres niñas inglesas—Arabella, Constance y Philippa—que la miraban con curiosidad condescendiente y se reían de su acento español-inglés.
—Dices "water" como "guater" —se burlaba Arabella, una rubia de rostro pecoso cuyo padre era barón—. Es "woh-tah". Tienes que redondear los labios así.
Pero Virginia era orgullosa. En lugar de rendirse, estudió con una intensidad que sorprendió incluso a Miss Beale. Memorizaba vocabulario en latín hasta tarde en la noche con una vela escondida bajo las sábanas. Practicaba pronunciación inglesa frente al espejo durante horas. Leía todo lo que caía en sus manos: Shakespeare, Milton, los poetas románticos, novelas de las hermanas Brontë que técnicamente estaban prohibidas por considerarse demasiado apasionadas.
En matemáticas descubrió que tenía un talento natural. Los números se ordenaban en su mente con una claridad que las palabras a veces no tenían. Su profesora, Miss Williams—una de las pocas mujeres en Inglaterra con un título universitario de Cambridge—la tomó bajo su tutela.
—Tienes una mente matemática, Virginia —le dijo Miss Williams un día después de clase—. Es raro en las mujeres. O al menos eso dicen los hombres. Yo creo que simplemente no han dejado que suficientes mujeres lo intenten.
Para el final de su primer año, Virginia estaba en el tercio superior de su clase. Su inglés había perdido casi todo rastro de acento extranjero. Había aprendido a jugar tenis con una ferocidad que intimidaba a sus contrincantes. Y había hecho una amiga verdadera.
Eleanor Fitzwilliam era hija de un diplomático británico destinado en India. Era alta, delgada como un junco, con el pelo negro y la piel tostada por años bajo el sol indio. Como Virginia, era una extranjera en Inglaterra, una niña colonial tratando de navegar las complejas jerarquías sociales de la aristocracia británica.
Se hicieron inseparables. Estudiaban juntas en la biblioteca, paseaban por los jardines discutiendo libros, se escribían cartas durante las vacaciones de verano. Eleanor tenía un sentido del humor mordaz que hacía reír a Virginia, y una inteligencia afilada que desafiaba las convenciones de lo que se suponía que debían ser las jóvenes damas.
—Todo esto es un circo —le dijo Eleanor una tarde mientras practicaban caligrafía—. Nos enseñan griego y latín, pero ¿para qué? No nos dejarán ir a la universidad. Nos enseñan matemáticas, pero se espera que finjamos no entenderlas cuando hablemos con hombres para no intimidarlos. Nos educan para ser decorativas e inteligentes en la medida justa: suficiente para entretener en una cena, no tanto como para tener opiniones propias.
Virginia nunca había pensado en eso exactamente así, pero Eleanor tenía razón. Cheltenham era una fábrica de esposas perfectas: educadas pero no pedantes, inteligentes pero no amenazadoras, capaces de administrar una casa pero nunca de desafiar a un marido.
—¿Qué harás cuando termines aquí? —preguntó Virginia.
—Casarme con algún funcionario colonial que mi padre elija —respondió Eleanor con amargura—. Iré a vivir a algún puesto remoto en África o Asia, tendré seis hijos, moriré joven de malaria o en un parto, y nadie recordará que una vez supe recitar a Homero en griego original.
Era una visión deprimente del futuro. Pero probablemente realista.
Los veranos en Gower Street
Durante las vacaciones de verano, Virginia regresaba a Londres, a la casa de Gower Street donde su abuelo Hugh la recibía con los brazos abiertos y mil planes para educarla en lo que él consideraba realmente importante: la ciencia natural.
Hugh la llevaba al Museo Británico, donde conocían al director y podían acceder a colecciones que el público nunca veía. Le enseñó a clasificar especímenes usando el sistema linneano, a dibujar con precisión científica, a observar detalles que otros pasaban por alto.
La llevaba a los jardines botánicos de Kew, donde caminaban durante horas entre plantas de todos los continentes. Hugh conocía el nombre latino de cada una, su hábitat natural, sus propiedades medicinales o venenosas, las expediciones en las que habían sido descubiertas.
—La naturaleza es el único libro que vale la pena leer —le decía Hugh—. Todo lo demás son interpretaciones humanas de la realidad. Pero la naturaleza es la realidad misma.
Un verano, cuando Virginia tenía quince años, Hugh le regaló un microscopio. Era un instrumento magnífico: latón pulido, lentes de cristal alemán, tres niveles de magnificación. Lo instalaron en la habitación de Virginia y pasaron semanas examinando todo lo que encontraban: gotas de agua de estanque llenas de vida microscópica, alas de mariposa que revelaban escalas ordenadas como tejas, polen de flores que parecía joyas diminutas bajo la luz.
—El mundo invisible es tan vasto como el visible —le explicaba Hugh mientras Virginia miraba fascinada una gota de agua donde diminutas criaturas se movían frenéticamente—. Y casi nadie se molesta en mirarlo.
Clara observaba estas lecciones con aprobación mixta. Le gustaba que su hija fuera educada, pero también sabía que demasiada educación científica podía hacer a una mujer poco atractiva en el mercado matrimonial.
—Recuerda —le advertía a Virginia—, un hombre quiere una esposa que pueda conversar inteligentemente en una cena, no una que sepa más que él.
—Entonces los hombres son tontos —respondía Virginia con la arrogancia de los quince años.
—Quizás —admitía Clara con una pequeña sonrisa—. Pero son tontos con dinero y poder. Y nosotras necesitamos tanto dinero como poder para sobrevivir en este mundo.
El regreso a Chile
En 1865, cuando Virginia tenía diecisiete años, Hugh Cuming murió.
Fue una muerte tranquila, como había sido su vida. Simplemente se quedó dormido una noche en su sillón de la biblioteca, con un libro sobre orquídeas malayas abierto en su regazo, y no despertó. Tenía setenta y cuatro años y había vivido más aventuras que diez hombres ordinarios.
El funeral fue en la iglesia de St. Pancras. Asistieron científicos de toda Europa: botánicos, zoólogos, geólogos, todos los hombres de ciencia que habían trabajado con Hugh o habían usado sus especímenes en sus investigaciones. El director del Museo Británico dio un elogio que duró media hora, destacando las contribuciones de Hugh al conocimiento humano.
Virginia lloró en silencio durante toda la ceremonia. Era el segundo padre que perdía. Primero Martín, ahora Hugh. Los dos hombres que le habían enseñado que el mundo era más grande y más maravilloso de lo que parecía a primera vista.
El testamento de Hugh fue una sorpresa. Dejaba la casa de Gower Street a Clara, junto con una suma considerable de dinero. Dejaba su colección de conchas al Museo Británico, que la compró por una fortuna. Y dejaba su biblioteca privada—miles de libros sobre historia natural—a Virginia.
—Sabía que tú eras la única que realmente los apreciaría —le explicó el abogado cuando leyó el testamento.
Con la herencia de Hugh, Clara decidió que era hora de regresar a Chile. Habían pasado cuatro años en Londres. Honoria ahora también estudiaba en Cheltenham. Martín Hugo estaba en Harrow. Pero Clara sentía que habían cumplido su propósito: los niños estaban educados, ella había tenido tiempo de sanar, y Chile—específicamente Valparaíso—volvía a llamarla.
—¿Tenemos que ir? —preguntó Virginia. Se había acostumbrado a Londres, a sus teatros y museos, a su vida ordenada y predecible.
—No tenemos que —respondió Clara—. Pero deberíamos. Chile es nuestro hogar. Y es hora de volver a casa.
Regresaron en octubre de 1865, viajando en un vapor aún más lujoso que el que los había traído. Virginia tenía diecisiete años, había perdido todo rastro de la niña que había partido cuatro años atrás. Era alta, elegante, educada en uno de los mejores colegios de Inglaterra. Hablaba cuatro idiomas con fluidez. Sabía más de ciencias naturales que la mayoría de los hombres. Y tenía absolutamente ninguna idea de qué hacer con su vida.
El reencuentro con Valparaíso
Valparaíso había cambiado. O quizás era Virginia quien había cambiado tanto que veía la ciudad con ojos nuevos.
El puerto seguía siendo bullicioso, pero ahora le parecía pequeño comparado con Londres. Las calles seguían siendo empinadas y caóticas, pero ahora notaba la falta de alcantarillado apropiado, el olor a basura en verano, la ausencia de los parques ordenados que había en Inglaterra.
Clara alquiló una casa nueva en el cerro Alegre, no lejos de donde habían vivido antes. Era más pequeña que la casa de Hugh en Londres, pero tenía las vistas espectaculares del Pacífico que Virginia había extrañado sin saber que las extrañaba.
La sociedad de Valparaíso recibió a Virginia con curiosidad. Era la hija de Clara Cuming, nieta del famoso Hugh Cuming, educada en Inglaterra. Las madres con hijos en edad de casarse la invitaban a tomar té, evaluándola como posible nuera. Los jóvenes la miraban con interés en las recepciones sociales.
Pero Virginia los encontraba a todos aburridos. Hablaban de negocios, de barcos, de fortunas hechas y perdidas. Ninguno había leído a Shakespeare, ninguno sabía latín, ninguno podía discutir las teorías de Darwin que estaban revolucionando la ciencia europea.
—Eres demasiado exigente —le decía Clara—. No todos los hombres tienen que ser científicos o poetas.
—¿Por qué no? —respondía Virginia—. Yo soy ambas cosas.
Clara suspiraba. Su hija se había vuelto demasiado educada, demasiado independiente. Iba a ser difícil casarla.
Fue en una de esas recepciones sociales, en mayo de 1868, cuando Virginia conoció a Vasco José Guimaraens Quinteros.
Capítulo 12: El encuentro
Mayo de 1868
La recepción se celebraba en la casa de los Edwards, una de las familias más prominentes de Valparaíso. Agustín Edwards era dueño del periódico El Mercurio y tenía intereses en bancos, minas y ferrocarriles. Su casa en el cerro Alegre era una mansión de tres pisos con jardines en terrazas que descendían hacia el puerto, ofreciendo vistas espectaculares de la bahía iluminada por miles de faroles.
Virginia llegó con su madre y su hermana Honoria, que ahora tenía dieciséis años y había regresado de Cheltenham el año anterior. Las tres iban vestidas según la última moda parisina—Clara se había asegurado de traer baúles llenos de vestidos de Worth y Paquin desde Europa. Virginia llevaba un vestido de seda color verde esmeralda con escote en barco, mangas abullonadas y una falda con cola que requería una crinolina para mantener su forma. El corpiño estaba bordado con pequeñas perlas que captaban la luz. Su cabello pelirrojo—más oscuro ahora, casi cobrizo—estaba recogido en un elaborado moño con rizos que enmarcaban su rostro. Llevaba las perlas que Hugh le había dejado en herencia.
El salón principal de los Edwards estaba repleto de la élite de Valparaíso. Había navieros ingleses con sus esposas, banqueros alemanes, comerciantes franceses, la vieja aristocracia chilena que había sobrevivido la independencia, y los nuevos ricos que habían hecho fortunas en el boom del puerto. Camareros con librea circulaban con bandejas de plata cargadas de copas de champán francés y canapés elaborados.
Una orquesta de doce músicos tocaba valses de Strauss en un extremo del salón. Las parejas bailaban en el centro, sus movimientos sincronizados en el ritual social del cortejo aprobado. Los hombres con frac negro, las mujeres con vestidos de colores como mariposas exóticas.
Virginia se sentía observada. Siempre se sentía observada en estas ocasiones. Era la nieta de Hugh Cuming, la muchacha que había estudiado en Inglaterra, la heredera de una fortuna considerable. Las madres la evaluaban como posible nuera, los jóvenes como posible esposa. Era agotador.
—Señorita Stevenson —se acercó el anfitrión, Agustín Edwards, un hombre corpulento de cincuenta años con patillas grises—. Permítame presentarle a algunos jóvenes caballeros que están ansiosos por conocerla.
Y así comenzó el desfile de pretendientes. Primero fue Andrés, hijo de un naviero alemán, que le habló durante veinte minutos sobre fletes y tipos de cambio sin hacer una sola pausa para respirar. Después Rodrigo, cuya familia poseía minas de cobre en el norte, que la miró con ojos bovinos y apenas pudo articular tres palabras seguidas. Después Eduardo, después Manuel, después una sucesión de nombres y rostros que se mezclaban en la mente de Virginia como una sopa insípida.
Se disculpó y salió a la terraza, buscando aire fresco y un momento de soledad.
La noche era clara, rara para Valparaíso donde la niebla del mar solía cubrir todo. Las estrellas brillaban sobre el Pacífico. Los barcos en el puerto parecían luciérnagas gigantes, sus faroles reflejándose en el agua negra. Desde la casa llegaba el sonido amortiguado del vals, las risas, el murmullo de cien conversaciones.
Virginia se apoyó en la barandilla de piedra, respirando profundamente. A veces extrañaba Londres con una intensidad física. Extrañaba las conversaciones con Eleanor sobre libros y ciencia, extrañaba las tardes en el Museo Británico, extrañaba la sensación de que el mundo era grande y lleno de posibilidades.
—Hermosa vista.
Virginia se sobresaltó. No había oído a nadie acercarse.
Se giró y vio a un hombre joven apoyado contra la puerta de la terraza, fumando un cigarro. Era alto, de hombros anchos, vestido con un frac que claramente había sido cortado en Europa—Virginia reconocía el corte inglés. Tenía el pelo negro peinado hacia atrás con pomada, bigote cuidado, y unos ojos oscuros que la miraban con una mezcla de diversión y curiosidad.
—Discúlpeme —dijo él en español con un acento ligeramente extraño, una mezcla de chileno y algo más—. No pretendía asustarla. Yo también estaba escapando del circo de ahí dentro.
Virginia lo evaluó. No era de los jóvenes que le habían presentado. Lo hubiera recordado.
—¿Circo? —repitió Virginia, divertida a pesar de sí misma.
—¿Cómo más llamaría a eso? —hizo un gesto hacia el salón—. Todos pavoneándose, exhibiendo sus fortunas, buscando alianzas matrimoniales ventajosas. Es teatro social. Entretenido de observar, agotador de participar.
Era una observación cínica pero acertada. Virginia sintió una chispa de interés. Alguien que compartía su desencanto.
—¿Y usted está buscando una alianza matrimonial ventajosa? —preguntó Virginia.
El hombre rio. Era una risa genuina, no la risa educada y controlada que Virginia había oído toda la noche.
—Mi madre ciertamente lo espera. Pero yo soy un decepción constante para mi madre. —Se apartó de la puerta y se acercó a la barandilla, quedando a unos pasos de Virginia—. Permítame presentarme. Vasco José Guimaraens Quinteros, a su servicio.
Hizo una reverencia exagerada, casi burlona, pero con suficiente gracia para que no fuera ofensivo.
Virginia conocía el apellido. Guimaraens. El hijo del portugués que había hecho fortuna con los barcos durante la fiebre del oro, que había muerto hacía poco dejando una de las mayores fortunas de Chile.
—Virginia Stevenson Cuming —respondió ella—. Y no estoy en el mercado matrimonial, por si acaso se lo preguntaba.
—Qué alivio —dijo Vasco José con una sonrisa—. Yo tampoco. Aunque no se lo diga a las madres ahí dentro o me perseguirán con sus hijas como cazadores con sus perros.
Virginia se rio a pesar de sí misma. Había algo refrescante en su descaro, en su rechazo a las formalidades sofocantes.
—¿Guimaraens? —dijo Virginia—. ¿Usted es el hijo del naviero portugués?
—Culpable. Aunque yo no soy naviero. Ni portugués realmente, nací aquí. Soy simplemente el hijo que heredó todo sin hacer nada para merecerlo.
Era una admisión sorprendentemente honesta. La mayoría de los hombres ricos habrían pretendido que su fortuna era resultado de su propio mérito.
—¿Y qué hace con su tiempo entonces? —preguntó Virginia—. Si no es naviero.
Vasco José dio una calada a su cigarro, contemplando la pregunta.
—Viajo. Leo. Disfruto de la vida. Mi padre trabajó hasta matarse para construir una fortuna. Sería una falta de respeto a su memoria no disfrutarla, ¿no cree?
Virginia no estaba segura de estar de acuerdo con esa lógica, pero había algo encantador en su honestidad.
—¿Y usted? —preguntó Vasco José—. Tengo entendido que estudió en Inglaterra. Cheltenham, ¿verdad?
Virginia se sorprendió. La mayoría de los hombres no sabían nada sobre colegios femeninos.
—¿Cómo lo sabe?
—Valparaíso es una ciudad pequeña, señorita Stevenson. Y usted es el tema de conversación en todos los salones. La nieta del famoso Hugh Cuming, educada en Inglaterra, habla cuatro idiomas, sabe más de ciencias naturales que la mayoría de los profesores universitarios. Es usted una criatura fascinante.
Lo dijo sin burla, sin el tono condescendiente que Virginia había detectado en otros hombres cuando hablaban de su educación.
—¿Le molesta? —preguntó Virginia—. A muchos hombres les molesta que una mujer sepa demasiado.
—¿Molestarme? Al contrario. —Vasco José apagó su cigarro en un cenicero de piedra—. Paso la mayor parte de mi tiempo con hombres que solo hablan de negocios y mujeres que solo hablan de chismes sociales. Una mujer que puede discutir algo interesante es como encontrar agua en el desierto.
Virginia sintió algo que no había sentido desde que dejó Londres: la posibilidad de una conversación real.
—¿Y qué considera usted interesante, señor Guimaraens?
—Arte, literatura, política, filosofía. He pasado mucho tiempo en Europa. París, principalmente. ¿Conoce París?
—Estuve allí brevemente durante un viaje escolar. Dos semanas.
—Dos semanas no es suficiente para conocer París. —Vasco José se animó—. París es... es el centro del mundo civilizado. Es donde todo está pasando: el arte de Manet y los impresionistas, la literatura de Flaubert y Zola, la música de Offenbach. Los cafés donde se puede pasar toda la noche discutiendo filosofía. Los bulevares que Haussmann está construyendo, más amplios y hermosos que cualquier cosa en el mundo.
Hablaba con pasión genuina, con los ojos brillantes. Virginia podía imaginarlo en uno de esos cafés parisinos, rodeado de artistas y bohemios, discutiendo hasta el amanecer.
—Me gustaría ver eso algún día —admitió Virginia.
—¿Por qué algún día? ¿Por qué no ahora? —Vasco José se giró completamente hacia ella—. Discúlpeme si esto es demasiado directo, pero usted es claramente inteligente y educada, tiene recursos propios según entiendo, habla francés perfectamente. ¿Qué la detiene de ir a París y vivir la vida que obviamente quiere vivir?
Era una pregunta que nadie le había hecho. Y la respuesta era complicada: las expectativas sociales, el deber familiar, el hecho de que las mujeres solteras simplemente no viajaban solas por Europa sin causar un escándalo.
—Es... complicado —dijo finalmente.
—Todo es complicado si lo piensas demasiado —respondió Vasco José—. A veces simplemente hay que hacer las cosas.
Desde el salón llegó el sonido de un nuevo vals comenzando. Vasco José extendió la mano.
—¿Me concedería este baile, señorita Stevenson? Le prometo que no hablaré de fletes ni tipos de cambio.
Virginia dudó un momento. Después tomó su mano.
Bailaron en la terraza, bajo las estrellas, con la música llegando desde el salón. Vasco José era un bailarín experto—había pasado suficiente tiempo en los salones de París para dominar todos los bailes de moda. Virginia se dejó guiar, sintiendo por primera vez en meses que no estaba aburrida, que algo interesante estaba pasando.
—Tiene que venir a cenar a mi casa —dijo Vasco José mientras bailaban—. A mi madre le encantaría conocer a la nieta de Hugh Cuming. Y tengo una colección de libros sobre naturaleza que heredé de mi padre. No sé qué hacer con ellos, pero estoy seguro de que usted los apreciaría.
—¿Está intentando impresionarme con libros viejos? —preguntó Virginia con una sonrisa.
—¿Está funcionando?
—Quizás.
Cuando el vals terminó, Vasco José le besó la mano—un gesto formal pero ejecutado con suficiente lentitud para que Virginia sintiera el calor de sus labios a través del guante de seda.
—Ha sido un placer conocerla, señorita Stevenson. Espero que no sea el último.
—Señor Guimaraens —respondió Virginia con una pequeña reverencia.
Vasco José regresó al salón, dejando a Virginia sola en la terraza otra vez. Pero esta vez la soledad se sentía diferente. Se sentía llena de posibilidad.
Clara salió a buscarla veinte minutos después.
—Te he estado buscando por todas partes. ¿Dónde has estado?
—Aquí. Tomando aire.
Clara la miró con esos ojos que veían demasiado.
—Te vi bailar con el joven Guimaraens.
—Solo fue un baile.
—Ningún baile es solo un baile, Virginia. —Clara se acercó a la barandilla, mirando la misma vista que Virginia y Vasco José habían contemplado—. Los Guimaraens son una buena familia. Rica. Respetable. Él es el heredero de todo.
—Madre...
—No estoy diciendo nada —interrumpió Clara—. Solo observo. Y observo que por primera vez desde que regresamos de Inglaterra, no pareces completamente miserable.
Virginia no respondió. Porque su madre tenía razón.
Esa noche, en su habitación, Virginia se quedó despierta mucho tiempo, mirando por la ventana hacia el puerto iluminado. Pensó en Vasco José Guimaraens, en su descaro encantador, en la manera en que hablaba de París como si fuera una promesa más que un lugar.
Pensó que quizás Valparaíso no tenía que ser aburrido después de todo.
Capítulo 13: El cortejo
Los meses siguientes fueron un torbellino de encuentros cuidadosamente casuales y visitas formales.
Tres días después de la recepción en casa de los Edwards, llegó una invitación a casa de Virginia. Era una nota escrita en papel grueso color crema con las iniciales VJG grabadas en relieve dorado:
Señora Cuming y señorita Stevenson:
Tendría el honor de recibirlas para el té el próximo jueves a las cuatro de la tarde en mi residencia de la calle de la Independencia. Mi madre, la señora María Quinteros viuda de Guimaraens, está ansiosa por conocer a la distinguida familia Cuming.
Con mis más altos respetos, Vasco José Guimaraens Quinteros
Clara leyó la nota con una pequeña sonrisa.
—Muy correcto. Muy apropiado. Invita a la madre primero, mantiene todas las formalidades. Este joven sabe cómo hacer las cosas.
—Es solo té, madre.
—Nada es "solo" nada, Virginia. Ya deberías haber aprendido eso.
El jueves llegó con un cielo despejado y viento suave del mar. Virginia se vistió con cuidado: un vestido de tarde de seda azul claro con cuello de encaje, guantes blancos, un sombrero pequeño con una pluma. Clara la supervisó personalmente, ajustando un rizo aquí, enderezando una manga allá.
—Recuerda —dijo Clara mientras el coche de caballos las llevaba hacia la casa de los Guimaraens—, observa a la madre. Las madres son las que realmente deciden estos asuntos. Si ella no te aprueba, no importa lo que el hijo quiera.
La casa de la calle de la Independencia era una mansión de tres pisos pintada de color amarillo pálido con balcones de hierro forjado. Tenía vistas directas al puerto y estaba rodeada de jardines cuidados donde crecían palmeras, buganvillas y jacarandás.
Un mayordomo con librea las recibió en la puerta y las condujo a través de un vestíbulo de mármol—mármol de Carrara, notó Virginia, el mismo que en la casa de Hugh en Londres—hasta un salón en el primer piso.
El salón era espectacular. Techos altos con molduras doradas, arañas de cristal de Baccarat, muebles estilo Luis XV tapizados en damasco dorado, alfombras persas que debían valer una fortuna. Las paredes estaban cubiertas de pinturas: paisajes europeos, retratos de familia, una colección de grabados japoneses que estaban muy de moda en París.
Pero lo que más llamó la atención de Virginia fue la biblioteca visible a través de puertas de vidrio emplomado: estanterías de caoba del suelo al techo, repletas de libros encuadernados en cuero. Cientos, quizás miles de volúmenes.
Vasco José las esperaba junto a su madre. Llevaba un traje gris claro, chaleco de seda, corbata perfectamente anudada. Se veía relajado pero elegante, como alguien acostumbrado a moverse en los mejores salones de Europa.
María Quinteros era una mujer pequeña de sesenta y cuatro años, vestida de negro—seguía de luto por su marido muerto ocho meses atrás. Tenía el pelo gris recogido en un moño severo, la piel curtida por el sol chileno, y unos ojos oscuros que evaluaban a Virginia con la intensidad de un tasador evaluando una joya.
—Señora Cuming —dijo María Quinteros con una voz sorprendentemente fuerte para alguien tan pequeña—. Es un honor finalmente conocerla. Su padre, el señor Hugh Cuming, era una leyenda. Mi difunto esposo siempre hablaba de él con gran admiración.
Clara hizo una reverencia elegante.
—El honor es nuestro, señora. Y permítame expresar mis condolencias por la pérdida de su esposo.
—Gracias. —María Quinteros se giró hacia Virginia—. Y usted debe ser Virginia. He oído mucho sobre usted. Mi hijo no ha dejado de hablar de su educación europea desde que la conoció.
Virginia sintió que se sonrojaba ligeramente pero mantuvo la compostura.
—Su hijo es muy amable.
—Mi hijo es muchas cosas —dijo María Quinteros con un toque de acidez—. Amable es una de las menos problemáticas.
Se sentaron en sofás tapizados en seda mientras el mayordomo servía té en tazas de porcelana de Sèvres. Había bandejas de plata con emparedados de pepino, scones con mermelada y crema, petits fours de una pastelería francesa del puerto, y un pastel de tres capas que parecía demasiado hermoso para comer.
La conversación siguió los patrones establecidos del ritual social: el clima, las últimas noticias de Europa, la política chilena, los chismes sociales apropiados. María Quinteros preguntó sobre el tiempo de Virginia en Inglaterra, sobre Cheltenham, sobre su abuelo Hugh. Respondió con la combinación correcta de modestia y confianza que había aprendido en su educación inglesa.
Vasco José participaba poco, dejando que las madres condujera la conversación como era apropiado. Pero Virginia lo sorprendió varias veces mirándola con una expresión difícil de descifrar. ¿Diversión? ¿Aprobación? ¿Algo más?
Después del té, Vasco José sugirió:
—¿Les gustaría ver los jardines? Mi padre plantó algunas especies bastante interesantes.
Fue Clara quien respondió con la diplomacia necesaria:
—Quizás la señorita Virginia podría acompañarte mientras la señora Quinteros y yo conversamos. Con su permiso, por supuesto.
María Quinteros asintió. No era completamente apropiado que los jóvenes estuvieran a solas, pero los jardines eran visibles desde las ventanas del salón, y técnicamente estarían supervisados.
Virginia y Vasco José salieron a la terraza que daba a los jardines. El sol de la tarde bañaba todo con luz dorada. El aire olía a jazmín y a sal del mar.
—Sobreviviste al interrogatorio —dijo Vasco José con una sonrisa cuando estuvieron fuera del alcance del oído.
—Apenas. Tu madre es... formidable.
—Es una palabra educada para decir aterradora. —Vasco José comenzó a caminar por un sendero de grava entre parterres de rosas—. Pero tiene buen corazón. Solo es protectora. Especialmente ahora que mi padre murió. Solo me tiene a mí para cuidar el legado familiar.
—¿Y tú cuidas ese legado?
Vasco José se rio.
—Intento no arruinarlo completamente. Es lo mejor que puedo hacer.
Llegaron a una fuente de mármol donde un delfín de bronce escupía agua en un estanque lleno de nenúfares. Se sentaron en un banco de piedra junto a la fuente.
—¿Entonces? —preguntó Vasco José—. ¿Qué piensas de todo esto?
—¿De qué? ¿Del té? ¿De tu casa? ¿De tu madre evaluándome como posible candidata para entrar en la familia?
—De todo.
Virginia consideró la pregunta. Había aprendido en Inglaterra a ser cautelosa, a no revelar demasiado. Pero algo en Vasco José la hacía querer ser honesta.
—Tu madre es exactamente lo que esperaba: una mujer fuerte que ha sobrevivido en un mundo de hombres siendo más inteligente que todos ellos. Tu casa es hermosa pero un poco ostentosa, como si estuvieran tratando de demostrar algo. Y en cuanto a ser evaluada como posible esposa... —hizo una pausa—. Supongo que debería sentirme halagada. Pero principalmente me siento como un caballo en una subasta.
Vasco José soltó una carcajada genuina.
—Eres refrescantemente honesta.
—¿Preferirías que mintiera? ¿Que fingiera estar emocionada por pasteles y té mientras decidimos nuestro futuro basándonos en veinte minutos de conversación cortés?
—Absolutamente no. —Vasco José se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, mirándola directamente—. Déjame ser honesto también. Mi madre me presiona para que me case. Tengo veinticuatro años y según ella, es hora de sentar cabeza, tener herederos, continuar la línea familiar. He evitado el tema durante años viajando constantemente. Pero mi padre murió y ahora siento que le debo algo a su memoria.
—¿Y yo soy conveniente? —preguntó Virginia, sin poder ocultar el toque de amargura.
—No. Eres interesante. Hay una diferencia. —Vasco José se enderezó—. Podría casarme con cualquier muchacha de buena familia en Valparaíso. Hay docenas que estarían encantadas de convertirse en la señora de Guimaraens. Pero me aburriría hasta la muerte en una semana.
—¿Y crees que yo no te aburriría?
—Estoy seguro de que no. —Sonrió—. Eres la primera mujer con la que he hablado en años que puede discutir algo más que vestidos y chismes sociales. La primera que ha leído a Shakespeare en el original. La primera que sabe clasificar conchas usando nomenclatura linneana. La primera que me desafía en lugar de estar de acuerdo con todo lo que digo.
Virginia sintió algo cálido expandiéndose en su pecho. No era amor—el amor toma tiempo—pero era el inicio de algo.
—¿Y qué propones exactamente?
—Que nos conozcamos apropiadamente. Cenas, paseos, visitas. Todo bajo la supervisión correcta, por supuesto. Y después de un tiempo razonable, si ambos decidimos que podríamos tolerar pasar el resto de nuestras vidas juntos, nos casamos. Y nos vamos a Europa. A París. Viviremos allí la mayor parte del año, viajando, disfrutando de todo lo que la cultura europea puede ofrecer.
Era una propuesta calculada pero tentadora. París. La ciudad que Virginia había soñado desde aquellas dos breves semanas durante su educación en Cheltenham.
—¿Y si decido que no puedo tolerarte? —preguntó Virginia.
—Entonces habrás pasado varios meses disfrutando de cenas en los mejores restaurantes de Valparaíso y habrás tenido acceso a mi biblioteca, que es considerable. No es el peor resultado.
Virginia se rio. Había algo irresistiblemente encantador en su pragmatismo.
—De acuerdo —dijo finalmente—. Conozcámonos apropiadamente.
Vasco José extendió la mano. Virginia la estrechó, sellando su acuerdo con un apretón firme que sorprendió a Vasco José.
—Aprietas la mano como un hombre —observó.
—Mi abuelo me enseñó que un apretón de manos débil es señal de un carácter débil. Y yo no soy débil.
—De eso no tengo ninguna duda.
Los meses siguientes establecieron un patrón. Vasco José venía a cenar a casa de Virginia una vez por semana, siempre con Clara presente. Virginia iba a casa de los Guimaraens con la misma frecuencia, siempre supervisada por María Quinteros. Paseaban por el malecón los domingos después de misa, siempre con Honoria caminando unos pasos detrás como carabina.
Iban a la ópera—una compañía italiana que hacía una temporada en Valparaíso—sentándose en el palco de los Guimaraens. Iban a conciertos de música de cámara. Asistían a las mismas recepciones sociales, bailaban juntos las tres piezas que la etiqueta permitía sin causar escándalo.
Y hablaban. Hablaban de todo: de libros, de política, de arte, de sus sueños y ambiciones. Vasco José le contó sobre su infancia, sobre un padre ausente siempre trabajando, sobre crecer con la presión de un apellido importante. Virginia le contó sobre la muerte de su padre, sobre los años en Londres, sobre la sensación de estar siempre entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno.
Vasco José le dio acceso completo a su biblioteca. Virginia pasaba tardes enteras allí, leyendo libros sobre viajes y naturaleza que José Guimaraens padre había coleccionado pero nunca leído. Vasco José a menudo estaba allí también, sentado en un sillón de cuero fumando puros cubanos mientras Virginia leía, ocasionalmente leyéndole pasajes en voz alta, discutiendo ideas.
María Quinteros observaba todo esto con aprobación creciente. Virginia era exactamente el tipo de nuera que había esperado: bien educada, de buena familia, con recursos propios, y claramente capaz de mantener a su hijo interesado.
Clara también aprobaba, aunque por razones ligeramente diferentes. Veía en Vasco José a un hombre que podría darle a su hija la vida que merecía: viajes, cultura, la libertad de desarrollar sus intereses intelectuales. Y además, no era irrelevante, era muy rico.
En septiembre de 1868, seis meses después de su primer encuentro, Vasco José le pidió a Virginia que se casara con él.
No fue romántico en el sentido tradicional. Estaban en la biblioteca de los Guimaraens, Virginia estaba leyendo un libro sobre orquídeas de Brasil, Vasco José estaba revisando correspondencia de sus administradores en las haciendas.
—Deberíamos casarnos —dijo Vasco José de repente, sin levantar la vista de sus papeles.
Virginia levantó la mirada del libro.
—¿Disculpa?
Vasco José dejó los papeles, se levantó, vino y se arrodilló frente al sillón donde Virginia estaba sentada. Sacó una cajita de terciopelo azul de su bolsillo.
—Virginia Stevenson Cuming, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?
Abrió la cajita. Dentro había un anillo de compromiso espectacular: un diamante central de al menos tres quilates rodeado de zafiros más pequeños, engarzado en platino. Era una pieza magnífica, probablemente de Cartier o Boucheron.
Virginia miró el anillo, después a Vasco José. Él la miraba con una expresión entre esperanzada y divertida.
—¿Esto es un impulso o lo has estado planificando?
—He estado planificando pedirlo durante un mes. El impulso fue hacerlo ahora mismo en lugar de esperar a una ocasión más romántica. —Sonrió—. Pero nunca he sido muy bueno esperando para las cosas que quiero.
Virginia pensó en su vida hasta ahora: la muerte de su padre, los años en Inglaterra, el regreso a Chile. Pensó en las opciones que tenía: quedarse soltera y vivir con su madre, convertirse en una solterona excéntrica rodeada de libros y conchas. O casarse con alguno de los aburridos pretendientes que la cortejaban. O casarse con Vasco José y tener al menos la posibilidad de una vida interesante.
No era amor romántico. Todavía no. Pero había afecto genuino, respeto mutuo, y la promesa de París.
—Sí —dijo Virginia—. Me casaré contigo.
Vasco José deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto. Por supuesto que le quedaba perfecto. Vasco José era el tipo de hombre que se aseguraba de que los detalles fueran correctos.
Se inclinó y la besó. Fue su primer beso, suave y respetuoso, apenas un roce de labios. Pero prometía más. Prometía pasión futura, intimidad, una vida compartida.
Cuando se separaron, Virginia dijo:
—Pero tiene que ser en París. La boda. Quiero casarme en París.
Vasco José se rio.
—Por supuesto. No esperaba menos de ti.
Capítulo 14: Preparativos y partida
El compromiso se anunció oficialmente una semana después en El Mercurio de Valparaíso:
Se complace en anunciar el compromiso matrimonial entre el distinguido caballero Don Vasco José Guimaraens Quinteros, hijo de los finados Don José Guimaraens y Doña María Quinteros Sánchez, y la señorita Virginia Stevenson Cuming, hija del finado Don Martín Stevenson Covarrubias y de Doña Clara Valentina Cuming, nieta del ilustre naturalista británico Hugh Cuming.
La boda se celebrará en París, Francia, en la primavera de 1869.
La noticia causó sensación en Valparaíso. Era una alianza perfecta: los Guimaraens con su fortuna nueva y los Stevenson-Cuming con su prestigio intelectual y conexiones europeas. Las madres con hijas solteras suspiraron de envidia. Los jóvenes que habían cortejado a Virginia sin éxito se lamentaron de su mala suerte.
María Quinteros organizó una recepción de compromiso en su casa. Asistieron doscientas personas, la crème de la crème de la sociedad de Valparaíso. Sirvieron champán Moët & Chandon, ostras frescas del sur, caviar importado de Rusia, pavos reales asados, y un pastel de compromiso de seis pisos decorado con flores de azúcar.
Virginia llevó un vestido de seda color marfil de Worth—enviado especialmente desde París por Vasco José—con bordados de perlas y un escote que mostraba justo la cantidad apropiada de piel. El anillo de compromiso brillaba en su dedo, capturando la luz de las arañas de cristal.
Recibieron regalos extravagantes: juegos de vajilla de porcelana de Limoges, cubiertos de plata de Sheffield, cristalería de Bohemia, candelabros de bronce, alfombras persas, pinturas, esculturas, y cheques por cantidades que habrían mantenido a una familia común durante años.
Pero el mejor regalo, según Virginia, vino de Clara: la colección completa de conchas de Hugh Cuming que había permanecido en Valparaíso.
—Tu abuelo habría querido que las tuvieras —le dijo Clara—. Para que las lleves a tu nueva vida.
Virginia abrazó a su madre, sintiendo por primera vez el peso de lo que estaba haciendo. Se estaba yendo de Chile, posiblemente para siempre. Dejaría a su madre, a Honoria, a Martín Hugo. Cruzaría el mundo para empezar una vida completamente nueva.
—¿Estoy haciendo lo correcto? —le preguntó Virginia a Clara esa noche, cuando los invitados se habían ido y estaban solas.
Clara la miró con esos ojos que habían visto tanto: la muerte de su marido, la emigración forzada, la lucha por criar tres hijos sola.
—No existe "lo correcto", hija. Solo existen decisiones. Y tú has decidido casarte con un hombre que puede darte la vida que quieres. Que te respeta. Que no intentará encerrarte en una jaula dorada. Eso es más de lo que la mayoría de las mujeres consiguen.
—¿Pero lo amo?
Clara sonrió con tristeza.
—El amor puede crecer. O no. Pero el respeto y la compatibilidad son mejores fundamentos para un matrimonio que la pasión. La pasión se desvanece. El respeto permanece.
No era la respuesta romántica que Virginia había esperado. Pero era honesta. Y Virginia apreciaba la honestidad.
El viaje a Europa
Partieron de Valparaíso en febrero de 1869, en pleno verano chileno. El vapor Chimborazo de la Pacific Steam Navigation Company era uno de los más nuevos y lujosos de la flota: dos mil toneladas, propulsión de vapor y vela, capacidad para ciento cincuenta pasajeros en primera clase.
Vasco José había reservado la suite nupcial—aunque técnicamente todavía no estaban casados—que ocupaba toda la popa del barco. Tenía un dormitorio con cama de caoba y dosel, un salón privado con sofás de terciopelo y una mesa para seis, un baño con bañera de cobre y agua caliente, y ventanas panorámicas que daban al océano.
Clara los acompañaba, por supuesto. Sería impensable que Virginia viajara sola con Vasco José antes de la boda. María Quinteros también venía, junto con dos doncellas, un mayordomo y el equipaje: doce baúles de cuero con herrajes de bronce llenos de ropa, libros, regalos, y las pertenencias que Virginia y Vasco José consideraban esenciales para empezar su vida europea.
El día de la partida, el muelle estaba repleto de gente despidiéndose. Honoria lloraba abiertamente, abrazando a Virginia.
—Te voy a extrañar tanto —sollozaba—. ¿Cuándo volverás?
—No lo sé —admitió Virginia—. Pero te escribiré cada semana. Te lo prometo.
Martín Hugo, ahora un joven de dieciocho años preparándose para entrar en la universidad, le dio un abrazo torpe pero genuino.
—Cuídate, hermana. Y si ese tipo no te trata bien, avísame. Tomaré el primer barco a Europa y le daré una paliza.
Virginia se rio a través de las lágrimas que finalmente habían comenzado a caer.
—Lo haré.
El Chimborazo zarpó al mediodía, con las banderas ondeando y la banda del puerto tocando marchas náuticas. Virginia se quedó en cubierta mientras Valparaíso se hacía cada vez más pequeño, observando los cerros que descendían al mar, el puerto bullicioso, la ciudad donde había nacido y que quizás nunca volvería a ver.
Vasco José se puso a su lado, pasándole un brazo por los hombros.
—¿Arrepentida?
—No —dijo Virginia, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad—. Lista para comenzar.
La travesía
El viaje a Europa duró dos meses. Cruzaron el estrecho de Magallanes en un día despejado—un milagro, según el capitán, que había navegado esas aguas durante veinte años y nunca había visto un paso tan tranquilo. Subieron por el Atlántico, deteniéndose en Río de Janeiro durante tres días.
Río era un carnaval de color y calor. Vasco José los llevó a todos a pasear por la ciudad en carruajes abiertos. Visitaron el Palacio Imperial, pasearon por los jardines botánicos donde crecían orquídeas del tamaño de platos, cenaron en restaurantes frente al mar donde sirvieron pescados que Virginia nunca había visto.
Una noche, en su suite del mejor hotel de Río—el Hotel dos Estrangeiros—Vasco José y Virginia se sentaron en el balcón bebiendo vino oporto y mirando la bahía iluminada por miles de luces.
—¿Sabes lo que más me gusta de ti? —preguntó Vasco José de repente.
—¿Mi conversación brillante? ¿Mi conocimiento enciclopédico de moluscos?
—Tu valentía. —Vasco José se giró para mirarla—. Dejaste tu país, tu familia, todo lo que conoces, para casarte con alguien que apenas conoces y empezar una vida completamente nueva. Eso requiere coraje.
—O locura —respondió Virginia.
—Quizás un poco de ambos. Pero prefiero el coraje.
Brindaron, sus copas chocando con un tintineo cristalino que se perdió en el murmullo nocturno de la ciudad.
Continuaron hacia el norte. Cruzaron el ecuador con una ceremonia tradicional marítima donde el Rey Neptuno—el capitán disfrazado—"bautizó" a todos los pasajeros que cruzaban por primera vez. Vasco José pagó generosamente a la tripulación para que la ceremonia fuera más show que humillación.
Llegaron a Lisboa en abril. Era la primera vez que Vasco José visitaba la ciudad de su padre. Pasaron tres días allí, caminando por las calles empedradas del Alfama, visitando el barrio de Belém donde José Guimaraens había nacido ochenta años atrás, comiendo pasteles de nata en cafés centenarios.
Vasco José estaba extrañamente silencioso durante esos días. Virginia lo encontró una noche en el balcón de su hotel, mirando el Tajo.
—Mi padre nació aquí —dijo sin preámbulo—. Dejó todo esto—esta ciudad hermosa, su familia, todo—para ir a Chile cuando tenía diecinueve años. Con nada más que un barco y un sueño. Y construyó un imperio.
—Y tú lo heredaste —dijo Virginia suavemente.
—Sí. —Vasco José se giró hacia ella—. A veces me siento como un fraude. Él trabajó toda su vida por esa fortuna. Yo simplemente... existo. Gasto su dinero. Disfruto de su trabajo sin haber contribuido nada.
Virginia tomó su mano.
—Entonces contribuye. No con trabajo necesariamente, pero con algo. Usa esa fortuna para algo más que tu propio placer. Patrocina artistas. Apoya científicos. Construye algo que valga la pena recordar.
Vasco José la besó entonces, no el beso casto del compromiso sino algo más profundo, más prometedor. Cuando se separaron, él dijo:
—¿Cómo es posible que seas tan joven y tan sabia?
—No soy sabia. Solo he pensado mucho sobre qué significa una vida bien vivida.
De Lisboa viajaron a París en tren, cruzando la península ibérica y Francia en un viaje de tres días. El tren era uno de los nuevos expresos internacionales: vagones de primera clase con compartimentos privados tapizados en terciopelo rojo, coches comedor con manteles de lino blanco, literas que se desplegaban por la noche.
Virginia pegó la cara a la ventanilla durante todo el viaje, observando el paisaje cambiar: las llanuras secas de España, los Pirineos nevados, los campos verdes de Francia salpicados de pueblos medievales con iglesias de piedra.
Y entonces, una mañana brumosa de mayo, el tren entró en la Gare d'Austerlitz en París.
Virginia había llegado finalmente a la ciudad de sus sueños.
Capítulo 15: París y la boda
París en primavera era exactamente como Vasco José había prometido: mágica.
Se alojaron en el Hotel Meurice en la Rue de Rivoli, frente a las Tullerías. Era el hotel más elegante de París, frecuentado por realeza y aristócratas de toda Europa. Sus habitaciones tenían techos con frescos, muebles Luis XVI originales, ventanas que daban a los jardines del palacio.
Vasco José había alquilado una suite completa: habitaciones para él, Virginia, Clara y María Quinteros, más las doncellas y el mayordomo. La factura del hotel por mes era probablemente más de lo que una familia común en Chile ganaba en un año. Pero Vasco José pagaba sin pestañear, firmando cheques con la indiferencia de quien nunca ha tenido que preocuparse por el dinero.
Los preparativos de la boda comenzaron inmediatamente. Tenían que hacerse rápido—las convenciones sociales dictaban que un compromiso no debía durar más de seis meses—y Vasco José quería que todo fuera perfecto.
Contrataron a un organizador de bodas—monsieur Beaumont, un hombre delgado con bigote encerado que hablaba en superlativos y gestos dramáticos. Organizaría todo: la iglesia, las flores, la recepción, los invitados, el banquete.
Virginia fue a Worth, el modisto más famoso de París, para su vestido de novia. El atelier de Worth en la Rue de la Paix era un palacio del lujo: escaleras de mármol, alfombras persas, espejos dorados hasta el techo. Había maniquíes exhibiendo los últimos diseños, telas apiladas en estantes—sedas de Lyon, encajes de Bruselas, terciopelos de Génova.
Charles Frederick Worth en persona—el inglés que había revolucionado la moda parisina—recibió a Virginia. Era un hombre corpulento de cincuenta años con barba blanca y un aire de importancia justificada. Era, después de todo, el hombre que vestía a la emperatriz Eugenia, a las princesas rusas, a las herederas estadounidenses más ricas.
—Mademoiselle Stevenson —dijo Worth en francés con acento inglés, caminando alrededor de Virginia como un escultor evaluando un bloque de mármol—. Tiene una figura excelente. Alto, esbelto, buena postura. Y ese cabello... —tocó un rizo pelirrojo—. Extraordinario. Haremos algo memorable.
El vestido que Worth diseñó era una obra de arte. Seda color marfil con un escote fuera del hombro que mostraba los hombros y clavículas de Virginia. El corpiño estaba bordado con miles de perlas minúsculas en patrones florales. La falda era amplia, sostenida por una crinolina pero diseñada para fluir elegantemente cuando Virginia caminara. La cola medía tres metros de largo, también bordada con perlas.
El velo era de encaje de Bruselas—el encaje más fino del mundo—sujeto por una tiara de diamantes que Vasco José había comprado en Cartier. El vestido completo costó quinientos napoleones de oro, suficiente para comprar una casa en un barrio respetable de París.
Cuando Virginia se lo probó por primera vez, Clara lloró. María Quinteros, que rara vez mostraba emoción, tuvo los ojos húmedos.
—Pareces una princesa —susurró Clara.
Y era verdad. En ese vestido, con esa tiara, Virginia parecía salida de un cuento de hadas.
La boda

Se casaron el 20 de mayo de 1869 en la iglesia de La Madelaine, una de las iglesias más hermosas de París. Era un edificio neoclásico del siglo XVIII con frescos en el techo, columnas de mármol, y un órgano cuyas resonancias llenaban el espacio como la voz de Dios.
La ceremonia fue íntima según los estándares de su clase: solo ciento cincuenta invitados. Había chilenos residentes en París, amigos de Vasco José de sus años viviendo en la ciudad, algunos aristócratas franceses que Clara había conocido a través de conexiones científicas, y la élite social parisina que siempre asistía a las bodas más glamorosas de la temporada.
Virginia caminó por el pasillo del brazo de un amigo de su difunto padre—un naviero inglés que vivía en París—ya que Martín Hugo no había podido hacer el viaje desde Chile. La iglesia estaba repleta de flores: rosas blancas, lirios, orquídeas importadas especialmente para la ocasión. Las velas brillaban en cientos de candelabros.
Vasco José la esperaba en el altar, vestido con un frac negro de Savile Row, chaleco de seda gris, guantes blancos. Cuando vio a Virginia caminando hacia él, su expresión cambió—de la confianza habitual a algo más cercano al asombro.
El cura, un anciano que había oficiado bodas de aristócratas durante décadas, los casó en francés. Virginia y Vasco José intercambiaron votos tradicionales, prometiendo amarse y respetarse en la salud y la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, hasta que la muerte los separara.
Los anillos eran de platino con diamantes engastados: simples pero elegantes, diseñados por Boucheron. Cuando Vasco José deslizó el anillo en el dedo de Virginia, ella sintió el peso de lo que estaba haciendo. Esto era real. Estaba casada.
Cuando el cura los declaró marido y mujer, Vasco José levantó el velo de Virginia y la besó. No fue el beso casto apropiado para una iglesia. Fue un beso profundo, apasionado, que prometía la noche de bodas que vendría. Algunos invitados jadearon. Clara sonrió. María Quinteros frunció el ceño ligeramente pero no dijo nada.
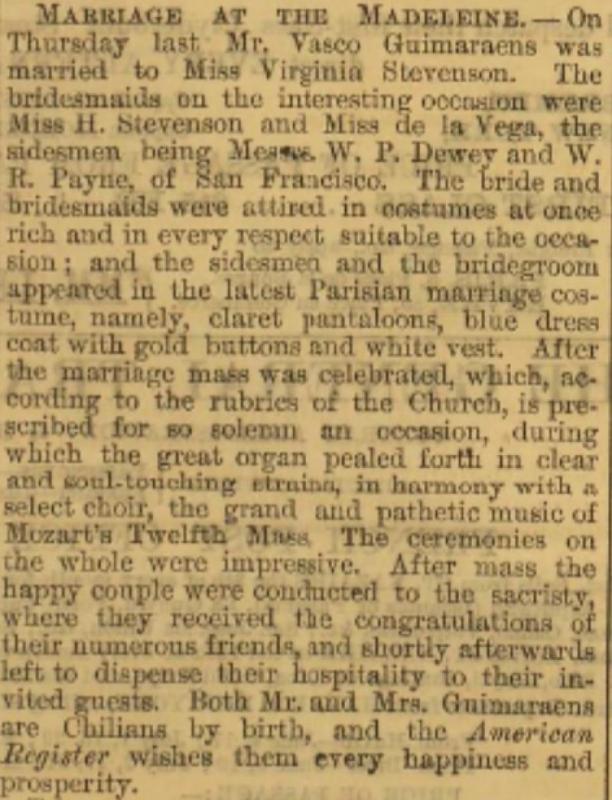
La recepción fue en el Hotel Meurice, en el Grand Salon que podía acomodar a doscientas personas—habían invitado a cincuenta más para la recepción que no habían estado en la ceremonia. El salón estaba decorado como un jardín de ensueño: árboles en macetas con luces de gas colgando de las ramas, alfombras de flores cubriendo el suelo, fuentes de champán, mesas cubiertas de manteles de encaje y vajilla de porcelana de Sèvres.
El banquete fue épico: doce platos servidos durante cuatro horas. Ostras, sopa de tortuga, langosta termidor, faisán asado, cordero con salsa de menta, ensaladas, quesos, postres elaborados incluyendo un croquembouche de dos metros de alto y un pastel de boda de siete pisos decorado con flores de azúcar.
Sirvieron champán Dom Pérignon, vinos de Burdeos y Borgoña de las mejores cosechas, coñac Hennessy, y licores diversos. La cuenta total de la recepción fue de dos mil napoleones de oro—el equivalente a lo que un trabajador calificado ganaría en diez años.
Hubo discursos. El naviero inglés que había caminado con Virginia por el pasillo dio un brindis emotivo por los novios. Un amigo de Vasco José contó anécdotas divertidas de sus años compartidos en París. Clara habló brevemente sobre cómo Virginia había crecido entre dos mundos y finalmente había encontrado su lugar.
Bailaron—Virginia y Vasco José abriendo el baile con un vals mientras la orquesta tocaba y los invitados los observaban. Virginia se sentía como si estuviera flotando, el vestido girando alrededor de ella, las luces de las arañas de cristal haciendo brillar las perlas bordadas.
—Eres hermosa —le susurró Vasco José mientras bailaban.
—Eres parcial.
—Quizás. Pero también tengo razón.
La fiesta continuó hasta pasada la medianoche. Pero Virginia y Vasco José se escabulleron a las once, subiendo a su suite nupcial mientras los invitados seguían bailando y bebiendo abajo.
La noche de bodas
La suite nupcial en el último piso del Hotel Meurice había sido preparada meticulosamente. Las doncellas habían esparcido pétalos de rosa sobre la cama con dosel, habían encendido docenas de velas en candelabros de plata, habían dejado una botella de champán en un cubo de hielo y una bandeja con fresas cubiertas de chocolate.
Virginia entró primero, todavía con el vestido de novia aunque se había quitado la tiara y el velo. Su corazón latía aceleradamente. A pesar de su educación europea, a pesar de sus lecturas extensas, seguía siendo virgen. Las conversaciones sobre la intimidad matrimonial que había tenido con Clara habían sido vagas, llenas de eufemismos victorianos.
Vasco José cerró la puerta detrás de ellos y por un momento simplemente se quedaron mirándose.
—¿Nerviosa? —preguntó él suavemente.
—Aterrorizada —admitió Virginia con honestidad.
Vasco José sonrió, esa sonrisa que había aprendido a reconocer, la que significaba que él también estaba nervioso pero lo escondía mejor.
—Podemos ir despacio. No hay prisa.
Se acercó y comenzó a deshacer los botones del vestido—había cincuenta pequeños botones de perla en la espalda, un trabajo que requería paciencia. Virginia sintió sus dedos contra su piel, la intimidad del gesto.
—Mi madre me dijo que simplemente... cerrara los ojos y esperara a que terminara —dijo Virginia de repente, después se sonrojó por la confesión.
Vasco José se rio, un sonido suave y cálido.
—Tu madre te dio consejos terribles. —Terminó con los botones y el vestido cayó al suelo en un susurro de seda—. Esto no debería ser algo que soportes, Virginia. Debería ser algo que disfrutemos juntos.
Y lo fue. Vasco José era un amante experimentado—había pasado años en París, después de todo—pero también era gentil, paciente, atento. Se tomó su tiempo, le enseñó a Virginia su propio cuerpo, le mostró que el placer no era algo de lo que avergonzarse.
La primera vez dolió, como le habían advertido. Pero Vasco José la sostuvo después, le acarició el cabello, le susurró palabras tranquilizadoras en español y francés mezclados.
La segunda vez, más tarde esa noche, fue mejor. Y la tercera vez, cuando el amanecer comenzaba a iluminar París, fue genuinamente placentera.
Virginia se quedó dormida en los brazos de Vasco José cuando el sol ya había salido, exhausta, ligeramente adolorida, pero también sintiendo algo que no había esperado: satisfacción. No solo física, sino emocional. Se había entregado completamente a otra persona y había sobrevivido. Más que sobrevivido—había descubierto un aspecto de sí misma que no conocía.
Capítulo 16: La vida europea
París, 1869
Los primeros meses de matrimonio transcurrieron en un torbellino de placeres parisinos.
Vasco José había alquilado un apartamento en el Boulevard Haussmann—uno de los nuevos edificios en el estilo que el Barón Haussmann estaba imponiendo sobre París, con fachadas de piedra caliza, balcones de hierro forjado, y amplios bulevares que reemplazaban las calles medievales estrechas.
El apartamento ocupaba todo el cuarto piso de un edificio de seis plantas. Tenía doce habitaciones: un salón principal con techos de cuatro metros de altura y ventanas que daban al bulevar, un comedor formal, una biblioteca, tres dormitorios, cuarto de baño con bañera de porcelana y agua corriente caliente (un lujo increíble para la época), cocina, y habitaciones para el servicio.
Vasco José lo había amueblado antes de la boda con ayuda de un decorador parisino. El estilo era Segundo Imperio: muebles tapizados en damasco y terciopelo, alfombras persas, cortinas de brocado, espejos dorados, arañas de cristal. Las paredes estaban cubiertas de pinturas: paisajes de la escuela de Barbizon, algunos retratos, y—como concesión a los intereses de Virginia—grabados botánicos enmarcados que había encontrado en las librerías del Quartier Latin.
Contrataron personal: un mayordomo parisino llamado Auguste que había trabajado para familias aristocráticas durante treinta años, una cocinera bretona famosa por sus salsas, dos doncellas, un cochero para el landó que Vasco José había comprado, y un lacayo para acompañarlos en salidas formales.
Virginia se instaló en su nueva vida con una mezcla de fascinación y ocasional agobio. París era abrumador en su magnificencia, en su escala, en su insistencia en que la vida debía ser vivida como arte.
Las mañanas comenzaban tarde—los parisinos de clase alta rara vez se levantaban antes de las diez. Desayuno en la cama: croissants calientes de la panadería de la esquina, café con leche, mermelada de frambuesa, fruta fresca. Después, vestirse—lo cual requería la ayuda de una doncella porque los vestidos de día tenían docenas de botones y lazos.
Las tardes se dedicaban a los rituales sociales de la clase alta parisina. Lunes, visitas formales a otras damas—Virginia tenía que dejar su tarjeta en las casas correctas, tomar té en los salones correctos, hacer las conversaciones correctas. Martes, compras en las grandes tiendas de la Rue de Rivoli y el Boulevard Haussmann. Miércoles, museo—el Louvre, el Luxembourg, las nuevas galerías de arte contemporáneo.
Jueves era el día "en casa" de Virginia—recibía visitas en su propio salón, servía té y pasteles, conversaba sobre temas apropiados: la última ópera, el nuevo libro de Víctor Hugo, los chismes discretos sobre quién cortejaba a quién.
Viernes, Vasco José la llevaba a alguna excursión cultural: el teatro, un concierto, una conferencia en la Sorbona sobre algún tema científico. Sábado por la noche, cena en casa de alguien o recibir invitados en la suya. Domingo, misa en Saint-Philippe-du-Roule y después paseo por el Bois de Boulogne.
Era una vida intensamente social, agotadoramente elegante. Virginia se sentía a veces como una actriz representando un papel. Pero también había momentos de genuino placer.
Le encantaban las librerías del Quartier Latin, donde podía pasar horas hojeando libros sobre botánica y zoología. Le encantaba el Jardin des Plantes, el jardín botánico donde paseaba entre plantas de todos los continentes, recordando las lecciones de su abuelo Hugh. Le encantaban los cafés donde podía sentarse con Vasco José y simplemente observar París fluir a su alrededor.
Y le encantaba la libertad. En Valparaíso, las mujeres casadas estaban tan restringidas en sus movimientos como las solteras. Pero en París, una mujer casada con recursos podía hacer casi cualquier cosa. Podía ir al teatro sin su marido si lo deseaba. Podía almorzar con amigas sin carabina. Podía incluso, escandalosamente, fumar cigarrillos egipcios en ciertos cafés bohemios del Marais.
Virginia no fumaba—no le gustaba el sabor—pero disfrutaba de la posibilidad de hacerlo.
El viaje a Roma
En septiembre, Vasco José sugirió un viaje a Italia.
—Quiero mostrarte Roma, Florencia, Venecia. Y quiero que encarguemos esos bustos de mármol en Roma. Para capturar este momento, cuando todo es nuevo y perfecto.
Tomaron el tren a Italia—un viaje de dos días que cruzaba los Alpes a través del nuevo túnel de Fréjus, una maravilla de la ingeniería moderna. Virginia pasó horas mirando por la ventanilla mientras las montañas se alzaban a su alrededor, nevadas incluso en septiembre, tan altas que parecían tocar el cielo.
Roma era todo lo que Vasco José había prometido y más. La ciudad eterna, donde cada esquina revelaba dos mil años de historia: el Coliseo donde los gladiadores habían luchado, el Foro donde senadores romanos habían decidido el destino del mundo, el Panteón con su cúpula imposible que había inspirado a arquitectos durante siglos.
Se alojaron en el Hotel de Russie, el mejor hotel de Roma, frecuentado por realeza y artistas. Su suite tenía vistas a la Piazza del Popolo y los jardines de Villa Borghese.
Pasaron días explorando Roma: el Vaticano con sus frescos de Miguel Ángel, las iglesias barrocas repletas de mármol y oro, las fuentes donde el agua manaba como había manado durante milenios, las trattorias donde comían pasta y bebían vino de los viñedos de Toscana.
Y fue en Roma donde encargaron los bustos de mármol que abrían esta historia.
El escultor Bernini—o al menos alguien que afirmaba ser descendiente del gran maestro—tenía su estudio en el Trastevere. Vasco José lo había contactado a través de un marchante de arte que conocía en París.
Durante tres sesiones de dos horas cada una, Virginia y Vasco José posaron en sillas doradas estilo Imperio mientras Bernini los estudiaba, tomaba medidas, hacía bocetos preliminares en carboncillo.
—No se muevan —decía constantemente—. La inmortalidad requiere paciencia.
Virginia encontraba el proceso agotador pero también fascinante. Observaba a Bernini trabajar: la manera en que entornaba los ojos para captar proporciones, cómo sus manos—manchadas de yeso y polvo de mármol—se movían con gestos precisos mientras explicaba su visión.
—Madame Guimaraens —le dijo en la segunda sesión—, tiene una belleza melancólica. Ojos que han visto cosas, que conocen más de lo que deberían a su edad. Eso es lo que capturaré en el mármol.
Era una observación inquietantemente perspicaz. Virginia tenía veintidos años pero se sentía mayor. Había visto morir a su padre. Había vivido en tres continentes. Había leído libros que cuestionaban todo lo que la sociedad le había enseñado. No era la muchacha ingenua que se suponía debía ser.
Cuando los bustos estuvieron terminados—lo cual tomaría tres meses—serían enviados a París, donde ocuparían lugares de honor en el salón del apartamento del Boulevard Haussmann.
De Roma viajaron a Florencia, la ciudad del Renacimiento. Visitaron la Galería Uffizi donde Virginia se quedó paralizada frente a los Botticellis, esos cuadros de diosas y venus que parecían flotar en sus conchas y jardines mitológicos. Subieron a la cúpula de Brunelleschi, subiendo los 463 escalones hasta la cima para ver Florencia extendida abajo como un tapiz de terracota.
Vasco José le compró un collar de perlas en el Ponte Vecchio, donde los joyeros habían tenido sus talleres durante quinientos años. Le compró libros antiguos sobre botánica en las librerías junto al Arno. Le compró un vestido de seda florentina bordado con hilos de oro.
—Estás gastando demasiado —protestó Virginia.
—Es imposible gastar demasiado en ti —respondió Vasco José, y lo decía en serio.
En Venecia tomaron una góndola por el Gran Canal, pasando bajo el Puente de Rialto, deslizándose por canales estrechos donde la ropa colgaba de ventanas y los gatos observaban desde cornisas de piedra. Cenaron en Caffè Florian en la Piazza San Marco, el café más antiguo de Europa, donde Casanova había seducido a docenas de mujeres dos siglos atrás.
Una noche, mientras navegaban en góndola bajo puentes iluminados por faroles, Vasco José le dijo a Virginia:
—Eres feliz, ¿verdad? Dime que eres feliz.
Virginia consideró la pregunta honestamente. ¿Era feliz? Estaba viviendo en París, la ciudad más hermosa del mundo. Estaba casada con un hombre que la respetaba y la deseaba. Tenía dinero suficiente para comprar cualquier cosa que quisiera. Viajaba por Europa viendo maravillas que la mayoría de la gente solo conocía por libros.
—Sí —dijo finalmente—. Soy feliz.
Y era verdad. En ese momento, deslizándose por los canales de Venecia con su marido, con la vida creciendo dentro de ella, Virginia era completamente, perfectamente feliz.
Era un momento que recordaría durante los años difíciles que vendrían. Un momento de felicidad pura, antes de que la vida le enseñara que nada perfecto dura para siempre.
Capítulo 17: Los hijos
Valparaíso, 1869-1870
Virginia y Vasco José regresaron de su luna de miel europea en septiembre de 1869. Habían pasado cuatro meses recorriendo París, Roma, Florencia y Venecia, encargando los bustos de mármol que los inmortalizarían en su juventud perfecta.
Se instalaron en la mansión de la calle de la Independencia en Valparaíso. Era una casa espectacular de tres pisos con vistas al puerto, jardines en terrazas, y suficiente espacio para la familia que planeaban crear.
En abril, siete meses después de regresar, Virginia descubrió que estaba embarazada.
La noticia llenó la casa de celebración. María Quinteros comenzó inmediatamente a preparar la nursery en el tercer piso: paredes pintadas de colores suaves, una cuna de caoba traída desde Santiago, ropa de bebé bordada por las mejores costureras del puerto. Vasco José contrató al doctor Mackenzie, el mejor obstetra de Valparaíso, un escocés que había estudiado en Edimburgo.
El embarazo transcurrió sin complicaciones. Virginia tuvo las náuseas matutinas habituales, el cansancio, los antojos extraños—una vez envió al cochero a medianoche a buscar empanadas de un puesto específico del mercado. Pero el doctor Mackenzie le aseguraba que todo era perfectamente normal.
Clara venía a visitarla casi todos los días desde su casa del cerro Alegre, trayendo remedios caseros, consejos prácticos, y esa presencia maternal tranquilizadora que Virginia necesitaba.
La bebé nació en diciembre de 1870, después de catorce horas de parto. Era una niña pequeña pero aparentemente saludable, con una mata de pelo rojizo—como Virginia—y ojos que el doctor Mackenzie predijo cambiarían de azul a verde.
—Virginia —dijo Virginia cuando sostuvo a su hija por primera vez—. Se llamará Virginia, como yo y como mi abuela.
Era tradición familiar. Cada generación pasaba el nombre a la siguiente, una cadena de mujeres conectadas a través del tiempo.
El pequeño bebé mamaba bien, dormía razonablemente, lloraba solo cuando tenía hambre o estaba incómoda. Virginia se enamoró completamente. Pasaba horas simplemente mirándola dormir, maravillándose de sus deditos perfectos, de sus pestañas diminutas, del milagro de haber creado una vida.
Vasco José también adoraba a su hija, aunque estaba ligeramente decepcionado de no haber tenido un varón primero.
—Habrá tiempo para varones —le dijo Virginia—. Esta es nuestra Virginia.
Pero a los dos meses de vida, la bebé comenzó a tener convulsiones.
Virginia la estaba amamantando cuando sucedió. De repente la pequeña Virginia se puso rígida, los ojos se le fueron hacia atrás, el cuerpecito comenzó a temblar. Virginia gritó. El servicio vino corriendo. Enviaron al cochero a buscar al doctor Mackenzie.
El doctor llegó una hora después. Examinó a la bebé, que ahora estaba flácida y somnolienta, y meneó la cabeza con gravedad.
—Es un problema cerebral, señora Guimaraens. Una malformación, probablemente. No hay nada que pueda hacerse.
Virginia sintió que el mundo se detenía.
—¿Quiere decir que se va a morir?
El doctor Mackenzie no respondió directamente.
—Le daré láudano para mantenerla confortable. Pero debe prepararse para lo peor.
La pequeña Virginia vivió cuatro meses más. Tuvo convulsiones intermitentes, cada una dejándola más débil. Virginia pasaba los días sosteniéndola, cantándole canciones de cuna en español, rezando a Dios.
El 14 de marzo de 1871, la pequeña Virginia murió en brazos de su madre. Simplemente dejó de respirar, como una llama que se apaga suavemente.
La enterraron en el cementerio número uno de Valparaíso, en la sepultura familiar de los Guimaraens donde ya descansaba José el portugués. La tumba de mármol tenía ahora una inscripción nueva:
Virginia Guimaraens Stevenson 10 de diciembre - 14 de marzo, 1871 "Cuatro meses en la tierra, eternidad en el cielo"
Y Virginia descubrió que ya estaba embarazada de Ana.
El duelo y el segundo embarazo
Virginia pasó la primavera de 1871 en una niebla de dolor. Apenas comía, apenas dormía. Se quedaba horas sentada en la nursery vacía, sosteniendo la ropita de bebé que nunca volvería a usarse.
La mortalidad infantil era común en 1871—una de cada cuatro niños moría antes de su primer cumpleaños. Era algo que todas las mujeres sabían, algo con lo que todas vivían. Amigas bien intencionadas le decían a Virginia que era normal, que no era su culpa, que podría tener más hijos.
Pero eso no hacía que doliera menos.
Clara era quien la mantenía funcionando. Venía todos los días, obligaba a Virginia a comer, a vestirse, a salir de la nursery vacía.
—El dolor nunca desaparece completamente —le dijo Clara un día—. Pero se vuelve más pequeño. Se vuelve algo que puedes cargar en lugar de algo que te aplasta.
Sentía terror con su nuevo embarazo. ¿Y si este bebé también moría? ¿Y si había algo mal en ella, en su cuerpo, que mataba a sus hijos?
Pero el doctor Mackenzie le aseguró que las malformaciones cerebrales eran raras, que no había razón para pensar que volvería a suceder.
Este embarazo fue diferente. Virginia vivía con miedo constante. Cada día que pasaba sin sangrado era una victoria pequeña. No preparó ninguna habitación, no compró ropa de bebé, no se permitió imaginar el futuro. Vivía solo el presente, un día a la vez.
Biarritz
Y entonces, Vasco José propuso:
—Vámonos a Europa. A Biarritz. Pasaremos el verano allí, tú necesitas un cambio de aires y puedes dar a luz allí..
Virginia dudó. ¿Y si algo pasaba lejos de casa, lejos del doctor Mackenzie?
Pero también sentía la llamada de Europa. Extrañaba París, extrañaba la vida cultural, extrañaba sentirse parte del mundo más amplio.
—De acuerdo —dijo finalmente—. Pero llevamos al doctor Mackenzie con nosotros. Y contratamos el mejor camarote del mejor barco.
Partieron en abril de 1871. El viaje duró dos meses, y Virginia lo soportó sorprendentemente bien.
Llegaron a Biarritz en junio, en pleno verano. El balneario estaba en su momento de mayor esplendor: aristócratas de toda Europa venían a tomar las aguas, a ser vistos, a disfrutar de la última moda de la Belle Époque.
Se alojaron en el Grand Hôtel, el más lujoso de la ciudad. Su suite tenía vistas al océano, balcones con barandas de hierro forjado, y suficiente espacio para ellos, sus niñeras, y todo el equipaje que habían traído—ocho baúles llenos de ropa, juguetes, y las pertenencias que Virginia consideraba esenciales.
El bebé nació el 11 de julio de 1871 en Biarritz, después de un parto largo de dieciséis horas. Era una bebé robusta, mucho más grande que la primera Virginia había sido. Tenía el pelo oscuro, los ojos oscuros, la piel más morena—se parecía completamente a la familia Quinteros.
—Ana —dijo Vasco José cuando la sostuvo—. La llamaremos Ana, como mi hermana.
Su hermana Ana había muerto joven, a los veintiún años, de tuberculosis. Era apropiado honrar su memoria.
La pequeña Ana era diferente a la primera Virginia. Era fuerte, comía con apetito, lloraba con pulmones potentes. No había convulsiones. No había problemas. Era, por todos los indicios, una bebé completamente saludable.
Virginia no se permitió relajarse. Observaba a Ana obsesivamente, esperando signos de enfermedad, esperando que el destino le arrebatara también esta hija. Contrató a tres niñeras para que la vigilaran en turnos de veinticuatro horas. Ella misma dormía en la habitación del bebé, despertándose cada hora para verificar que Ana respirara.
—Tienes que soltarla un poco —le decía Vasco José—. Le vas a hacer daño con tanto cuidado.
—Ya me hicieron daño con demasiado descuido —respondía Virginia.
Era una respuesta que no tenía mucho sentido, pero capturaba su miedo: había perdido una hija sin señales previas, sin advertencia. ¿Cómo podía confiar en que no volvería a suceder?
Pero Ana prosperó. A los tres meses, a los seis meses, al año. Cada cumpleaños mensual que pasaba, Virginia respiraba un poco más tranquila.
El heredero
Seis meses después de dar a luz, Virginia volvió a quedar encinta.
El embarazo transcurrió en Biarritz. Virginia pasaba los días en la playa con Ana, construyendo castillos de arena, chapoteando en las olas tibias. Las noches las pasaba en cenas elegantes, en el casino, en recepciones donde conoció a duques franceses, príncipes rusos, herederas americanas.
El bebé nació el 28 de septiembre de 1872, en su suite del Grand Hôtel. Fue un parto relativamente rápido—ocho horas—y cuando terminó, la comadrona francesa anunció con satisfacción:
—Es un varón, madame. Un niño hermoso y saludable.
Vasco José casi lloró de alegría. Finalmente, un heredero. Un hijo para continuar el apellido Guimaraens.
—Vasco José —declaró—. Se llamará exactamente como yo.
El bebé era robusto, de cara redonda, con una mata de pelo oscuro. Lloró con fuerza desde el momento en que nació, llenando la habitación con su voz. Era todo lo opuesto a la delicada primera Virginia.
Virginia lo sostuvo y sintió ese amor arrollador mezclado con terror. Otro hijo que proteger, otro hijo que podría perder.
Pero el pequeño Vasco José prosperó desde el principio. Comía vorazmente, dormía bien, crecía rápido. Era un bebé exigente—sabía lo que quería y lo pedía a gritos—pero era indudablemente saludable.
El ritmo de vida
Entre 1873 y 1875, la familia Guimaraens estableció un patrón de vida que continuaría durante años: seis meses en Valparaíso, seis meses en Europa.
Era una vida extraordinaria, posible solo por la inmensa fortuna de Vasco José. Mantenían dos casas completamente amuebladas y con personal—la mansión en Valparaíso y un apartamento en la Rue de France nº 23 en Biarritz. Viajaban con un séquito de niñeras, doncellas, y los famosos doce baúles de equipaje.
Ana y el pequeño Vasco José crecieron entre barcos y trenes, entre el español de Chile y el francés de Biarritz. Eran niños cosmopolitas, cómodos en ambos mundos, que hablaban tres idiomas indistintamente.
La pérdida de Ana
Pero el destino todavía no había terminado con Virginia.
Ana, que ahora tenía tres años, comenzó a mostrar síntomas extraños en marzo de 1875. Tosía por las noches, se despertaba sudando, perdía el apetito.
Al principio Virginia pensó que era solo un resfriado de otoño—todos los niños se enfermaban en otoño. Pero la tos empeoró. Se volvió profunda, rasposa, dolorosa. Ana se despertaba por las noches tosiendo tan fuerte que vomitaba.
El doctor Mackenzie la examinó y frunció el ceño.
—Parece ser una infección pulmonar, señora Guimaraens. Le daré medicamentos, pero debe vigilarla de cerca.
Virginia la vigiló más que de cerca. Apenas dormía, pasaba las noches sentada junto a la cama de Ana, escuchando su respiración trabajosa.
En abril, Ana empeoró dramáticamente. La fiebre no bajaba. Tosía sangre. Se quedó en una delgadez aterradora.
—Tuberculosis —dijo finalmente el doctor Mackenzie con gravedad—. Lo siento, señora Guimaraens.
Era 1875. No había cura para la tuberculosis. Lo único que podían hacer era mantener a Ana cómoda, darle opio para el dolor, esperar.
Ana murió el 5 de abril de 1875, a tres meses de su cuarto cumpleaños. Murió en brazos de Virginia, al amanecer, cuando las gaviotas comenzaban su griterío sobre Valparaíso.
Virginia la sostuvo durante horas después de que dejara de respirar, meciéndola, cantándole, negándose a aceptar que se había ido.
La enterraron en el cementerio número uno de Valparaíso, en la sepultura familiar de los Guimaraens. Ahora había dos niñas muertas allí: la primera Virginia y Ana.
El pequeño Vasco José, que tenía solo dos años, preguntaba constantemente:
—¿Dónde está Ana? ¿Cuándo vuelve Ana?
Virginia no podía responderle. Se encerraba en su habitación, se negaba a ver a nadie. Era la segunda hija que perdía. La segunda vez que el destino le arrebataba algo que amaba.
Vasco José intentaba consolarla, pero no sabía cómo. Él también sufría, pero su dolor era diferente—más contenido, más silencioso. Bebía más de lo normal, pasaba largas horas en su estudio fumando puros, evitando la nursery vacía.
Fue Clara quien finalmente sacó a Virginia de su habitación, dos semanas después del funeral.
—Tienes un hijo vivo que te necesita —le dijo con firmeza—. Vasco José tiene dos años. No entiende lo que pasó, pero sabe que su madre desapareció. Necesita que vuelvas.
Y Virginia volvió. No porque el dolor hubiera disminuido—no había disminuido—sino porque tenía que hacerlo. Porque los vivos exigían atención, y Virginia no podía permitirse el lujo de quedarse paralizada por el dolor.
Pero algo en ella había cambiado. Se había vuelto más dura, más cautelosa, menos capaz de disfrutar plenamente de nada porque siempre estaba esperando la tragedia.
Y esa sombra la acompañaría el resto de su vida.
Los años de viaje
Después de la muerte de Ana, Vasco José propuso pasar más tiempo en Europa.
—Aquí todo te recuerda a ella —le dijo—. Necesitamos irnos por un tiempo. Viajar. Distraernos.
Y así comenzaron los años de viaje intenso. Entre 1875 y 1878, la familia Guimaraens pasaba solo cuatro o cinco meses al año en Valparaíso. El resto del tiempo estaban en Europa: París principalmente, pero también Biarritz en verano, ocasionalmente Londres o la Riviera italiana.
El pequeño Vasco José crecía entre barcos y trenes, entre el español de Chile y el francés de París. Era un niño robusto, saludable, que nunca había estado gravemente enfermo. Virginia lo vigilaba obsesivamente de todos modos, pero el niño prosperaba a pesar—o quizás a causa—de toda esa atención.
París era un bálsamo para Virginia. Allí podía perderse en museos, en librerías, en conciertos. Allí nadie sabía que había perdido dos hijas. Podía simplemente ser la elegante señora Guimaraens, esposa de un rico chileno, madre de un hijo encantador.
Vasco José disfrutaba París tanto como ella. Jugaba en los casinos de Montecarlo, asistía a carreras de caballos en Longchamp, cenaba en los mejores restaurantes. Gastaba dinero con la despreocupación de quien nunca ha tenido que preocuparse por él.
Virginia veía cómo el dinero fluía—los hoteles lujosos, los vestidos de Worth, las joyas de Cartier—y ocasionalmente se preguntaba si era sostenible. Pero Vasco José le aseguraba que había suficiente, que su padre había dejado una fortuna que duraría generaciones.
Clara y José Martín
En 1878, en Valparaíso, Virginia dio a luz a su cuarta hija, Clara. El parto fue en la casa de la calle de la Independencia, atendido por el fiel doctor Mackenzie. Clara era una bebé tranquila, de temperamento suave, que se parecía a su hermana Ana.
Virginia, ahora con treinta años y tres partos a sus espaldas, estaba comenzando a sentirse más confiada como madre. Vasco José tenía cinco años y era un torbellino de energía. Y ahora Clara, la nueva bebé, parecía también robusta y sana.
Quizás, pensaba Virginia, lo peor había quedado atrás. Quizás el destino le permitiría mantener a estos hijos.
En 1880, también en Valparaíso, nació José Martín, el benjamín. Fue el parto más fácil de todos—solo seis horas—como si el cuerpo de Virginia ya supiera exactamente qué hacer. El bebé era pequeño pero perfectamente formado, con los ojos oscuros de la familia Quinteros y una expresión seria incluso de recién nacido que hizo reír a la comadrona.
—Este niño va a ser pensador —dijo—. Mire cómo observa todo con esos ojos.
—José Martín —dijo Vasco José, nombrándolo por su padre José Guimaraens—. Nuestro último hijo.
Virginia asintió, exhausta pero aliviada. Tenía treinta y tres años, había tenido cinco embarazos en diez años, había dado a luz cinco veces. Su cuerpo estaba cansado. Y además, tenían ahora tres hijos vivos: Vasco José de siete años, Clara de dos años, y el recién nacido José Martín. Era suficiente. Era más que suficiente.
Esa noche, cuando todos se habían ido y José Martín dormía en su moisés junto a la cama, Virginia le dijo a Vasco José:
—No más. No puedo volver a pasar por esto. No puedo arriesgarme a perder otro.
Vasco José entendió lo que no decía: no era solo el parto lo que la aterraba, sino lo que venía después. Los meses, los años de vigilancia constante, esperando que este hijo también muriera. Ya había perdido dos. La estadística estaba en su contra.
—No más —acordó Vasco José—. Tres es perfecto.
Y cumplieron esa promesa. Virginia tenía métodos—no muy confiables, pero mejores que nada—para prevenir embarazos. Y Vasco José, cada vez más, pasaba sus noches en otros lugares. No era infiel exactamente—o si lo era, lo hacía con suficiente discreción para que Virginia no tuviera que saberlo. Su matrimonio se había convertido en otra cosa: no pasión, no romance, sino una sociedad para criar hijos y mantener fortunas.
Capítulo 18: La Belle Époque
París, 1881-1886
Los años entre 1881 y 1886 fueron, en cierto modo, los mejores de la vida de Virginia. Había pasado lo peor—las muertes de las dos niñas quedaban en el pasado. Tenía tres hijos saludables que crecían robustos. Y la familia pasaba cada vez más tiempo en Europa, especialmente en París, donde Virginia finalmente se sentía en casa.
El apartamento del Boulevard Haussmann se había convertido en su verdadero hogar. Era un espacio magnífico: salones con techos de cuatro metros decorados con molduras doradas, ventanas enormes que daban al bulevar arbolado, una biblioteca que Virginia había llenado con miles de volúmenes sobre ciencias naturales, literatura, historia.
Los niños crecían cosmopolitas. Vasco José, que ahora tenía ocho años, asistía al Lycée Condorcet, uno de los mejores colegios de París. Hablaba francés sin acento, tenía amigos aristócratas, jugaba en los jardines de las Tullerías con hijos de diplomáticos y banqueros.
Clara, de tres años, era cuidada por una niñera francesa llamada Mademoiselle Amélie, quien le enseñaba canciones infantiles francesas y modales impecables. José Martín, el bebé, pasaba sus días en la nursery siendo mimado por un equipo de sirvientas que lo adoraban.
Virginia se había integrado en la sociedad parisina de una manera que nunca había logrado en Valparaíso. Era invitada a los salones más exclusivos—reuniones en casas de aristócratas donde se discutía arte, literatura, política. Conoció a escritores, artistas, científicos. Asistió a conferencias en la Sorbona sobre las últimas teorías de Darwin, amigo de su abuelo Hugh Cuming. Visitó el estudio de Monet en Giverny, viendo cómo el maestro capturaba la luz en sus nenúfares.
Los jueves por la tarde, Virginia tenía su propio salón. Recibía visitas en su apartamento del Boulevard Haussmann: damas de la alta sociedad, sí, pero también mujeres interesantes—escritoras, científicas, activistas por los derechos de la mujer. Servía té Darjeeling en porcelana de Sèvres, pasteles de Ladurée, y conversaciones que duraban horas.
Era en estos salones donde Virginia se sentía más ella misma. No era solo la esposa decorativa de Vasco José Guimaraens. Era Virginia Stevenson Cuming de Guimaraens, nieta del famoso naturalista Hugh Cuming, educada en Cheltenham, que podía discutir botánica con científicos y literatura con poetas.
Vasco José, mientras tanto, disfrutaba de sus propios placeres parisinos. Jugaba póker en el Jockey Club con aristócratas y nuevos ricos. Asistía a carreras de caballos en Longchamp, apostando sumas que habrían alimentado a una familia obrera durante un año. Cenaba en Maxim's, el restaurante más de moda de París, donde las cortesanas más hermosas de la ciudad exhibían sus joyas y sus protectores.
Ocasionalmente, Virginia sabía, Vasco José tenía aventuras. Una actriz del Théâtre du Châtelet, una viuda aristocrática que necesitaba discreción, quizás alguna de esas cortesanas de Maxim's. Virginia había decidido no preocuparse. Mientras fuera discreto, mientras no la humillara públicamente, mientras siguiera siendo un buen padre y un compañero social apropiado, podía hacer lo que quisiera.
Ella también tenía sus propias amistades que rozaban lo inapropiado. Había un científico del Muséum National d'Histoire Naturelle—el doctor Beaumont, especialista en botánica tropical—que venía a tomar té con demasiada frecuencia. Discutían durante horas sobre clasificación de especies, sobre las expediciones de su abuelo Hugh, sobre las últimas teorías evolutivas.
Nunca fue más allá de conversaciones intelectuales. Virginia era demasiado consciente de su posición social, demasiado educada en las convenciones victorianas. Pero había una corriente de atracción entre ellos que ambos reconocían y ignoraban educadamente.
Biarritz en verano
Cada verano, la familia se trasladaba a Biarritz. Era el ritual de la alta sociedad europea: París en invierno y primavera, Biarritz en verano, quizás la Riviera en otoño.
En Biarritz alquilaban una villa frente al mar—la Villa Belza, una mansión neogótica que se alzaba dramáticamente sobre los acantilados. Tenía quince habitaciones, jardines en terrazas que descendían hacia la playa, y vistas espectaculares del Atlántico.
Los días en Biarritz seguían un patrón placentero: desayuno tardío en la terraza, mañanas en la playa con los niños construyendo castillos de arena, almuerzos largos de mariscos frescos, siestas durante las horas más calurosas, tardes de paseos por el malecón o visitas a otras villas.
Las noches eran para los adultos. Virginia y Vasco José cenaban en el Grand Hôtel o en casas de otros veraneantes, asistían a conciertos en el casino, jugaban a las cartas hasta la madrugada. Era una vida de ocio refinado, de placer sin culpa, de días que se deslizaban uno en otro sin sobresaltos.
Los niños prosperaban en Biarritz. Vasco José aprendió a nadar en el océano, supervisado por un instructor que la familia había contratado. Clara coleccionaba conchas en la playa, clasificándolas con la ayuda de su madre en un eco de lo que Virginia había hecho con su abuelo Hugh décadas atrás. José Martín, todavía pequeño, pasaba las mañanas en un cochecito inglés bajo una sombrilla, observando el mundo con esos ojos serios que nunca parecían parpadear.
Virginia se permitía, en esos veranos de Biarritz, ser casi completamente feliz. Casi, porque siempre había una sombra. Siempre estaba vigilando a los niños, esperando signos de enfermedad, preparándose para la próxima pérdida. Pero la pérdida no llegaba. Los veranos pasaban en una sucesión de días dorados, y los tres niños seguían vivos, seguían creciendo.
Los problemas económicos comienzan
Pero bajo la superficie dorada de su vida, comenzaban a aparecer grietas.
En 1882, Vasco José tuvo que vender algunas de las propiedades menos productivas en Chile para pagar deudas acumuladas. No eran deudas de crisis—no todavía—sino el resultado de años de gastar más de lo que ingresaba. Los hoteles lujosos, los vestidos de Worth, las joyas de Cartier, las villas alquiladas, el personal numeroso—todo costaba dinero. Mucho dinero.
Las haciendas en Chile producían rentas, sí. Pero esas rentas eran fijas, mientras que los gastos de Vasco José no tenían límite. Y además, Vasco José era un administrador terrible. No visitaba las haciendas, no supervisaba a los administradores, no se preocupaba por mejorar la productividad. Simplemente cobraba lo que podía y cuando necesitaba más, vendía algo.
Virginia comenzó a preocuparse. Había aprendido de su madre Clara—quien había administrado sola su propia fortuna durante años—a prestar atención a las finanzas. Revisaba discretamente las cuentas cuando Vasco José las dejaba en su escritorio. Veía los números: ingresos decrecientes, gastos crecientes, el capital que lentamente se erosionaba.
Le mencionó sus preocupaciones a Vasco José una noche después de una cena particularmente cara en el Café Anglais—habían gastado quinientos francos en una comida para seis personas, suficiente para mantener a una familia obrera durante seis meses.
—Estamos gastando demasiado —le dijo—. Más de lo que ingresa. Si seguimos así...
—Tenemos suficiente dinero para vivir cien vidas —la interrumpió Vasco José, molesto—. No te preocupes por cosas que no entiendes.
Pero Virginia sí entendía. Entendía que el dinero, por mucho que fuera, no era infinito. Entendía que si gastas el capital en lugar de vivir de los intereses, eventualmente te quedas sin nada.
Comenzó a tomar sus propias medidas. Secretamente, sin decirle a Vasco José, comenzó a guardar dinero. Pequeñas cantidades que él no notaría. Joyas que no vendía cuando Vasco José vendía otras para pagar deudas. Era su seguro, su manera de proteger a sus hijos del día en que el dinero finalmente se acabara.
Porque se acabaría. Virginia lo sabía con la misma certeza con que sabía que el sol saldría mañana. Era solo cuestión de tiempo.
1886: El bombardeo y la enfermedad
En septiembre de 1886, la familia estaba en Valparaíso cuando llegaron noticias alarmantes: la escuadra española había bombardeado el puerto.
Era un conflicto diplomático que había escalado a violencia. España, que todavía no había aceptado completamente la independencia de sus antiguas colonias, mantenía fricciones constantes con Chile. La fragata Numancia, orgullo de la armada española, había liderado el ataque.
Virginia observó desde los cerros mientras el puerto ardía. Las explosiones resonaban como truenos, el humo negro cubría el cielo, las llamas devoraban almacenes y edificios. Era aterrador y fascinante a la vez—la violencia organizada de la guerra moderna, la capacidad humana para la destrucción.
La casa de la calle de la Independencia no fue dañada—estaba suficientemente lejos del puerto—pero el bombardeo dejó a Valparaíso destrozado. Las pérdidas materiales fueron cuantiosas. La ciudad tardaría meses en recuperarse.
Dos semanas después del bombardeo, Vasco José hijo enfermó.
Tenía trece años y había sido siempre un niño robusto, raramente enfermo. Pero de repente comenzó con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, vómitos. Virginia entró en pánico. Llamó al doctor Mackenzie, quien examinó al niño con expresión grave.
—Es una fiebre tifoidea, señora Guimaraens. Muy común después de este tipo de destrucción—el agua se contamina, las condiciones sanitarias se deterioran.
—¿Se va a morir? —preguntó Virginia directamente, incapaz de soportar eufemismos.
—Es una enfermedad seria. Pero su hijo es joven y fuerte. Tiene buenas posibilidades de sobrevivir.
Durante dos semanas, Virginia vivió en la habitación de Vasco José. Apenas dormía, apenas comía. Le ponía paños fríos en la frente cuando la fiebre subía, le daba agua cuando podía tragarla, lo sostenía cuando los escalofríos lo sacudían.
Clara y José Martín fueron enviados a casa de su abuela Clara para protegerlos del contagio. Vasco José padre permanecía en su estudio, bebiendo más de lo habitual, incapaz de soportar ver a su hijo enfermo.
Finalmente, después de catorce días de agonía, la fiebre rompió. Vasco José despertó una mañana, pálido y débil pero lúcido, y pidió agua.
Virginia lloró de alivio. Era la primera vez que lloraba en años—desde la muerte de Ana, once años atrás. Había estado tan aterrorizada de perder otro hijo que había mantenido todo el miedo comprimido dentro de ella, y ahora salía en un torrente de lágrimas.
—Estoy bien, mamá —dijo Vasco José con voz débil, confundido por la intensidad de su reacción—. Solo tengo sed.
Virginia le dio agua, le acarició el cabello, y decidió en ese momento que nunca más volverían a pasar un invierno completo en Valparaíso. Europa era más segura. París tenía mejores médicos, mejor sanidad, menos riesgo de enfermedades tropicales.
—Nos vamos —le dijo a Vasco José padre esa noche—. Cuando el niño esté suficientemente recuperado, nos vamos a Europa y no volvemos hasta que sea absolutamente necesario.
Vasco José no discutió. Él también había estado aterrorizado. Accedió a todo lo que Virginia quería.
En diciembre de 1886, cuando Vasco José hijo había recuperado suficiente fuerza para viajar, la familia partió hacia Europa. Pasarían los próximos años principalmente en París y Biarritz, regresando a Chile solo ocasionalmente, solo cuando los negocios lo requerían absolutamente.
Virginia miraba Valparaíso desaparecer en el horizonte desde la cubierta del barco y sintió un alivio inmenso. Dejaban atrás el lugar donde habían muerto dos de sus hijas, donde su hijo casi había muerto. Europa sería su hogar ahora. Europa, con toda su elegancia decadente y sus placeres refinados, donde la vida parecía más segura, más predecible, más bajo control.
Era una ilusión, por supuesto. La vida nunca está bajo control. Pero Virginia necesitaba esa ilusión para seguir funcionando.
Y por ahora, era suficiente.
Capítulo 19: La decadencia
París, 1887-1889
Los años entre 1887 y 1889 deberían haber sido perfectos. La familia vivía casi permanentemente en París, con solo breves visitas a Chile cuando era absolutamente necesario. Los tres niños crecían sanos: Vasco José se había recuperado completamente de la fiebre tifoidea y ahora, a los catorce años, era un joven apuesto que se parecía cada vez más a su padre. Clara tenía nueve años y era una niña dulce y observadora. José Martín, de siete años, seguía siendo el pensador serio de la familia, siempre con un libro en las manos.
Virginia había alcanzado esa edad—treinta y siete años—donde una mujer de su clase alcanzaba su plenitud social. Ya no era la joven esposa recién llegada a París, era la establecida Madame Guimaraens, conocida en los mejores salones, respetada por su inteligencia y educación. Su cabello pelirrojo había oscurecido a un cobre profundo con algunas hebras plateadas que le daban distinción. Seguía siendo hermosa, aunque era una belleza más madura ahora, más interesante que la juventud perfecta.
Pero bajo la superficie elegante, la situación financiera se deterioraba rápidamente.
El problema era simple: Vasco José no podía dejar de gastar. Era como una enfermedad, una compulsión que no podía controlar. Cada vez que pasaba por Cartier, compraba algo—un broche de diamantes, un reloj de platino, un collar de perlas. Cada vez que iba al Jockey Club, perdía miles de francos en las mesas de juego. Cada vez que organizaba una cena, tenía que ser en el mejor restaurante con el mejor champán.
Virginia intentaba hablar con él, pero Vasco José se negaba a escuchar.
—Mi padre me dejó una fortuna —repetía como un mantra—. Hay suficiente dinero. Siempre habrá suficiente dinero.
Pero no lo había. Virginia había visto las cuentas, había hecho los cálculos. A este ritmo, en cinco años estarían arruinados. Quizás menos.
En 1888, Vasco José tuvo que vender la casa de su padre en la calle Independencia de Valparaíso. Era una propiedad magnífica, la casa donde Virginia había tomado té durante su cortejo, donde habían vivido los primeros años de su matrimonio. La vendieron por una suma considerable—cuarenta y cuatro mil pesos, casi un millón de euros actuales—pero ese dinero desapareció en menos de un año. Viajes, hoteles, ropa, joyas, apuestas.
En 1889, Vasco José pidió una hipoteca contra Los Quillayes, la hacienda de cinco mil hectáreas que había sido el orgullo de su padre. Dieciséis mil pesos. Virginia sintió que era el principio del fin. Cuando empiezas a hipotecar tu capital, estás vendiendo tu futuro para pagar tu presente.
Virginia comenzó a guardar dinero más agresivamente. Vendía joyas que Vasco José le había regalado—las guardaba durante meses, después las llevaba discretamente a casas de empeño, cobraba el dinero y lo escondía. Tenía ahora una cuenta bancaria secreta en el Crédit Lyonnais, a nombre de Virginia Stevenson Cuming, su nombre de soltera. Nadie lo sabía, ni siquiera Clara.
Era su póliza de seguro. Cuando todo se derrumbara—y se derrumbaría, estaba segura—tendría algo para proteger a sus hijos.
El problema con Los Quillayes
En 1889, llegaron noticias de Chile: el arrendatario de Los Quillayes no estaba pagando. Llevaba meses de retraso, ponía excusas, prometía pagar pronto pero el dinero nunca llegaba.
Los Quillayes era su principal fuente de ingresos. Sin esas rentas, sin otros ingresos significativos, la familia vivía puramente del capital. Y el capital se estaba agotando rápidamente.
Vasco José demandó al arrendatario. Pero los procesos judiciales en Chile eran lentos, tortuosos. Necesitaría ir personalmente a Chile para resolver la situación.
Mientras tanto, las deudas seguían acumulándose. Los comerciantes parisinos—que antes habían estado felices de dar crédito al rico señor Guimaraens—comenzaban a preguntar cuándo se pagarían las facturas. El banco que había dado las hipotecas sobre Los Quillayes enviaba cartas cada vez más urgentes.
Virginia veía a Vasco José desmoronarse bajo la presión. Bebía más, fumaba más, dormía mal. Había envejecido diez años en dos. Tenía cuarenta y seis años pero parecía de cincuenta y cinco. El cabello gris, la cara hinchada por el alcohol, los ojos con bolsas permanentes.
—Tendremos que vender San José de Marga-Marga —le dijo finalmente en marzo de 1890.
Era la otra hacienda grande, siete mil hectáreas colindantes con Los Quillayes. Valía una fortuna, pero venderla significaba que solo les quedaría Los Quillayes. Estaban liquidando el imperio que José Guimaraens había construido pieza por pieza.
—¿Y después qué? —preguntó Virginia—. Cuando se acabe ese dinero, ¿qué venderemos entonces?
—Los Quillayes nunca se venderá —dijo Vasco José con una convicción que parecía desesperada—. Es... es nuestra historia. Es lo que mi abuelo compró con el dinero de la fiebre del oro. No puedo venderlo.
Pero Virginia sabía que tarde o temprano también venderían Los Quillayes. Era cuestión de tiempo.
El regreso a Chile
En mayo de 1890, Vasco José anunció que tendrían que regresar a Chile. Necesitaba resolver personalmente el problema con el arrendatario de Los Quillayes, firmar los papeles para la venta de San José de Marga-Marga, poner orden en los asuntos que había descuidado durante años.
—Iremos todos —dijo—. No tiene sentido que yo vaya solo. Y además, los niños deberían conocer Chile. Han pasado demasiado tiempo en Europa.
Virginia no quería ir. Chile significaba recuerdos dolorosos, tumbas de hijas muertas, una vida que había dejado atrás. Pero no tenía opción. Si Vasco José iba, ella iba. Una esposa acompañaba a su marido.
Partieron de París en junio de 1890. El viaje duró casi dos meses. Vasco José hijo, ahora de diecisiete años, se comportaba como un joven parisino sofisticado visitando las colonias. Clara, de doce años, estaba emocionada por ver el lugar donde había nacido pero del que no tenía recuerdos. José Martín, de diez años, observaba todo con su seriedad habitual.
Llegaron a Valparaíso en agosto. La ciudad había cambiado en los cuatro años desde su última visita. Estaba más grande, más moderna, con tranvías eléctricos y nuevos edificios. Pero también seguía siendo caótica, polvorienta, ruidosa—todo lo que Virginia había aprendido a no echar de menos durante sus años parisinos.
María Quinteros los recibió en su casa. Tenía setenta y seis años ahora, pequeña y encorvada pero con la mirada todavía afilada. Abrazó a sus nietos—especialmente a Vasco José hijo—con una ternura que Virginia rara vez había visto en ella.
—Han crecido tanto —murmuraba—. Y son tan europeos. Casi no reconozco a mis propios nietos.
Se alojaron en una casa alquilada en el cerro Alegre. Vasco José pasaba los días en reuniones con abogados, administradores, compradores potenciales para San José de Marga-Marga. Virginia pasaba los días visitando a Clara—su madre, ahora de sesenta y cinco años—y tratando de mantener a los niños entretenidos en una ciudad que les parecía extraña y aburrida después de París.
La venta de San José de Marga-Marga se cerró en agosto de 1890 por cien mil pesos. Era una suma enorme, pero Virginia sabía que no duraría. Vasco José ya estaba hablando de nuevas inversiones, de negocios que "no podían fallar", de maneras de multiplicar ese dinero.
Virginia no discutía. Ya no tenía energía para pelear batallas que sabía que perdería.
Las fiestas patrias de 1890
Septiembre llegó con el inicio de la primavera chilena. Y con él, las fiestas patrias—los tres días de celebración continua de la independencia de Chile que comenzaban el 18 de septiembre.
Vasco José estaba de excelente humor. Había vendido San José de Marga-Marga, tenía dinero en el banco, había resuelto (temporalmente al menos) los problemas con el arrendatario de Los Quillayes. Quería celebrar.
—Vamos a Casablanca —dijo—. A la casa patronal de Los Quillayes. Celebraremos las fiestas patrias allí, como se debe celebrar en el campo.
Virginia no quería ir. Prefería quedarse en Valparaíso, donde al menos había cierta civilización. Pero Vasco José insistió, y los niños estaban emocionados por ver la famosa hacienda de la que tanto habían oído hablar.

Viajaron en carruajes a Casablanca, a través de caminos polvorientos que serpenteaban entre colinas secas. Los Quillayes se extendía hasta donde alcanzaba la vista: cinco mil hectáreas de viñas, campos de trigo, ganado pastando en los cerros.
La casa patronal era imponente: una construcción de adobe de dos pisos con techos de tejas rojas, corredores amplios, una capilla anexa. Había sido construida por José Guimaraens, el portugués, cuando la hacienda era el símbolo de su éxito.
Las fiestas patrias en el campo eran diferentes a las celebraciones urbanas. Más primitivas, más auténticas, más excesivas. Había asado de cordero cocinándose durante horas sobre brasas, empanadas del tamaño de platos, chicha y vino corriendo como agua. Los trabajadores de la hacienda celebraban con sus patrones, bailaban cueca en el patio, cantaban canciones patrióticas hasta quedar roncos.
Vasco José bebió durante tres días seguidos. Virginia lo veía con una mezcla de exasperación y preocupación. A sus cuarenta y seis años, su cuerpo ya no podía manejar el alcohol como cuando era joven. Pero él seguía bebiendo como si tuviera veinte años, como si fuera indestructible.
La mañana del 20 de septiembre, Virginia despertó en la habitación que compartían en la casa patronal y encontró a Vasco José doblado de dolor.
—El estómago —jadeaba, con la cara pálida y sudando—. Me duele... nunca me había dolido así.
Virginia llamó a gritos. Enviaron a alguien a caballo a buscar al médico más cercano—en Casablanca, a diecisiete kilómetros. Mientras esperaban, Virginia sostenía a Vasco José, quien se retorcía de dolor, vomitaba sangre, lloraba por primera vez desde que ella lo conocía.
—No quiero morir —gemía—. Virginia, no quiero morir.
—No vas a morir —le decía ella, aunque veía en sus ojos que quizás sí.
El médico llegó tres horas después. Para entonces, Vasco José había perdido el conocimiento. El médico lo examinó brevemente y meneó la cabeza.
—Úlcera perforada. No hay nada que pueda hacer aquí. Habría que trasladarlo a Valparaíso urgentemente para una cirugía, pero...
No terminó la frase. Pero ambos sabían que Vasco José no sobreviviría el viaje de kilómetros por caminos de tierra.
Vasco José murió esa tarde, el 20 de septiembre de 1890, en la casa patronal de Los Quillayes. Virginia estaba sosteniendo su mano cuando tomó su último aliento. No fue dramático, no fue como en las novelas. Simplemente dejó de respirar, y se fue.
Virginia se quedó sentada junto al cuerpo durante mucho tiempo, mirando al hombre con quien había estado casada durante veintiún años. Intentó sentir algo profundo—dolor devastador, pérdida insoportable. Pero lo que sentía principalmente era cansancio. Un cansancio profundo, existencial.
Y miedo. Porque ahora era viuda a los cuarenta y tres años, con tres hijos que mantener, en un país que ya no consideraba su hogar, sin estar segura de cuánto dinero quedaba realmente.
El funeral
Trasladaron el cuerpo a Valparaíso en un carruaje fúnebre. Tardaron todo un día en hacer el viaje. Virginia iba en otro carruaje con sus tres hijos. Vasco José hijo mantenía la compostura estoica que se esperaba de un hombre de diecisiete años. Clara lloraba silenciosamente. José Martín, de diez años, simplemente miraba por la ventanilla, procesando en silencio.
El funeral fue al día siguiente en Valparaíso. Lo enterraron en el cementerio número uno, en la sepultura familiar de los Guimaraens donde ya descansaban José el portugués, María Quinteros, y las dos hijas de Virginia que habían muerto de bebés.
Todo Valparaíso asistió. Vasco José había sido, a pesar de sus defectos, un hombre querido. Generoso hasta la imprudencia, siempre dispuesto a prestar dinero a un amigo, a pagar una ronda de copas. La gente recordaba eso, no sus fracasos como administrador de la fortuna familiar.
Virginia se quedó de pie frente a la tumba, vestida completamente de negro, con un velo que cubría su rostro. María Quinteros estaba a su lado, también de luto por el hijo que había sobrevivido a su marido solo veintidós años.
Después del funeral, cuando todos se habían ido, Virginia se quedó un momento más frente a la tumba. Miró la lápida de mármol recién grabada:
Vasco José Guimaraens Quinteros 1844 - 1890 Esposo, padre, hijo
Era una vida resumida en tres palabras. Virginia se preguntó qué dirían de ella cuando muriera. ¿Qué quedaría de todos los años vividos, de todas las alegrías y tristezas, de todo lo que había sido y hecho?
Pero no tenía tiempo para filosofar. Tenía decisiones prácticas que tomar. Tenía que averiguar exactamente cuál era su situación financiera. Tenía que decidir dónde vivirían, cómo vivirían, qué futuro podrían construir con lo que quedaba.
Se giró y caminó hacia el carruaje donde sus tres hijos la esperaban. Era viuda ahora. Pero también era superviviente. Y los supervivientes no tenían el lujo de quedarse paralizados por el dolor.
Tenían que seguir adelante. Y eso era exactamente lo que Virginia haría.
Capítulo 20: La viuda superviviente
Valparaíso, octubre-diciembre de 1890
Las primeras semanas después del funeral fueron un torbellino de abogados, documentos, y revelaciones financieras cada vez más inquietantes.
Virginia había contratado a don Arturo Covarrubias, uno de los abogados más respetados de Valparaíso, para que revisara exhaustivamente todos los asuntos financieros de Vasco José. Lo que descubrió era peor de lo que había temido.
Después de pagar todas las deudas—y había muchas deudas, más de las que Virginia había sabido—quedaba:
- Los cien mil pesos de la venta de San José de Marga-Marga, menos las veinte mil pesos que había que devolver por las hipotecas sobre Los Quillayes, dejaban ochenta mil pesos.
- Los Quillayes, la hacienda de cinco mil hectáreas, valorada en ciento treinta mil pesos pero hipotecada y con el arrendatario todavía sin pagar.
- Las dos casas que Virginia había comprado en Santiago con su dinero guardado secretamente, valoradas en veinte mil pesos en total.
- Joyas, muebles, y objetos personales por un valor estimado de diez mil pesos.
En total, después de liquidar todo, tendría aproximadamente doscientos cuarenta mil pesos—unos tres millones de euros actuales. Era una fortuna considerable para los estándares normales. Pero Virginia había vivido con Vasco José como millonaria. Ahora sería simplemente... rica. No inmensamente rica, sino cómodamente rica. Había una diferencia.
El reparto de la herencia tomó tiempo. Según la ley chilena, Virginia tenía derecho a la mitad de los bienes matrimoniales—su "porción conyugal". Los hijos heredarían el resto por partes iguales. Pero Virginia tomó una decisión inusual.
Renunció a su porción conyugal a cambio de quedarse con Los Quillayes, con la condición de que pagaría a cada uno de sus tres hijos, cuando tuvieran edad, la suma de cuarenta y ocho mil pesos—casi setecientos mil euros actuales. Era una apuesta: si Los Quillayes seguía produciendo, si encontraba buenos arrendatarios, si lo administraba bien, tendría suficiente para vivir y pagar a sus hijos. Si no... bueno, prefería no pensar en eso.
Don Arturo Covarrubias la miró con una mezcla de admiración y preocupación cuando le explicó su plan.
—Es arriesgado, señora. Está apostando todo a una propiedad que ha tenido problemas.
—Lo sé —respondió Virginia—. Pero es la única manera de mantener algo del legado familiar y tener ingresos regulares. Si simplemente divido el dinero, se acabará eventualmente. Los Quillayes puede seguir produciendo indefinidamente si se administra correctamente.
—¿Y usted lo administrará? —preguntó el abogado con escepticismo apenas disimulado.
—Yo lo administraré —dijo Virginia con una firmeza que no admitía discusión—. Mi madre administró su propia fortuna durante años después de enviudar. Yo haré lo mismo.
La administradora de haciendas

En noviembre de 1890, Virginia hizo su primera visita a Los Quillayes como propietaria, no como esposa del propietario. Llevó consigo a Vasco José hijo—ahora de diecisiete años y técnicamente el hombre de la familia—pero dejó claro desde el principio que ella tomaría las decisiones.
Cabalgó por los cinco mil hectáreas de la hacienda con el administrador—don Eusebio Carrasco, un hombre de cincuenta años que había trabajado para la familia Guimaraens durante décadas. Le hizo preguntas detalladas sobre producción, sobre los viñedos, sobre el ganado, sobre los costos de operación.
Don Eusebio respondía con creciente respeto. Esta mujer sabía de qué hablaba. No era como su difunto marido, que había visitado la hacienda una vez cada dos años y había asentido distraídamente a todo lo que le decían.
—El problema principal —explicó don Eusebio mientras cabalgaban entre hileras de viñas— es el agua. Esta es la mejor hacienda del valle porque tiene más agua que las demás. Pero los sistemas de riego son viejos, ineficientes. Con una inversión en mejores canalizaciones, podríamos aumentar la producción un treinta por ciento.
—¿Cuánto costaría? —preguntó Virginia.
—Cinco mil pesos, quizás.
Virginia hizo cálculos mentales rápidos. Podía permitírselo, pero tendría que ser cuidadosa con otros gastos.
—Hágalo —dijo—. Pero quiero ver los presupuestos detallados antes de que gaste un solo peso.
Don Eusebio asintió. Estaba empezando a pensar que quizás esta viuda sería mejor patrona que su difunto marido.
Virginia también lidió con el arrendatario problemático. El hombre—don Ramón Aguirre—le debía más de un año de rentas. Virginia lo citó a una reunión en la casa patronal de Los Quillayes.
Don Ramón llegó esperando negociar con una viuda blanda que sería fácil de manipular. Se encontró en cambio con una mujer de mirada fría que había traído a su abogado.
—Debe dieciocho meses de renta —comenzó Virginia sin preámbulos—. Eso son nueve mil pesos. Los quiero todos. Ahora.
—Señora, comprenda que ha sido un mal año, las cosechas...
—No me interesan sus excusas —interrumpió Virginia—. Tiene dos opciones: paga inmediatamente o lo demando y hago embargar sus propiedades. Elija.
Don Ramón, sorprendido por la dureza de esta mujer que había esperado que fuera comprensiva, intentó otra táctica:
—Su difunto marido siempre fue más... flexible.
—Mi difunto marido —dijo Virginia con acidez— permitió que lo estafaran durante años. Yo no cometeré el mismo error. ¿Paga o lo demando?
Don Ramón pagó. No todo inmediatamente—no tenía el efectivo—pero acordó un plan de pagos con garantías reales, supervisado por el abogado de Virginia. Y Virginia se aseguró de que cada pago se hiciera puntualmente, enviando recordatorios amenazantes cuando hacía falta.
Los hombres de negocios de Valparaíso comenzaron a hablar. La viuda de Guimaraens era dura, decían. Más dura que su marido. No se dejaba engañar. Había que tratarla con el respeto que se le daría a un hombre de negocios competente.
Virginia se sentía extrañamente satisfecha. Por primera vez en su vida, estaba tomando decisiones reales, viendo resultados directos de su trabajo. No era la esposa decorativa asistiendo a salones parisinos. Era una mujer de negocios, y resultó que era bastante buena en eso.
Santiago y la nueva vida
En enero de 1891, Virginia decidió que era hora de mudarse a Santiago. Valparaíso tenía demasiados recuerdos: las tumbas de sus dos hijas muertas, la tumba reciente de Vasco José, las casas donde había vivido, las calles donde había paseado. Necesitaba un nuevo comienzo.
Santiago era perfecto. Era la capital, más grande que Valparaíso, con mejor clima—seco y soleado en lugar de húmedo y neblinoso. Y ya tenía las dos casas en la avenida República que había comprado discretamente con su dinero secreto años atrás.
Se mudó con sus tres hijos a una de las casas, una mansión de dos pisos con jardín interior y suficiente espacio para todos. La otra casa la alquiló a una familia adinerada—las rentas ayudarían con los gastos mensuales.
Clara—su madre—decidió quedarse en Valparaíso. A los sesenta y cinco años, no quería desarraigarse otra vez. Pero prometió visitar regularmente.
La sociedad santiaguina recibió a Virginia con curiosidad. Era la viuda del rico Vasco José Guimaraens, nieta del famoso naturalista Hugh Cuming, educada en Inglaterra, que había vivido años en París. Era exótica, interesante, y además—cosa inusual—parecía tener dinero propio y saber administrarlo.
Las invitaciones comenzaron a llegar: tés, recepciones, cenas. Virginia las aceptaba selectivamente. Ya no necesitaba mantener las apariencias sociales como cuando estaba casada con Vasco José. Podía elegir con quién pasaba su tiempo.
Prefería las reuniones intelectuales: tertulias literarias, conferencias científicas, reuniones de la Liga de Damas Chilenas—una organización de mujeres de la alta sociedad que se dedicaban a obras de caridad y, discretamente, a promover ciertos derechos femeninos.
Virginia se unió a la Liga y rápidamente se convirtió en una de sus miembros más activas. Organizaba rifas para recaudar fondos, visitaba orfanatos, coordinaba distribución de alimentos a familias pobres. Era su manera de contribuir, de sentir que su vida tenía propósito más allá de administrar propiedades y criar hijos.
Los hijos crecen
Vasco José hijo, ahora de dieciocho años, necesitaba decidir su futuro. Virginia le había explicado claramente la situación financiera: no había suficiente dinero para enviarlo a estudiar a Europa como había sido el plan original. Pero podía estudiar en Chile, o podía empezar a trabajar.
Para sorpresa de Virginia, Vasco José eligió trabajar. Tenía el espíritu emprendedor de su abuelo portugués, aunque no su constancia. Comenzó a trabajar como agente comercial, ayudando a importadores y exportadores con sus negocios. No ganaba mucho al principio, pero era independiente, y eso le gustaba.
Clara, de trece años, estudiaba en casa con tutores. Era una niña tranquila, que prefería leer a socializar, que pasaba horas en el jardín observando insectos y plantas. Virginia veía en ella ecos de su propia juventud, de esas tardes clasificando conchas con su abuelo Hugh.
José Martín, de once años, era el más académico de los tres. Leía vorazmente, tenía preguntas sobre todo, quería entender cómo funcionaba el mundo. Virginia lo había inscrito en el mejor colegio de Santiago—el Instituto Nacional—donde destacaba en todas las materias.
—Este será el intelectual de la familia —le decía Virginia a Clara (su madre) durante una de sus visitas.
—Como su bisabuelo Hugh —respondía Clara con una sonrisa.
La vida en Santiago estableció una rutina agradable. Virginia viajaba a Los Quillayes una vez al mes para supervisar la hacienda, pasaba el resto del tiempo en Santiago administrando sus propiedades, participando en la Liga de Damas, asegurándose de que sus hijos recibieran la mejor educación posible con los recursos limitados que tenía.
No era la vida glamorosa de París. Pero era una vida con propósito, con control, con la satisfacción de saber que estaba construyendo algo sólido para sus hijos.
El joven abogado
En 1899, cuando Virginia tenía cincuenta y dos años, sucedió algo inesperado.
José Martín, que ahora tenía diecinueve años y estudiaba en la universidad, comenzó a traer amigos a casa. Uno de ellos era Romualdo de Silva Cortes, un joven de veintidós años que acababa de recibirse de abogado.

Romualdo era apuesto: alto, delgado, con el cabello negro peinado hacia atrás y ojos inteligentes que no perdían detalle. Venía de una familia respetable pero no rica—su padre era funcionario público, su madre ama de casa. Había estudiado con becas, trabajando de noche para pagarse los libros.
Al principio venía simplemente a estudiar con José Martín. Pero gradualmente, Virginia notó que se quedaba después de que José Martín se iba a dormir, que encontraba excusas para hablar con ella, que sus visitas se volvían más frecuentes.
Conversaban sobre todo: derecho, política, literatura, los cambios que Chile necesitaba, las injusticias sociales que ambos veían pero que pocas personas de su clase querían reconocer. Romualdo la trataba como una igual intelectual, no como una mujer decorativa o una viuda que debía ser tratada con condescendencia.
Virginia se dio cuenta, con cierta alarma, de que esperaba sus visitas. Que se vestía con más cuidado los días que sabía que vendría. Que se encontraba pensando en cosas que él había dicho, en cómo respondería a sus argumentos la próxima vez que hablaran.
Era absurdo. Ella tenía cincuenta y dos años. Él veintidós. Treinta años de diferencia. Era vieja, él joven. Era viuda respetable, él un abogado recién recibido tratando de establecerse.
Pero aun así, había algo entre ellos. Una corriente de atracción mutua que ambos reconocían y que ambos, por razones diferentes, intentaban ignorar.
La declaración
Fue en una tarde de otoño de 1902 cuando Romualdo finalmente habló.

Virginia tenía cincuenta y cuatro años. Romualdo veinticinco. Tres años habían pasado desde que se conocieron, tres años de conversaciones cada vez más íntimas, de miradas que duraban demasiado, de una tensión que crecía cada vez que estaban en la misma habitación.
Estaban solos en el jardín de la casa de la avenida República. Los hijos de Virginia habían salido: Vasco José, ahora de veintinueve años, trabajaba; Clara de veinticinco estaba visitando a su abuela en Valparaíso; José Martín había ido a la universidad.
Romualdo había venido supuestamente a traer unos documentos legales relacionados con Los Quillayes—Virginia había comenzado a usar sus servicios profesionales como abogado. Pero cuando terminaron de revisar los papeles, no se fue. Se quedaron en el jardín, sentados en un banco de piedra bajo un jacarandá que dejaba caer flores moradas como lluvia.
—Tengo que decirle algo —comenzó Romualdo de repente, sin mirarla—. Y después de decirlo, probablemente no querrá volver a verme. Pero si no lo digo, me voy a arrepentir el resto de mi vida.
Virginia sintió que el corazón le latía más rápido. Sabía lo que venía. Parte de ella quería detenerlo, cambiar de tema, preservar la ficción cómoda de que eran simplemente amigos, que la diferencia de edad hacía imposible cualquier otra cosa.
Pero otra parte de ella—la parte que había estado esperando esto durante tres años—se quedó en silencio.
—La amo —dijo Romualdo, girándose finalmente para mirarla—. Sé que es inapropiado. Sé que soy mucho más joven que usted. Sé que la sociedad lo considerará escandaloso. Sé que probablemente usted no siente lo mismo. Pero tenía que decírselo.
Virginia lo miró. Romualdo era joven, sí. Lo suficientemente joven para ser su hijo. Tenía la edad de Vasco José hijo. Era absurdo, inapropiado, impensable.
Y sin embargo.
—No es que no sienta lo mismo —dijo Virginia lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado—. Es que no sé si debería permitirme sentir lo mismo.
—¿Por qué no? —preguntó Romualdo con la pasión de la juventud—. ¿Porque soy más joven? ¿Porque la gente hablará? ¿Porque no es lo que se espera de una viuda respetable?
—Por todas esas razones —respondió Virginia—. Y porque... porque ya he estado casada. Sé lo que es el matrimonio. Los compromisos, las decepciones, la manera en que el amor romántico se desvanece y solo queda la costumbre. No estoy segura de querer volver a pasar por eso.
—¿Quién habló de matrimonio? —dijo Romualdo, aunque ambos sabían que eso era exactamente de lo que estaban hablando—. Solo quiero... quiero estar con usted. Hablar con usted. Escucharla. Quiero que me enseñe todo lo que sabe sobre el mundo. Quiero viajar con usted, discutir libros con usted, envejecer con usted.
Era la declaración más romántica que Virginia había oído en su vida. Más romántica que todo lo que Vasco José le había dicho durante su cortejo. Porque era genuina, sin cálculo, sin considerar fortunas o alianzas sociales. Romualdo la amaba por quien era, no por lo que representaba.
—Déjame pensarlo —dijo Virginia finalmente—. Esto no es algo que pueda decidirse en un momento. Hay demasiado en juego.
Romualdo asintió, claramente decepcionado pero también aliviado de haber hablado.
—Esperaré el tiempo que haga falta —dijo—. No tengo prisa.
Pero Virginia sabía que sí tenía prisa. Ella tenía cincuenta y cuatro años. Si iba a tener una segunda oportunidad en el amor, tenía que ser ahora. Dentro de unos años sería demasiado vieja incluso para considerar algo así. El tiempo no esperaba a nadie.
Las consultas
Virginia pasó las siguientes semanas en un torbellino de indecisión. Pesaba los pros y los contras como si fuera una decisión de negocios, porque no sabía cómo más procesarlo.
Pros: Romualdo la hacía feliz. La hacía sentir joven otra vez, no en el sentido físico sino en el sentido de que el mundo parecía lleno de posibilidades. Era inteligente, ambicioso, la respetaba genuinamente. Y sí, había atracción física. Virginia no era tan vieja como para no sentir eso.
Contras: El escándalo sería enorme. Una viuda de cincuenta y cuatro años casándose con un hombre de veinticinco. Treinta años de diferencia. La gente diría que era ridícula, que era una vieja verde, que Romualdo solo quería su dinero. Sus hijos podrían avergonzarse. Podría perder su posición en la sociedad santiaguina.
Consultó con Clara, su madre, durante una visita a Valparaíso.
—¿Qué piensas? —le preguntó directamente—. ¿Estoy loca?
Clara, que ahora tenía setenta y siete años y había visto mucho en su vida, consideró la pregunta cuidadosamente.
—¿Eres feliz con él?
—Sí.
—¿Te trata bien?
—Mejor que bien. Me trata como a una igual.
—¿Confías en que sus intenciones son genuinas?
Virginia pensó en todas las conversaciones que habían tenido, en cómo Romualdo la había conocido cuando ella todavía no había revelado la magnitud de su fortuna, en cómo él ganaba su propio dinero y tenía su propia carrera.
—Sí. Confío en él.
—Entonces la pregunta real —dijo Clara— no es si deberías casarte con él. Es si estás dispuesta a pagar el precio social de hacerlo. Porque habrá un precio. La gente hablará. Algunos amigos te darán la espalda. Tus hijos podrían tener dificultades para aceptarlo.
—Lo sé —dijo Virginia.
—Pero tú ya has pagado muchos precios en tu vida —continuó Clara—. Has enterrado dos hijas. Has sobrevivido a un matrimonio difícil. Has aprendido a administrar propiedades sola cuando todas las mujeres de tu clase se desmayan ante la idea. Si alguien puede manejar un escándalo social, eres tú.
Virginia sonrió. Su madre siempre había sabido ver el centro de las cosas.
—¿Entonces me das tu bendición?
—Nunca necesitaste mi bendición —respondió Clara—. Pero sí, la tienes.
La respuesta de los hijos
Fue más difícil con sus hijos.
Vasco José hijo se escandalizó cuando Virginia le contó.
—¿Romualdo? —casi gritó—. Madre, tiene mi edad. Es... es inapropiado. Es vergonzoso.
—Es mi vida —respondió Virginia con calma—. Y tomaré mis propias decisiones sobre cómo vivirla.
—¿Y qué dirá la gente? ¿Qué dirán que su madre se casó con alguien treinta años menor?
—Que soy una vieja verde que no sabe comportarse apropiadamente —dijo Virginia con más humor del que sentía—. Pero sobreviviré a sus chismes. He sobrevivido a cosas peores.
Vasco José hijo no asistió a la boda. Dejó de hablarle a su madre durante meses. Virginia lo sintió profundamente—era su hijo mayor, el que había sido su apoyo después de la muerte de su padre—pero no cambió de opinión.
Clara, su hija, reaccionó mejor. A los veinticinco años, era más romántica, más capaz de ver el amor por encima de las convenciones sociales.
—Si te hace feliz, mamá, me alegro por ti —dijo—. La vida es demasiado corta para vivir según lo que otros piensen.
José Martín, a los veintidós años y amigo de Romualdo, estaba incómodo pero no hostil.
—Es... raro —admitió—. Romualdo es mi amigo. Pero también veo cómo te mira, cómo habla de ti. Y creo que realmente te ama. Así que... supongo que estoy bien con esto. Aunque es muy, muy raro.
Era la mejor reacción que Virginia podía esperar.
La boda
Se casaron el 15 de febrero de 1903, en una ceremonia pequeña y discreta en la capilla de la parroquia de Santa Ana en Santiago. Virginia tenía cincuenta y cuatro años. Romualdo veinticinco.
Virginia llevaba un vestido de seda gris—no blanco, por supuesto, que era solo para primeras bodas—con encaje negro en el cuello y las mangas. Nada ostentoso. Romualdo llevaba su mejor traje, el único que tenía que había sido hecho a medida.
Asistieron: Clara (la hija), José Martín, Clara (la madre, que había viajado desde Valparaíso), algunos amigos cercanos de Virginia que aprobaban o al menos no desaprobaban abiertamente, y colegas de Romualdo.
Vasco José hijo no fue. Envió una nota breve: "No puedo asistir. Espero que entiendas." Virginia entendía. Y le dolía.
El cura que los casó—el padre Ignacio, que conocía a Virginia de su trabajo con la Liga de Damas—había dudado al principio.
—Señora Guimaraens, debo preguntarle... ¿está segura de que esto no es... una decisión impulsiva?
—Padre —había respondido Virginia—, tengo cincuenta y cuatro años. No he tomado una decisión impulsiva en mi vida. Esto es lo más pensado y deliberado que he hecho.
Y así fue. Virginia sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía el escándalo que causaría. Sabía que perdería amistades, que sería tema de chismes durante meses. Pero también sabía que Romualdo la hacía feliz de una manera que Vasco José nunca lo había hecho. La veía. La entendía. La valoraba no por su apellido o su fortuna sino por quien era realmente.
Cuando el padre Ignacio los declaró marido y mujer, Romualdo la besó—suavemente, apropiadamente para una iglesia—y Virginia sintió algo que no había sentido en décadas: esperanza. La sensación de que su vida no había terminado, que todavía había capítulos por escribir, que a los cincuenta y cuatro años podía comenzar de nuevo.
El escándalo
Como era de esperar, el escándalo fue enorme.
Los periódicos de Santiago fueron discretos—Virginia venía de una familia demasiado respetable para atacarla abiertamente—pero los chismes circulaban en los salones, en los clubes, en las recepciones.
"¿Oíste sobre la viuda de Guimaraens? Se casó con un muchacho de veinticinco años. Es obsceno."
"Debe ser cosa de dinero. ¿Qué otro motivo podría tener un joven así?"
"Pobre mujer. Está haciendo el ridículo y ni siquiera lo sabe."
Virginia oía los murmullos cuando entraba en una habitación, veía cómo algunas antiguas amigas de repente tenían "compromisos previos" cuando la invitaba a tomar té. Algunas puertas que habían estado abiertas se cerraron.
Pero otras se abrieron. Mujeres más jóvenes, más progresistas, la veían como una heroína. Una mujer que había tenido el coraje de hacer lo que quería sin importarle las convenciones sociales. Virginia se encontró con un nuevo círculo social: artistas, intelectuales, reformadores sociales. Gente más interesante, en su opinión, que los aristócratas aburridos con los que había tenido que socializar durante años.
Y Romualdo era todo lo que había esperado. Era atento sin ser sofocante, ambicioso en su carrera pero nunca descuidaba su relación, la hacía reír de maneras que Virginia había olvidado que era posible reír.
Se mudaron juntos a la casa de Romualdo en la calle San Martín 555. Era más pequeña que la mansión de Virginia en la avenida República, pero era de ellos, sin fantasmas del pasado, sin recuerdos de Vasco José. Virginia alquiló ambas casas de la avenida República—el ingreso extra les vendría bien, especialmente ahora que Romualdo estaba construyendo su carrera.
Los años felices
Entre 1903 y 1909, Virginia experimentó lo que más tarde reconocería como los años más felices de su vida.
Romualdo prosperaba en su carrera legal. Era inteligente, trabajador, y cada vez más solicitado. Comenzó a hacer trabajos para el gobierno, para empresas importantes. Su reputación crecía. Y Virginia lo apoyaba en todo—organizaba cenas para sus colegas y clientes potenciales, usaba sus conexiones sociales para abrirle puertas, le daba consejos sobre casos complejos.
Era una sociedad verdadera, no como su matrimonio con Vasco José donde ella había sido principalmente decorativa. Romualdo valoraba su inteligencia, consultaba sus opiniones, la trataba como socia en lugar de como posesión.
Y además, había pasión. Virginia no era tan mayor como para no disfrutar de ese aspecto del matrimonio. Romualdo la hacía sentir deseada, hermosa, viva. Eran cuidadosos en público—conscientes de que cualquier muestra de afecto sería juzgada duramente dado la diferencia de edad—pero en privado eran como cualquier pareja de recién casados.
Viajaban juntos. No podían permitirse los viajes extravagantes a Europa que Virginia había hecho con Vasco José, pero visitaban otras partes de Chile: el norte árido con sus minas de salitre, el sur verde con sus lagos y volcanes. Romualdo veía todo con ojos frescos, con la curiosidad de alguien que nunca había tenido la oportunidad de viajar antes. Y Virginia veía el mundo renovado a través de sus ojos.
En 1904, Romualdo comenzó su carrera política. Se presentó como candidato del partido conservador para el congreso. Perdió esa primera elección, pero impresionó a suficiente gente como para ser notado. Le ofrecieron posiciones en el gobierno, oportunidades de construir una carrera que eventualmente lo llevaría a las más altas esferas del poder.
Virginia lo apoyaba completamente. Usaba su experiencia—años observando política en París y en Santiago—para aconsejarlo sobre estrategia, sobre alianzas, sobre cómo navegar las complejas redes de poder e influencia.
—Eres mi mejor estratega —le decía Romualdo.
Y era verdad. Virginia tenía una mente afilada para la política, entendía cómo funcionaba el poder, sabía cómo mover las piezas en el tablero social. Nunca había tenido la oportunidad de aplicar ese conocimiento cuando estaba casada con Vasco José—él no se había interesado en política. Ahora, con Romualdo, finalmente podía usar todas esas habilidades.
1909: La última venta
En 1909, Virginia y Romualdo tomaron una decisión difícil: vender Los Quillayes.
Virginia tenía sesenta y un años y ya no tenía energía para seguir administrando una hacienda de cinco mil hectáreas. Vasco José hijo, que se había reconciliado parcialmente con su madre después de años de distancia, tampoco quería hacerse cargo. Tenía su propia vida, su propio trabajo en Santiago.
Y además, necesitaban el capital. Romualdo estaba construyendo su carrera política, lo cual requería dinero—campañas, donaciones al partido, el mantenimiento de cierta imagen social. Virginia quería apoyarlo completamente.
Vendieron Los Quillayes por ciento treinta mil pesos—dos millones de euros actuales. Después de pagar las hipotecas restantes que todavía gravaban la propiedad, quedaron noventa y cuatro mil pesos limpios.
Virginia sintió tristeza al firmar los papeles. Los Quillayes había sido de la familia Guimaraens durante más de cincuenta años. José el portugués la había comprado con el dinero de la fiebre del oro. Vasco José había jugado allí de niño. Sus propios hijos habían corrido por esos campos.
Pero también sintió alivio. Ya no tendría que preocuparse por arrendatarios problemáticos, por sistemas de riego que fallaban, por administradores que robaban. Podría simplemente invertir el dinero sabiamente y vivir de los intereses.
Con parte del dinero compraron bonos del gobierno y acciones en bancos y ferrocarriles. El resto lo guardaron en cuentas bancarias que pagaban intereses modestos pero seguros. Virginia había aprendido su lección de los años con Vasco José: nunca más vivirían del capital. Solo de los intereses.
Era el final de la era Guimaraens en Chile. Ya no quedaban haciendas, ya no quedaban propiedades significativas excepto las casas de Santiago que Virginia alquilaba. Todo lo que José el portugués había construido—el imperio naviero, las haciendas enormes, la fortuna que había parecido inagotable—se había reducido a una suma de dinero en bancos. Respetable, sí. Suficiente para vivir bien, sí. Pero ya no era el imperio que había sido.
Virginia pensó en su suegro portugués, el joven que había llegado a Chile con diecinueve años y un barco. Se preguntó qué pensaría si supiera que todo lo que había construido había sido dilapidado por su hijo y finalmente liquidado por su nuera.
Pero después decidió que José Guimaraens probablemente entendería. Él también había empezado de cero. Él también había sabido que las fortunas van y vienen, que lo único permanente es la capacidad de adaptarse, de sobrevivir, de seguir adelante.
Y eso era exactamente lo que Virginia había hecho.
Capítulo 21: Los últimos años
Santiago, 1903-1910
En 1903, cuando Virginia tenía cincuenta y cinco años y llevaba un año casada con Romualdo, su hija Clara tomó una decisión que cambiaría su vida: se casó con Emilio Harmony, un norteamericano de treinta años que trabajaba en el comercio bancario.
Emilio había llegado a Chile dos años antes, enviado por un banco de Nueva York para establecer operaciones en Sudamérica. Era un hombre alto, rubio, con ese optimismo característico de los estadounidenses que creían que todo era posible con suficiente trabajo duro.
Clara, ahora de veinticinco años, se había enamorado de él con la intensidad de quien nunca había estado enamorada antes. Era una muchacha tranquila, observadora, que había pasado su juventud leyendo libros y estudiando la naturaleza. Emilio era su opuesto: extrovertido, práctico, siempre en movimiento.
—Nos vamos a España —le anunció Clara a Virginia una tarde—. A La Coruña. El banco está abriendo una oficina allí y Emilio va a dirigirla.
Virginia sintió una punzada en el corazón. España. Al otro lado del mundo.
—¿Estás segura? —preguntó Virginia—. Es muy lejos. Quizás no vuelvas nunca.
—Lo sé —respondió Clara—. Pero quiero ir. Quiero ver el mundo, como tú lo viste. Quiero vivir en Europa, conocer esa vida que tanto te gustaba.
Virginia entendió. No podía negarle a su hija las mismas oportunidades que ella había tenido. Dio su bendición, ayudó con los preparativos de la boda—una ceremonia sencilla en Santiago—y después despidió a Clara en el puerto de Valparaíso con lágrimas que intentaba ocultar.
—Escríbeme todas las semanas —le dijo mientras se abrazaban—. Y si alguna vez me necesitas, tomaré el primer barco a España.
Clara cumplió su promesa. Las cartas llegaban regularmente desde La Coruña, contándole sobre la ciudad gallega, sobre su vida con Emilio,
José Martín, se fue a estudiar a la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica en 1903, pero al hacer una visita a Clara en La Coruña conoció a María Caruncho allí se quedó para siempre. También le escribía regularmente a su madre.
Virginia guardaba todas las cartas en una caja de madera, leyéndolas y releyéndolas cuando extrañaba a sus hijos ausentes.
La historia de Martín Hugo
De su hermano Martín Hugo, Virginia sabía poco. Vivía en Valparaíso, había intentado varios negocios sin mucho éxito, se había casado y tenido hijos que Virginia apenas conocía. Era el hijo que nunca había encontrado su lugar, que había vivido a la sombra del exitoso Martín Stevenson padre sin saber cómo estar a su altura.
Pero en 1905, Virginia recibió una carta sorprendente de Martín Hugo. Había estado bebiendo en una taberna del puerto de Valparaíso cuando un hombre se le acercó—un exconvicto de aspecto curtido que le mostró una barra de plata y medio crucifijo de marfil.
—Tesoro —le dijo el hombre con voz ronca—. De los piratas que escondieron su botín en la isla de Juan Fernández. Yo sé dónde está. Solo necesito un socio con dinero para el viaje, para las herramientas, para contratar hombres.
Martín Hugo, de cincuenta y cuatro años y hastiado de una vida que sentía que no había llevado a ninguna parte, decidió que esta era su oportunidad. Demostraría que era digno del apellido Stevenson. Encontraría un tesoro. Sería alguien.
Invirtió todo el dinero que tenía—y algo que pidió prestado—en la expedición. Compró picos, palas, mapas. Contrató un barco que los llevaría a la isla de Juan Fernández, la isla donde Alexander Selkirk había sido abandonado doscientos años atrás y que había inspirado la novela Robinson Crusoe.
La expedición fue un desastre completo.
Pasaron semanas cavando en diferentes puntos de la isla según las indicaciones del exconvicto, que siempre tenía una nueva teoría sobre dónde exactamente estaba enterrado el tesoro. "Un poco más al norte." "Más profundo." "Quizás sea en aquella cala."
Nunca encontraron nada excepto rocas, tierra, y ocasionalmente huesos de animales muertos.
Martín Hugo regresó a Valparaíso tres meses después, más pobre, más delgado, quemado por el sol, y completamente humillado. La historia se había difundido por todo Valparaíso—"el hijo del gran Martín Stevenson buscando tesoros piratas como un loco"—y Martín Hugo se convirtió en objeto de burlas en los clubes y tabernas del puerto.
Virginia recibió una carta de él poco después de su regreso. Era breve, avergonzada:
Querida hermana,
Supongo que habrás oído sobre mi ridícula expedición. No sé qué estaba pensando. Quizás que encontrando un tesoro demostraría algo, que sería digno del apellido que llevamos.
Pero solo demostré que soy un tonto. Un tonto viejo y desesperado.
No te escribo para pedirte dinero, aunque lo he perdido todo en esta aventura. Solo quería que supieras que lo siento. Siento no haber sido el hermano que merecías, el hijo que nuestro padre merecía.
Tu hermano que te avergüenza, Martín Hugo
Virginia le respondió inmediatamente:
Querido hermano,
No me avergüenzas. Nuestro padre tampoco se habría avergonzado. Él también tomó riesgos enormes cuando era joven. La diferencia es que algunos riesgos funcionan y otros no. Eso no te hace tonto—te hace humano.
Te envío quinientos pesos. No es préstamo, es regalo. Úsalo para comenzar de nuevo, para lo que necesites. Y no vuelvas a disculparte por intentar algo, por atreverte a soñar.
Con todo mi cariño, Virginia
Martín Hugo nunca volvió a intentar otra aventura. Vivió modestamente el resto de su vida, trabajando en empleos menores en el puerto, manteniendo contacto esporádico con Virginia. Murió en 1919, a los sesenta y ocho años, de una neumonía. Virginia asistió al funeral en Valparaíso, una de las pocas veces que dejó Santiago en sus últimos años.
La muerte de Clara madre

En 1890, antes del segundo matrimonio de Virginia, su madre Clara Cuming había tomado una decisión sorprendente. Después de haber vivido toda su vida entre riquezas—primero como hija de Hugh Cuming, después como esposa de Martín Stevenson—decidió al final de su vida renunciar a todo.
A los sesenta y cinco años, Clara ingresó en la Tercera Orden de Santo Domingo en Lourdes, Francia. Era la orden laica de la Hermandad Dominica, donde adoptó el nombre de Sœur Amélie-Marie-Madeleine.
Virginia recibió la noticia con sorpresa y algo de dolor. ¿Por qué su madre había elegido retirarse del mundo? ¿Qué buscaba en esa vida de oración y abnegación?
Clara le escribió explicándole:
Querida Virginia,
Sé que esto te sorprende. Quizás te duele. Pero he vivido setenta y tantos años en el mundo, he tenido riquezas y he conocido el éxito. He criado tres hijos, he viajado por el mundo, he conocido personas extraordinarias.
Y ahora, al final de mi vida, quiero conocer algo diferente. Quiero silencio. Quiero paz. Quiero prepararme para lo que venga después sin las distracciones del mundo.
No es rechazo hacia ti o tus hermanos. Es simplemente que mi tiempo en el mundo ha terminado, y quiero terminar mis días en contemplación.
Te amo y siempre te amaré. Pero esta es mi decisión.
Tu madre, Clara (ahora Sœur Amélie-Marie-Madeleine)
Clara vivió en Lourdes durante veintinueve años. Virginia la visitó dos veces—una en 1895 y otra en 1910—viajes largos y agotadores desde Chile a Francia. Encontró a su madre transformada: serena, despojada de toda vanidad mundana, viviendo en una celda simple con solo un catre, un crucifijo, y una ventana que daba a los jardines.
—¿Eres feliz? —le preguntó Virginia en esa segunda visita.
—Sí —respondió Clara simplemente—. Por primera vez en mi vida, soy completamente feliz.
Virginia no lo entendía, pero lo aceptaba. Cada persona encuentra la paz a su manera.
Clara murió el 14 de febrero de 1919 en Lourdes. Tenía noventa y tres años. Virginia recibió la noticia por telegrama, enviado por las hermanas de la orden. Clara había muerto durmiendo, pacíficamente, después de haber vivido más tiempo que casi cualquier persona de su generación.
Virginia no pudo viajar a Francia para el funeral—tenía setenta y un años y el viaje era demasiado, especialmente con la Gran Guerra apenas terminada y Europa todavía en caos. Pero hizo celebrar una misa en su memoria en Santiago, y pasó ese día recordando a su madre: la mujer fuerte que había enviudado joven y había criado tres hijos sola, que había administrado su propia fortuna, que había vivido según sus propios términos hasta el final.
1910-1920: Los años tranquilos
La década entre 1910 y 1920 transcurrió con relativa tranquilidad para Virginia.
Vivía con Romualdo en la casa de la calle San Martín. Él prosperaba en su carrera política—había sido elegido diputado del partido conservador, era un nombre respetado en los círculos de poder de Santiago. Virginia lo apoyaba en todo, organizando recepciones en su casa, usando sus conexiones sociales, aconsejándolo sobre estrategia política.
Vasco José hijo, su primogénito, vivía en Valparaíso. Se había reconciliado parcialmente con Virginia después de años de distancia provocados por su segundo matrimonio, pero nunca volvieron a ser verdaderamente cercanos. Se veían en navidades, en cumpleaños, intercambiaban cartas ocasionales. Era una relación cordial pero distante.
Clara y José Martín le escribían regularmente desde La Coruña. Sus cartas estaban llenas de detalles sobre su vida en Galicia, sobre los hijos que estaban teniendo—Virginia tenía ahora nietos que nunca había visto en persona, que solo conocía por fotografías enviadas por correo. Era una tristeza constante, pero también entendía que así era la vida. Las familias se dispersaban, los hijos construían sus propias vidas en lugares lejanos.
En 1914 estalló la Gran Guerra. Virginia, que había amado París durante tantos años, leía los periódicos con horror. Las batallas del Somme, de Verdún. París bombardeada. La Belle Époque que había conocido destruyéndose para siempre.
—Nunca volverá a ser lo mismo —le decía a Romualdo—. Aunque Francia gane, aunque sobreviva, ese mundo que conocí... se ha ido para siempre.
Sus inversiones en bonos europeos se desplomaron, perdiendo casi el cuarenta por ciento de su valor. No quedó arruinada—había aprendido a diversificar—pero el golpe fue significativo.
En 1918, la pandemia de gripe española mató a miles en Chile. Virginia, ahora de setenta años, sobrevivió. Romualdo también. Pero perdieron amigos, vecinos, gente que habían conocido durante años.
Virginia comenzó a sentir que era una superviviente. Había sobrevivido a la muerte de dos hijas, a la muerte de dos maridos, a terremotos, bombardeos, guerras, pandemias. Seguía aquí cuando tantos otros se habían ido.
A veces se preguntaba por qué. ¿Por qué ella había sobrevivido cuando bebés inocentes habían muerto? ¿Qué propósito tenía su larga vida?
Pero después decidía que no había propósito, no había razón. Simplemente era suerte, biología, el azar de la existencia. Y lo único que podía hacer era estar agradecida por cada día adicional, por cada amanecer que veía, por cada conversación con Romualdo, por cada carta de sus hijos en España.
1920: El principio del fin
En 1920, Virginia comenzó a sentirse cansada constantemente. Al principio lo atribuyó a la edad—tenía setenta y dos años. Pero el cansancio empeoraba. Le faltaba el aire cuando subía escaleras. Le dolía el pecho ocasionalmente.
El médico fue directo:
—Su corazón está fallando, señora. Arterioesclerosis. Las arterias se han endurecido con la edad. No hay cura. Solo podemos mantenerla cómoda.
—¿Cuánto tiempo? —preguntó Virginia, siempre práctica.
—Meses. Quizás un año.
Virginia asintió. No tenía miedo. Había vivido setenta y dos años—más que la mayoría. Había tenido dos matrimonios, había criado tres hijos hasta la adultez, había viajado por el mundo.
Había vivido.
Le contó a Romualdo esa noche. Él tenía cuarenta y tres años, todavía joven. Virginia sintió culpa por dejarlo, pero también sabía que estaría bien.
—Quiero que te vuelvas a casar cuando me haya ido —le dijo.
—No hables así —protestó Romualdo con lágrimas en los ojos.
—Hablo así porque soy realista —respondió Virginia—. Eres joven. Tendrás otras oportunidades de amor. Y quiero que las tomes.
—Nunca te lamentaré —dijo Romualdo—. Pero te extrañaré cada día.
—Y yo te extrañaré a ti. Has sido el amor de mi vida. Estos diecisiete años contigo han sido los más felices de mi vida.
Escribió cartas largas a Clara y José Martín en España. Les contaba sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado, sobre lo orgullosa que estaba de ellos. Les pedía que cuidaran el uno del otro, que mantuvieran viva la memoria familiar.
Y esperó. No con miedo, sino con curiosidad. Se preguntaba qué vendría después, si es que venía algo. Se preguntaba si volvería a ver a sus hijas muertas, a sus padres, a Hugh Cuming, a todos los que se habían ido antes.
Pero principalmente, estaba en paz. Había vivido plenamente. Y eso era suficiente.
_____________________________________
El 13 de Junio de 1921, tras 19 años de su segundo matrimonio, Virginia Stevenson moría de arterioesclerosis en Santiago.
Todos los periódicos destacaron su dedicación a obras de beneficencia y su labor en favor de los más necesitados, especialmente en el ámbito de su parroquia, Santa Ana.
Virginia está enterrada en el cementerio católico de Santiago, en la sepultura familiar de la familia Silva.
FIN DEL LIBRO SEGUNDO



Deja un comentario